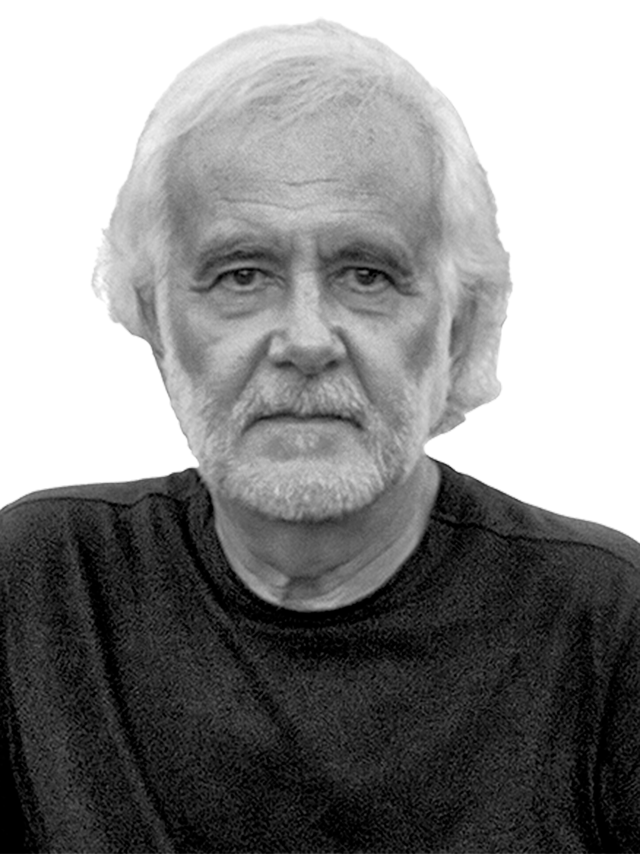En 1908 Jules Renard, miembro de la Academia Goncourt y autor de Pelo de zanahoria, fue invitado a una distinguida reunión literaria en París. En ella, se percató de que un joven estaba a solas, sentado aparte durante toda la velada. Preguntó a los asistentes, discreto, quién era aquella alma abandonada; la respuesta fue: “¡Ah, un escritor muy conocido el año pasado!”… Uno alberga la certidumbre de que las cosas no han cambiado en el mundo literario, al que cada mes, al que cada semana, afluyen, según muestran las revistas y los suplementos, nuevos y grandes autores que han construido su obra sobre la genialidad y la originalidad.
La lista no tiene término. Fotografías de poses y miradas rebuscadas, imágenes que van y vienen, mundos únicos. La industria editorial, apremiada por la subsistencia, nunca ha dejado de proponer espejismos de toda naturaleza. Al ser humano siempre se le ha dado bien el humo. En nuestros días, esta fabricación de ilusiones ha alcanzado una intensidad de sonrojo. Lo peor es que, los valiosos de verdad, queden sepultados en esta avalancha.
Cuando se piensa que Robert Musil apenas fue conocido en vida, y que tampoco lo fueron Vasili Grossman y Lucia Berlin, por poner unos casos de autores descubiertos no hace tanto, uno advierte la confusión que gobierna los estantes de las librerías y la situación a la que el lector se ve abocado: su destino es, a la par de leer, desbrozar un terreno fragoso. Hay escritores, intelectuales, poetas de fuste que, llevados por esta vorágine, se han disuelto en la memoria.
Desde la muerte de Agustín García Calvo nadie habla de él, ni siquiera los que le deben tanto. ¿Ocurrirá lo propio con Sánchez Ferlosio?
Los ejemplos son muchos. Es verdad que alcanzó un discreto reconocimiento, pero José Jiménez Lozano fue uno de esos autores que debió ser recompensado con un mayor tributo. Es el caso, también, de Agustina Bessa-Luís, conocida en Portugal, pero ausente fuera de su país. Qué tardía la lectura entre nosotros de un pensador como George Santayana. Qué tarde nos ha llegado Rachel Bespaloff. Vienen de largos silencios. Casi no tenemos recuerdo de intelectuales como Nicola Chiaromonte.
En qué lugar ha quedado la nietzscheana Sarah Kofman. Hace unos meses murió Christian Bobin, autor de Las ruinas del cielo, apenas difundido aquí. Vivió apartado, cerca de un bosque. En el pasado, Nikos Kazantzakis fue un ignorado hasta que Zorba, el griego se convirtió en una película de Michael Cacoyannis. Su Última tentación de Cristo acabó en el “Índice de libros prohibidos” de la Iglesia Católica, y la Iglesia Ortodoxa impidió que se le inhumara en un cementerio.
Nombres de épocas distintas, de estilos y caminos diversos que han sido arrumbados. ¿Quién lee a Danilo Kiš? ¿Quién a Muriel Spark? ¿Quién conoce la lucidez demoledora del Breviario del caos, de Albert Caraco? Pocos. Anna Maria Ortese vivió aislada, como Stig Dagerman. Sándor Márai vagaba solitario por las calles de San Diego, olvidado. ¿Qué ha sido de Birgitta Trotzig? Un librero me dice que desde hace años no le piden un título de Bohumil Hrabal ni de Ingeborg Bachmann.
Otros, pese a escribir una literatura de primer orden, se mueven en un claroscuro, conocidos a medias, o, en cualquier caso, menos de lo que sería deseable, tal es la situación de Pascal Quignard, Premio Goncourt por Las sombras errantes, irrepetible en muchos sentidos, único, al que se acaba de otorgar el Premio Formentor tras décadas de un silencio que sólo un escritor de carácter es capaz de asimilar. Un amigo, profesor universitario, me cuenta que hace tres promociones que ya no se estudia a Claudio Rodríguez, o apenas. Desde la muerte de Agustín García Calvo en 2012 ya nadie habla de él, ni siquiera los que le deben tantas cosas. ¿Ocurrirá lo propio con Rafael Sánchez Ferlosio? Es muy probable.