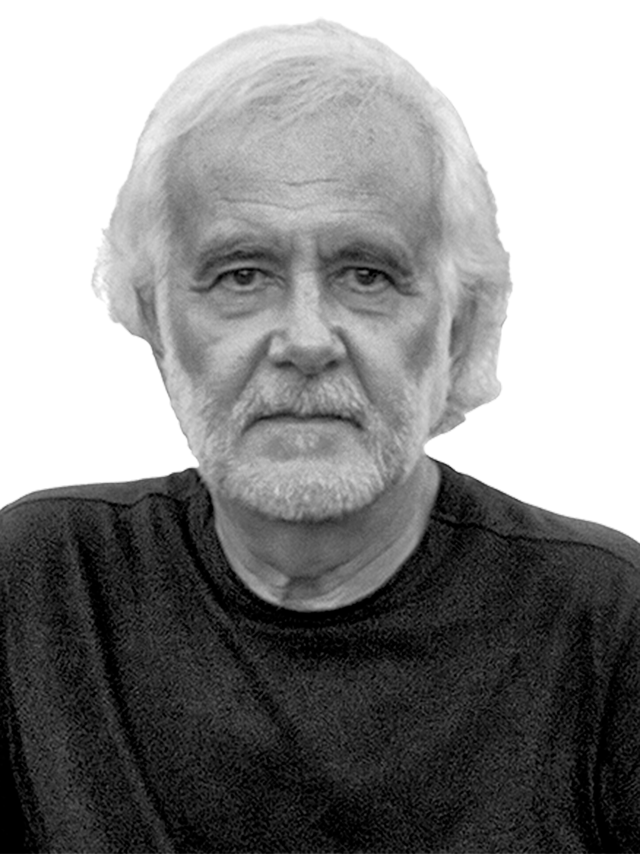El pensamiento de Occidente siempre se ha preocupado por encontrar el sentido de las cosas, también de la existencia. No lo halla por sí mismo en la vida y ni en la realidad. Necesita de una teoría. El hecho de vivir no es suficiente. Todo debe tener un sentido. Esta falta de conformidad con la naturaleza de lo que el mundo ofrece ha engendrado ideales nobles, pero también pensamientos totalitarios. Buscar más allá de lo alcanzable significa la perpetua insatisfacción de lo que tenemos.
Saint-Évremond, que fue un lúcido libertino del siglo XVII francés, discípulo de Gassendi, estaba persuadido de que siempre estamos muy por debajo de nosotros mismos. Creo que esta falta viene dada por el descontento, por la decepción de las expectativas y ese crónico pedir más y más. No se trata, desde luego, de proclamar la resignación ni la renuncia, pero haber convertido nuestros días en una obsesiva aspiración no ha hecho más que esclavizarnos y alimentar un sistema político y económico que nos ha encadenado.
Vivimos como si se nos adeudara, perpetuos acreedores. Podrá argüirse que este discurso es reaccionario; nada más lejos. Es, sobre todo, una apelación a la sencillez, a la mirada crítica sobre un modo de vida excesivo que tiene más de depredación que de cordura.
Ante la noticia de que algunos gobiernos y empresas tantean la implantación de una jornada laboral de cuatro días semanales –que es, como mucho, lo que el sistema puede engullir–, se han desatado los recelos de quienes temen que la población se desboque. Piensan que debemos estar ocupados de continuo y sujetos a un endémico desear y ambicionar.
Es cierto, cuatro días bastan, sobran incluso en un momento en el que la tecnología nos suple con solvencia. No debemos demonizarla, porque el problema está en el mal uso que hacemos de ella; conociéndonos, podemos esperar lo peor, porque lo dirigimos todo a la sobreexplotación. Abundancia viene de abundare, que significa inundar, el desbordarse de las aguas.
Convertir nuestros días en una obsesiva aspiración no ha hecho más que esclavizarnos y alimentar un sistema que nos ha encadenado
Cuando surgieron las primeras máquinas, los más ingenuos pensaron, iluminados por la candidez de la luces del siglo XVIII, que iban a liberar a los obreros y permitirles así un razonable desahogo. No fue el caso, bien lo sabemos. De Quincey relata cómo los trabajadores de su ciudad, Mánchester, hacinados en unos suburbios de ladrillo ennegrecido por el humo, compraban opio para hacer frente a la extenuación de unas jornadas propias de esclavos.
Porque la esclavitud no fue sólo la que, de manera deleznable, llenó los barcos hacia América. Hace poco, ese bufón mecánico llamado Elon Musk obligó a los empleados de Tesla, en su fábrica de Shanghái, a dormir en el suelo, en la misma cadena de producción, para, de este modo, mantener al rojo vivo el rendimiento.
Es la caricatura de lo que hemos construido entre todos, mientras unos jóvenes, que, como siempre, cargan con las culpas, sobreviven mal pagados y son ya los nuevos inquilinos de los suburbios descritos por el mencionado De Quincey, porque la mayor parte ya no puede permitirse vivir en la ciudad, que ha pasado a ser una propiedad y territorio de las empresas, que han desocupado edificios enteros para sus oficinas y hoteles. Esta es, cada vez más, la historia de una escalera.
Nicola Chiaromonte, que era agnóstico y buen amigo de Hannah Arendt, en un reciente y extraordinario libro, Que la verdad habite entre tú y yo –el epistolario mantenido con Melanie von Nagel–, se lamenta de la “desacralización de la vida”, porque ello nos ha conducido al constante anhelo de cosas vanas, a someternos a unas necesidades inexistentes, a entregarnos al olvido de lo que somos, negadores de la alegría que supone lo sencillo.