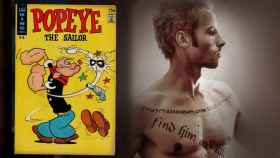Desgarrado por una profunda emoción he terminado de leer Perfil perdido (Visor), el mejor libro de poesía que ha pasado por mis manos en los últimos años. Su autor es Guillermo Carnero que, entre el temor ardiente y el lírico temblor, ha esparcido su pensamiento profundo sobre la vida y la muerte, sobre el amor y la pasión, la soledad y la belleza.
En el fraude de los sueños, el poeta amordaza la luz y la convierte en fuego, tibia brasa extinguida sobre el hielo y la nieve. Quiere olvidarse de los muertos inocentes porque su pluma está herida por las lágrimas de Käthe Kollwitz, la escultora inmóvil del daño ausente y el amor borrado. Estremecen a Guillermo Carnero los verdugos que han cambiado la cruz gamada por la estrella roja.
Mientras tanto, un ángel impasible extingue con su antorcha a la mujer enterrada que custodia el amor mentiroso y los podridos versos en la aljaba de las saetas ponzoñosas. Canta luego a ese amor que no perdona, a la pasión que nada sabe del daño ni la herida. Desciende entonces el telón del crepúsculo interminable y el Sol depinge la porción rosada porque tras ella, tras la mujer candente, sólo alienta la nada y el desierto.
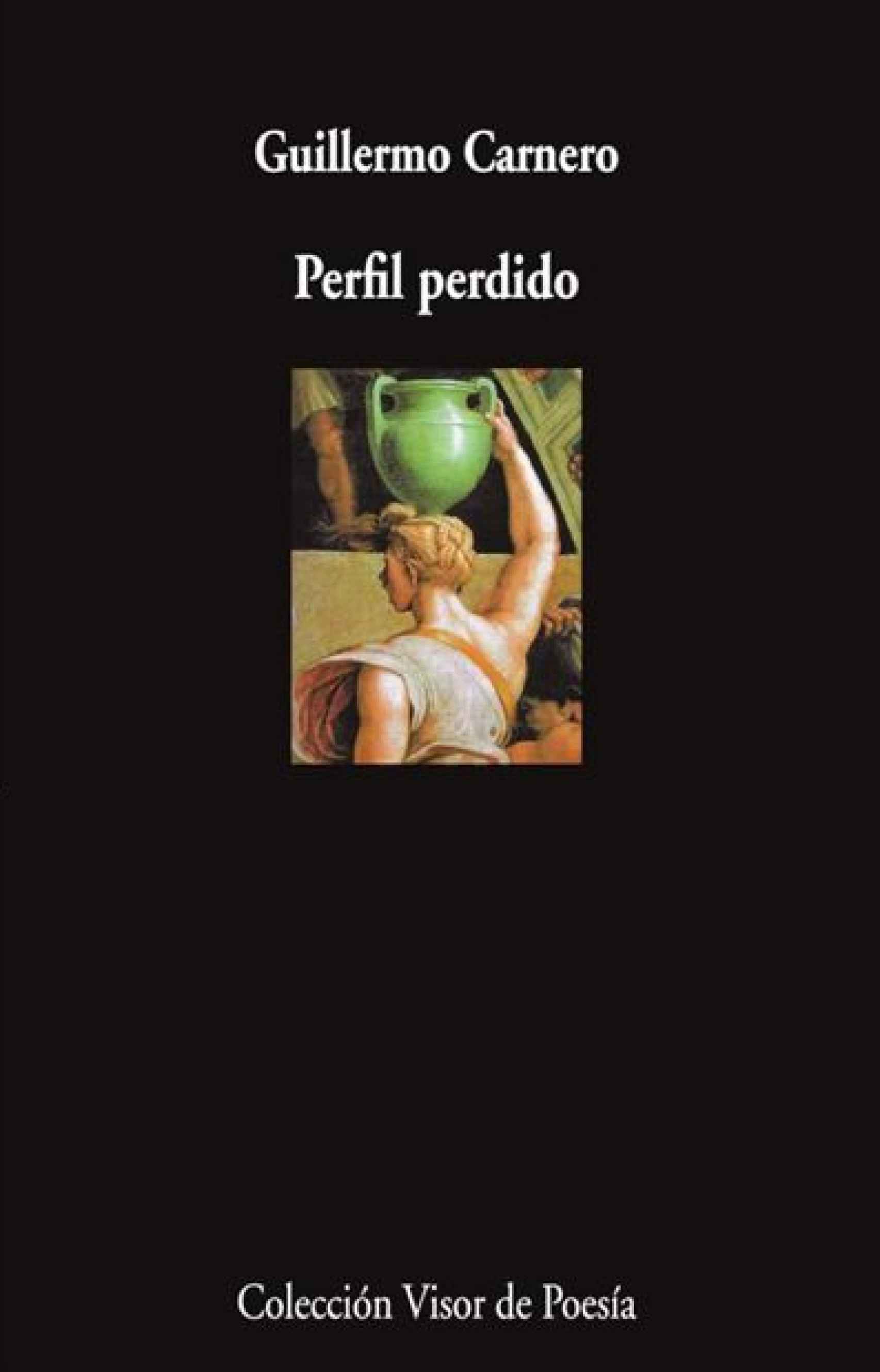
Es tan corto el amor y es tan largo el olvido… Bajo la protección de las Oréades, cabe la luz vendida de las aguas libres, cegadas ya por el verde oscuro en la espesura de las arboledas perdidas, aguarda al enamorado los panales del Bucintoro ardido, esponsales del anillo y el mar Adriático, mientras la nave leva anclas hacia el santuario y Cytherea.
Sobre la poesía de Guillermo Carnero descarga el sólido equipaje de la vasta cultura fugitiva que siente a veces la pulsión de la muerte en la letra de Thomas Mann o en los pinceles de Ticiano y de Chagall.
[El periodista Pedro García Cuartango viaja por los secretos de la España mágica]
Respeta el poeta la carroña de los besos caídos y las olas rotas. En los mares de Homero, de Jasón y Safo, busca el consuelo de la lluvia, allí donde se esponjan las muchachas griegas. Admira Guillermo Carnero a quienes consiguieron morir a tiempo, en su perfil más noble cincelados, lejos la sordidez de la aventura humana. Y afirma que ensucia sus oídos la fanfarria de Joseph Radetzky “a cuya tumba iré algún día a escupir”.
Desea el poeta que, sobre su sepulcro, una mujer se tienda para oscurecer el cielo y desatar la lluvia. Relega entonces el bronce, el mármol y el brocado y cubre sus recuerdos con el fango y la ceniza. Menos mal que, casi muda, brilla la rosa solitaria de Zurbarán en su jarra de peltre. Y que llega la amada en mármol griego tallada para disipar la memoria del sonido.
[Gregorio Morán: Felipe González, el jugador de billar]
Lodazal de sangre derramada, la mujer, más allá de la tierra incógnita en que termina el mundo, ilumina la yema de los dedos al recorrer el cuerpo de la piel lejana. Viaja el poeta por los celuloides de la época, que encierran a las diosas, desde Lauren Bacall a Jean Seberg, pero no olvida a Galatea, oscura en bronce y en fervor frustrado y le pide a la Muerte lasciva que le devuelva el deseo de acariciar un cuerpo a su lado tendido, durmiendo en el calor del bienestar saciado, piel de hombre y de mujer con vocación de sangre compartida, el sedoso cabello de ella destrenzado.
Y pide el poeta a la mujer soñada que le otorgue la candidez del olvido, que destruya su memoria, “único dios en el que creo”. Se enciende entonces con la mujer cercana, cálida y viva en mármol germinada. Y así absorbe el perfil perdido, como el libro que el lector tendrá entre las manos y que será la urna en la que reposan las cenizas del fracaso embellecido. Como en su Carta florentina cabalga por encima del bien y del mal, acabados los sueños de la mujer lejana y sola, vacía ya del tiempo y el ingrávido cristal.