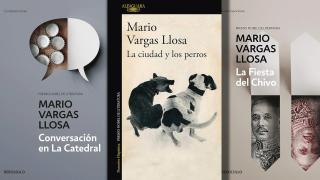Vargas Llosa emprendió su trayectoria como narrador con novelas caracterizadas por su complejidad, consecuentes con las innovaciones formales de las más exigentes novelas del siglo XX, a menudo movidas –como las primeras suyas– por un propósito de crítica social. La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969) forman una portentosa secuencia in crescendo que situó a su autor en el centro –y en la cima– de la narrativa latinoamericana de aquellos años.
Es sabido, sin embargo, que, al terminar Conversación en La Catedral, Vargas Llosa confesó que nunca más volvería a acometer una empresa tan complicada. A la luz de esta confesión, cobra una particular significancia el hecho de que, casi simultáneamente a esta novela, escribiese el apasionado prólogo a Tirant lo Blanc (1464), la novela de caballerías de Joanot Martorell. Allí exalta un tipo de narración en las antípodas de aquella que él mismo había practicando hasta el momento.
La fascinación de Vargas Llosa por Tirant lo Blanc acredita su innata afición a las ficciones puras, “irrealistas”, capaces de hechizar al lector y de procurarle un tipo de vivencias que se apartan radicalmente de las comunes, razón por la que se ofrecen como evasión y refugio de lo cotidiano.
Retrospectivamente, parece como si el esfuerzo empleado en escribir sus tres primeras novelas hubiera legitimado a Vargas Llosa a campar por sus fueros naturales, que eran los de un apasionado lector de ficciones desentendidas de los rigores de la experimentación. Ahora bien, dado que no cabía desandar, sin más, el camino avanzado (avanzado por él mismo y por el género novelístico), en adelante la narrativa de Vargas Llosa instalaría en su propio devenir las tensiones que le suscitaban, por un lado, sus querencias como lector, y por otro sus ambiciones como escritor.
Pues, como lector, Vargas Llosa forjó sus gustos en su familiaridad con la literatura popular (recuérdese La tía Julia y el escribidor, 1977) y la fascinación por los novelones al estilo de Los miserables, de su admirado Victor Hugo. Mientras que, como escritor, se sintió llamado, sobre todo en sus comienzos –siempre dispuesto a ser “el primero de la clase”, como lo recordaba con cariño Carmen Balcells–, a ponerse en sintonía con las tendencias y los logros de la novela moderna, aquella que despega con su adorado Flaubert, si bien experimenta sentimientos encontrados respecto a sus derivas más audaces.
Como escritor, Vargas Llosa se sintió llamado, sobre todo en sus comienzos, a ponerse en sintonía con las tendencias y los logros de la novela moderna
Su propia concepción y teoría de la novela –manifiesta en numerosos ensayos, el más celebrado de los cuales hizo fortuna con su título: La verdad de las mentiras (1990)– refleja las tensiones a que le abocan las tendencias divergentes de su gusto y de su educación. El humor le serviría, a partir de Pantaleón y las visitadoras (1973), para aliviar estas tensiones, que por lo demás se hacen patentes en muchas de sus novelas.
En cualquier caso, tiene interés observar que fue venciendo sus más naturales inclinaciones como Vargas Llosa orientó su ambición en dirección a los empeños y los logros de la novela contemporánea. Es fácil deducir la actitud voluntarista con que se plegó a ellos, y la irresolución con que, ya habiendo demostrado sus aptitudes para situarse entre los grandes de su tiempo, y convertido en escritor de éxito, se enfrentó a lo que él mismo juzgaba como “esquizofrenia novelística de nuestro tiempo”. Esquizofrenia consistente, según sus propias palabras, en que, mientras “a los mejores les toca la tarea de crear, renovar, explorar y, a menudo, aburrir”; a los otros –los peores– les corresponde “mantener vivo el viejo designio del género: hechizar, encantar, entretener”.
Toda la trayectoria literaria de Vargas Llosa se explica desde el propósito, por su parte, de conciliar estos dos extremos, con aliento y méritos cada vez más tambaleantes.