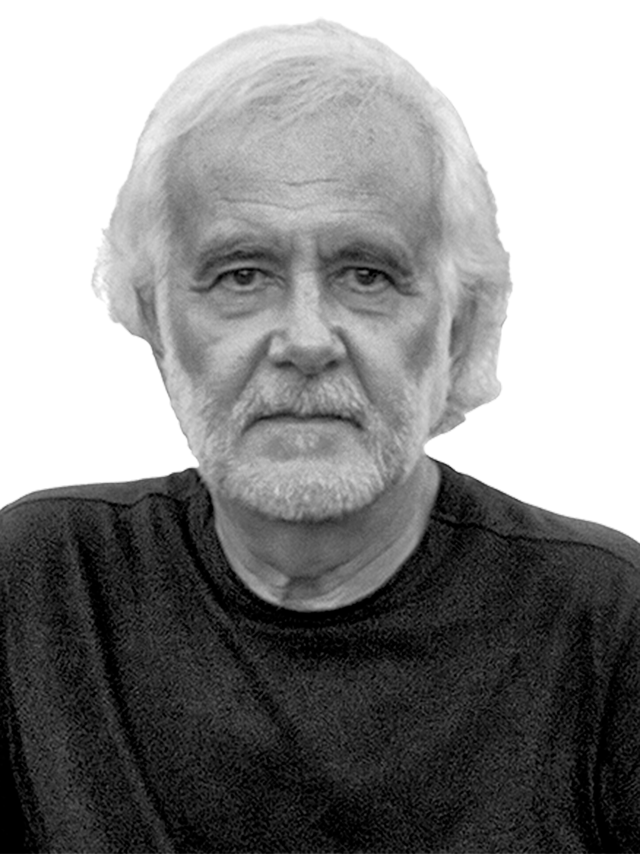Medicar el dolor psíquico, socorrer con fármacos la inquietud y la desesperación de un ser fieramente humano, son prioridades crecientes en una civilización como la nuestra, regida por el individualismo y la adicción al bienestar. La baja intolerancia a la adversidad, el miedo al fracaso, el temor a la fragilidad que nos es consustancial, la dureza de hacerse con un lugar en una sociedad demoledora, son a menudo las causas del decaimiento que nos relega a un oscuro rincón de la realidad. Sin embargo, habría que pensar si el dolor que nos es propio y genuino, en tanto que humanos y seres que luchamos por la pervivencia, es susceptible de tratamiento, por así decir. La Anatomía de la melancolía que Robert Burton publicó en 1621; los Pensamientos de Pascal; El concepto de la angustia y el Tratado de la desesperación, de Sören Kierkegaard; los alegatos de autores mal llamados trágicos como Albert Caraco y Jean Améry, por no decir la filosofía existencialista, que gritaba hace unas décadas como esa figura desdibujada del Estudio de una cabeza, de Francis Bacon, no son testimonios aislados de una mente asaltada por su impotencia.
La cuestión estriba en si es posible medicar el conflicto humano, en si es efectivo recetar un medicamento que combata una constitución psíquica que nació con el homo sapiens y que es, por lo tanto, inherente a la especie. De hecho, tratar de manera química el malestar de un espíritu que se sabe amenazado por un destino mortal, que nunca ha aceptado, es convertirlo en un enfermo, en un paciente diagnosticado de “humano”. Otra cuestión es que la medicina, tan necesaria en numerosos casos, pueda ayudar a quien padece un desequilibrio mental, una disfunción de los neurotransmisores y demás dolencias; pero ello no es aplicable a la persona que reflexiona sin rodeos sobre su existencia finita, y toma consciencia del papel que se le ha asignado en la representación de este theatrum mundi. Nadie sale ileso del mundo, pese a la paroxetina y a la más moderna tianeptina.
Cada vez es más frecuente en Europa la creación de unidades psiquiátricas para la prevención del suicidio. Sin embargo, la polémica en la que ha entrado la psiquiatría convencional desde hace unos años surge cuando ésta considera que el 90 por ciento de muertes voluntarias tienen un origen patológico. Karl Jaspers, que fue un ilustre filósofo y psiquiatra, maestro de Hans-Georg Gadamer, calculó que este número debe reducirse a un tercio. “El suicidio no es consecuencia de la enfermedad mental, como la fiebre lo es de la infección”, decía. Porque, no soportar el abandono, la soledad –que devasta a los ancianos–, el acoso, la injusticia, la confirmación de un diagnóstico irreversible, una violación, la pérdida de un ser amado, la ruina, sucumbir al pánico producido por una guerra, son razones que a cualquier alma cuerda pueden llevarle a tomar la decisión final, o a reparar en ella. Nuestra zozobra no es una patología, sino una conditio.
Uno se pregunta hasta qué punto la medicina tiene en cuenta nuestra conformación natural, atávica, inseparable de una mente que calcula y que sabe que es calculada. Su visión reduccionista puede catalogar de enfermos a quienes no lo son en verdad. Sería como querer medicalizar la Historia, que está hecha de arrebatos y contradicciones, de inseguridad e incertidumbres. Nada existe sin la carencia que nos define; las obras geniales, los momentos estelares de la Humanidad, han sido protagonizados por seres frágiles, humanos, demasiado humanos, como lo somos todos, imprevisibles, necesitados, inseguros, pero no por ello enfermos. Volubles, inconstantes. El escéptico Francisco Sánchez dejó escrito en Que nada se sabe, de 1581, que al conocer a un hombre, es temerario asegurar que sea el mismo al cabo de una hora.