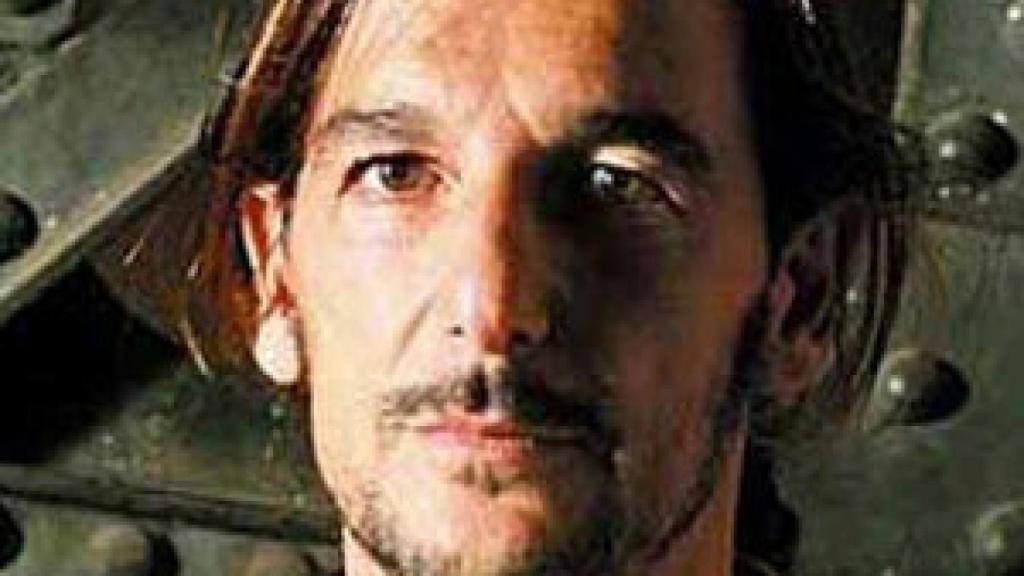
Image: La prosa en España (2)
“Es posible que en cualquier literatura, pero especialmente en la española, escribir bien en prosa sea más difícil que escribir bien en verso”.
Observaba esto José María Valverde en su espléndida monografía sobre Antonio Machado, de 1975, donde justifica la particular dificultad que en España tiene escribir bien en prosa recordando cómo, desentendiéndose de la herencia de Cervantes, prosperó en el país una lengua literaria formalizada y barroca, inepta para el fluido intercambio de las ideas, cada vez más alejada del “habla real, cotidiana”. Una lengua que cuando buscó la autenticidad la confundió con el casticismo.
El mismo Valverde recuerda cómo, a comienzos del siglo XX, Azorín y Baroja hicieron frente a este estado de cosas con dos proyectos estilísticos muy divergentes, ninguno de los cuales “halló eco ni continuación legítima”. Fueron José Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna quienes, cada uno a su manera, acapararon el magisterio sobre los nuevos prosistas, con su acusado sentido de la espectacularidad, su propensión al lirismo y su personal adaptación del modernismo y la vanguardia.
La más serena y contundente “reacción” a estos dos modelos había de provenir, paradójicamente, de un poeta: Antonio Machado, quien, pese a la admiración y la amistad que lo unía con Ortega, le escribía a Guiomar a la altura de 1928: “Ortega tiene indudable talento, pero es, decididamente, un pedante y un cursi. Las dos cosas se dan en él en dosis iguales”. En los años treinta, sirviéndose de su heterónimo Juan de Mairena, y adoptando la prensa como vehículo, Machado, estimulado por el ejemplo de Eugenio d'Ors, habría de ensayar una prosa llana y conversacional, homologable en muchos sentidos a la de Cervantes, y susceptible de ser descrita con los términos que -conforme veíamos la semana pasada- utilizaba Muñoz Molina para referirse a la más conspicua prosa inglesa.
La prosa periodística de Machado incorporaba en los años de la Segunda República todo un programa de saneamiento estilístico que proponía, en el plano de las ideas, una especie de desnudamiento radical, afín hasta cierto punto al que por las mismas fechas planteaban, desde la trinchera del periodismo puro y duro, Manuel Chaves Nogales o Ramón J. Sender (el Sender de Imán, 1930).
La Guerra Civil abortó la decisiva renovación que postulaban estos y otros modelos (que muy pocos los invocaron cuando, en los años de la Transición, sintieron la urgencia de “inventar otra forma de prosa” que sintonizara con la ilusionada expectativa de una sociedad que se abría a una acelerada modernización).
El fuerte repunte, en la inmediata posguerra, de la prosa acharolada y neocostiza, o del retrovanguardismo del que hicieron gala algunos escritores de la Falange, hizo más acuciante que nunca, para quienes crecieron en aquella hora, la renovación apenas amagada. Fue Jaime Gil de Biedma (en su ensayo sobre “Luis Cernuda y la expresión poética en prosa”, de 1977) quien mejor expresó el hartazgo que en su generación produjo el empleo reiterado de una prosa infectada de intención poética, ajena al hecho de que “la prosa, además de un medio de arte, es un bien utilitario, un instrumento social de comunicación y de precisión racionalizadora, y no se puede jugar con ella impunemente a la poesía, durante años y años, sin enrarecer aún más la cultura del país y sin que la vida intelectual y moral de sus clases ilustradas se deteriore”.
Una convicción de esta naturaleza fue la que había de mover a buena parte de los integrantes de la generación de medio siglo a abordar el problema de la prosa con una profundidad y una amplitud de miras infinitamente superiores a las de los escritores de los ochenta. En el ensayo tanto como en el periodismo, la novela y las formas autográficas comenzaron a experimentarse bajo el franquismo modalidades de prosa capaces de contribuir a nuevas formas de pensamiento y de convivencia, de crítica y de sentimentalidad. Tanto más sangrante resulta que, llegada la democracia, se tendiera a hacer borrón y cuenta nueva del camino recorrido, y se prefiriera, en general, mirar a otros lados.

