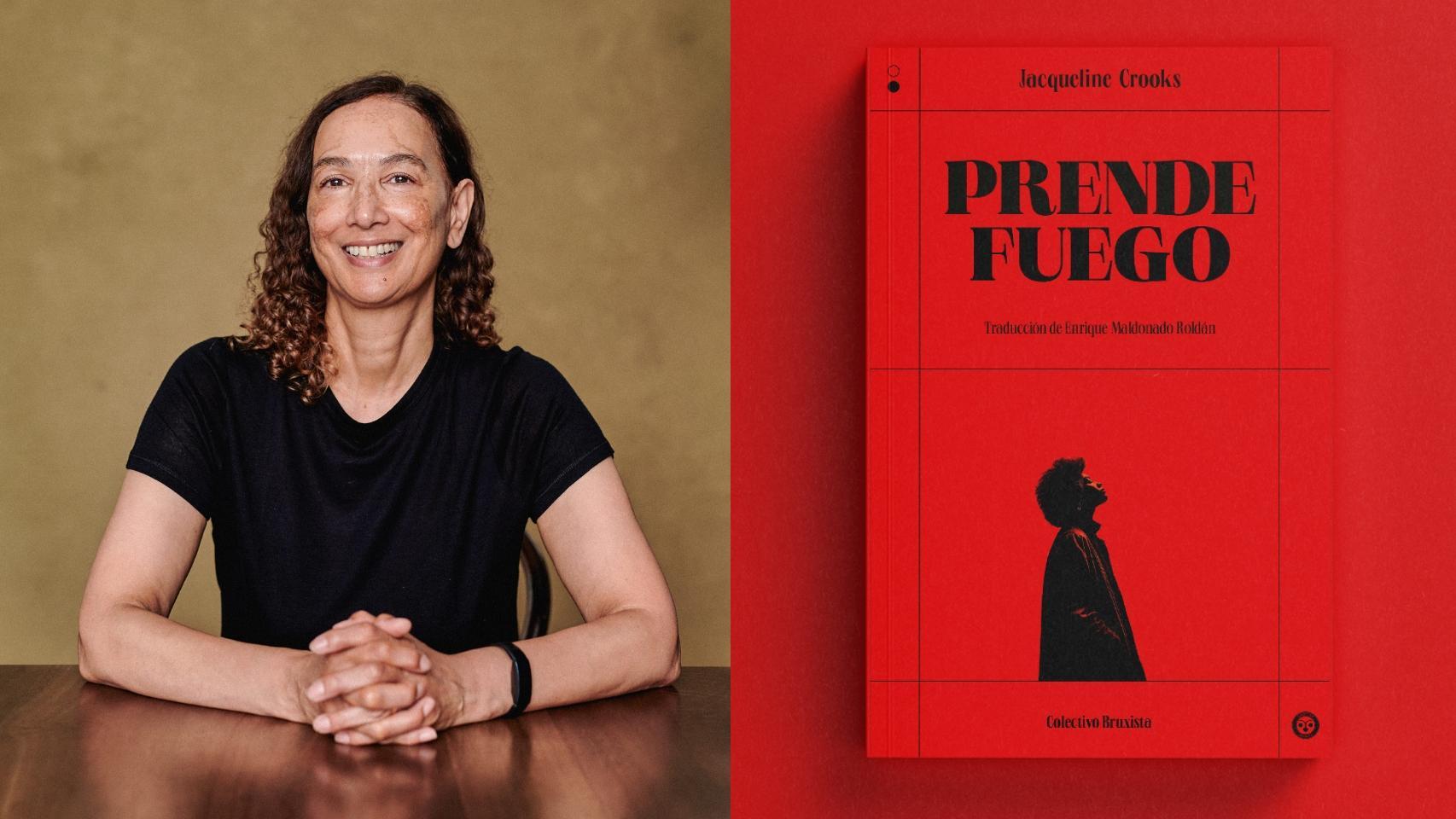Image: Verdes valles, colinas rojas
Ramiro Pinilla. Foto: Paula Ruiz
Ya en Las ciegas hormigas, la narración que, hace cuarenta y tres años, dio a conocer al escritor bilbaíno Ramiro Pinilla, aparecían los gérmenes de lo que sería la obra posterior del novelista: la preocupación por el mundo rural vasco y su transformación progresiva -que ciertos sectores interpretan como decadencia y pérdida de identidad- debida a las inmigraciones, y la utilización de perspectivas diferentes, mediante la yuxtaposición de monólogos interiores, para presentar esa realidad fragmentada, de apariencia laberíntica, técnica que debe mucho al Faulkner de Mientras agonizo y de Intruso en el polvo, sobre todo.El condado de Yauknapatawpha recreado por Faulkner, con sus relatos poblados por viejas familias decadentes, tiene su equivalencia en la zona que sirve de marco a toda la obra de Pinilla, situada en los caseríos cercanos a Getxo y Algorta, a pocos kilómetros de Bilbao y junto a la desembocadura de la ría: una comarca que sufrió profundas transformaciones a comienzos del siglo XX, con el desarrollo de cercanas explotaciones mineras y el subsiguiente crecimiento industrial. éste es asimismo, con pocas variaciones, el escenario de Seno o En el tiempo de los tallos verdes, y también de obras posteriores del autor, como Andanzas de Txiki Baskardo y Quince años, que se acercan ya, por su tema y sus personajes, a la novela que ahora nos ocupa. Se tiene la impresión de que toda la obra anterior de Ramiro Pinilla es una sucesión de esbozos y trabajos preparatorios que han conducido a este momento: Verdes valles, colinas rojas, novela ambiciosa y extensa, se presenta como la primera de una trilogía que tratará de plasmar artísticamente la evolución de Bilbao -y acaso, por extensión, del País Vasco- desde el último decenio del siglo XIX hasta fechas más recientes, difíciles por ahora de determinar.
No hay que pensar por ello en una novela histórica, atenida a hechos y circunstancias reconocibles. El autor se encarga de precisar que el marco geográfico de la narración "es apenas lo único real". Lo demás corresponde a la creación puramente novelesca, aunque tenga como fondo algunas circunstancias de lo que el subtítulo de la obra denomina "los años convulsos": la inmigración de mineros, la corriente de jóvenes campesinos hacia la industria, las primeras luchas sindicales contra la explotación de los obreros. Lo decisivo es la reconstrucción minuciosa, con una mirada a la vez analítica y nostálgica, de un mundo que se descompone y va desfigurándose poco a poco. Esto explica las palabras que, a modo de lema, encabezan la novela: "Ahora sé por quién he escrito siempre. Pero mi verdadero mundo fue otro". La mirada retrospectiva, el empeño por rescatar lo pasado y darle forma artística -esto es, perdurable- obliga a valorar lo diferenciador, lo singular, y a sentir su desaparición como una pérdida. Entre esos elementos diferenciadores se hallan las creencias, las costumbres y modos de vida, los mitos, todo lo que va extinguiéndose bajo el impulso de los nuevos tiempos. Y todo ello tiene materialización novelesca en la multitud de personajes y en los variados conflictos que llenan las páginas de Verdes valles, colinas rojas, que une al velado tono elegíaco un no desdeñable aliento épico.
Desde el comienzo, la irrupción de seres foráneos -de "maquetos"- en los terrenos del frágil Camilo Baskardo y de Cristina Oiaindia anuncia un futuro incierto. Las barreras tajantes establecidas para evitar la mezcla de clases sociales -como en la historia de Martxel y Andrea- o de razas -prejuicio que envenena la relación entre Fabi y el palentino Román Pérez de Angulema y cuyo mejor ejemplo es el largo y conmovedor episodio de las hermosa historia que protagonizan la combativa Isidora y Roque Altube, enmarcada por las convulsiones de los primeros movimientos sindicales-, se desmoronan en medio de la desolación de quienes se creían dueños de un territorio y de una tradición únicos, privilegiados e inaccesibles, presididos por la divisa suprema (Jaungoikua eta legizarra) y que ahora se alarman "ante la pérdida de sus privilegios, su hegemonía política y moral, su papel de centinelas de la tradición" (pág. 634) y comprueban cómo los "hombres de la madera" pierden terreno ante la invasión creciente de los "hombres del hierro", los adalides de la industrialización. La reacción de los "industriales protovascos" al querer tomar el timón para emprender la nueva travesía es juzgada con dureza: "Se revistieron de las mismas maldiciones que atribuían al enemigo y cerraron los ojos para cometer el mismo estropicio. Como cualquier bárbaro, caminaron por la ruta de la destrucción de la vieja herencia recibida y sus nombres -vascos, todo lo vascos que era ya posible- serían entronizados al advenimiento de la apoteosis de la Edad del Hierro" (pág. 635).
Los sucesos de la historia están narrados desde perspectivas distintas -aunque predominen la de don Manuel, el maestro, y la de Asier Altube-, continuando la técnica faulkneriana de Las ciegas hormigas, aunque el monólogo interior ha sido aquí sustituido por la narración en primera o en tercera personas y, en ocasiones, acudiendo al discurso indirecto libre.
Predomina, sin embargo, el relato cronístico, objetivo, enriquecido por diálogos vivísimos, y una dosificación del ritmo que se aplica tanto a los sucesos como a la caracterización de los tipos. Se graban en la memoria del lector personajes como el obeso Santiago Altube, incapacitado por su gordura para moverse por sí solo; Saturnino, que, tras volver de América y casarse, acaba por traer supuestos hijos engendrados allí para que nadie sospeche que es el culpable de la esterilidad de su matrimonio; el socialista Eduardo, defensor infatigable de la dignidad humana frente a la opresión; Roque Altube, cuyo enamoramiento de Isidora da lugar a páginas memorables, mezcladas con descripciones de hondo acento social acerca de la mísera vida en las minas y la creciente rebelión de los desheredados que recuerdan al mejor Steinbeck. Y habría que añadir tipos como la marquesa Cristina Oiaindia -representante del más rancio tradicionalismo, pero con perfiles de honda humanidad-, la criatura bautizada como "Ella", que subvierte decisivamente el viejo orden social, o Martxel, que, emigrado a Ceilán, insta a su hermano Jaso, desdeñando el imperativo de la sangre, a que ayude a sus compatriotas vascos a descubrir "otras tierras en el horizonte para que dejen de mirarse su propio ombligo y sepan que no son el pueblo elegido de Dios" (pág. 441). En el interior de la densa narración se produce una espesa red de correspondencias, informaciones complementarias, paralelismos y hasta simbolizaciones sugeridas por el mismo desarrollo de la historia. Así, el episodio de Roque Altube e Isidora -relación truncada y amor perdurable- se ve prolongado por la historia entre don Manuel y Teresa, la hija de Isidora, condenada igualmente al infortunio; la tenaz resistencia, poco a poco debilitada, de algunos tradicionalistas a mezclarse con "maquetos" se plasma, a escala zoológica, en el híbrido de llama y burra, que sigue, y no por azar, al relato del estéril y prolongado enfrentamiento entre Efrén y Josafat, con sus múltiples duelos.
En el panorama de la literatura narrativa actual, demasiado poblado por obras intrascendentes y de escasa ambición estética, Verdes valles, colinas rojas constituye un feliz acontecimiento. Es la vuelta de un escritor maduro, dueño de sus recursos y con un mundo propio, que concibe la novela como algo más que un entretenimiento para leer en el metro.
Tres cuestiones a Ramiro Pinilla
-¿En qué personaje de la novela se esconde?
-En varios. Con Manuel, el maestro, comparto el carácter tranquilo y cierta apatía por las cosas que no me resultan intere-
santes. Ideológica y políticamente estoy más cerca de Asier, su alumno, que es más rojo y acaba siendo casi anarquista aunque no radical.
-¿Qué comparte y qué critica del nacionalismo vasco?
-El nacionalismo existe y hay que comprenderlo para paralizarlo. Es una fe, y como toda fe es nefasta. La gente que lo defiende es mucha y muy bonachona. Sin embargo, ideológicamente son intolerantes y creen que su problema, que en realidad es pequeño comparado con los verdaderos Problemas, es el único. Hay que evitar que se desarrolle. Pero no me importa nada que el País Vasco sea independiente o no. Yo no soy patriota de nada, ni de España. Mi única patria es la infancia.
-Entonces, ¿se considera antinacionalista?
-Soy no-nacionalista porque creo que el antinacionalismo no favorece el problema. Los movimientos en contra del nacionalismo son tan virulentos como el propio nacionalismo.