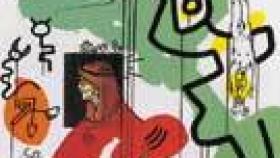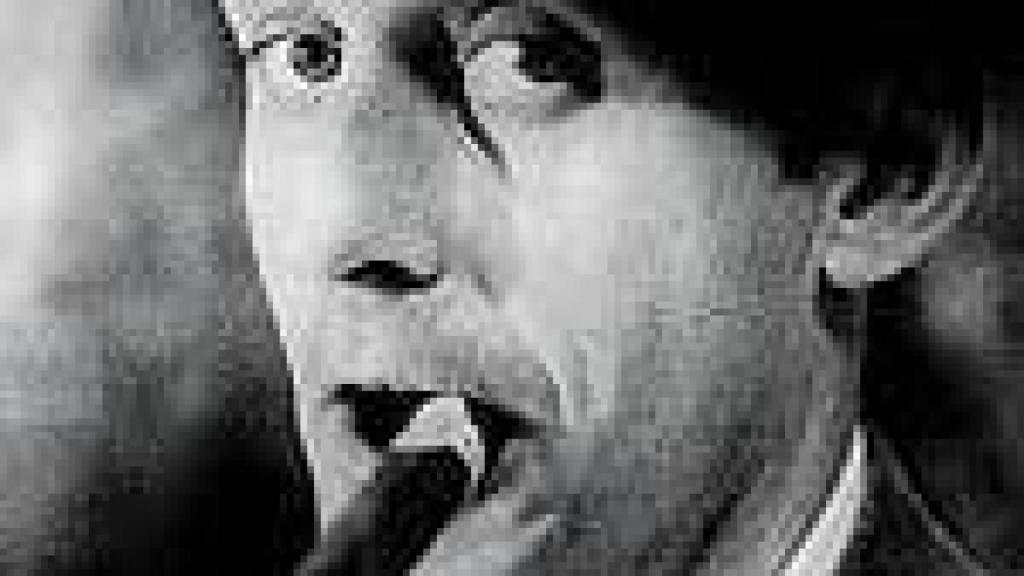
Image: Sed de champán
Sed de champán
Montero Glez
15 mayo, 2002 02:00Montero Glez. Foto: Qué leer
Esta insólita novela, cuyo autor firma con su primer apellido y la síncopa del segundo, no es una absoluta novedad; apareció por primera vez en 1999, pero su escasa difusión, su menguada vida editorial y el hecho de que ahora se publique en una versión rescrita y completa -lo que la convierte en una novela distinta- justifican sobradamente la oportunidad de ocuparse de ella. Porque Sed de champán no es un producto cualquiera. Tiene las características de la novela negra --y lo es, sin duda, porque narra un sangriento ajuste de cuentas entre gitanos y pandilleros argentinos en el inframundo de la delincuencia--, pero ha sido sometida a un tratamiento literario gracias al cual sobrepasa tanto las fronteras convencionales del género como lo que la obra tiene de testimonio social, centrado en vidas marginales y con una galería de personajes donde sólo hay pistoleros, ladrones, prostitutas, magistrados envilecidos, asesinos y camellos de poca monta. Personajes como el Charolito -gitano robacoches y camandulero--, Dolores Laredo -cuya vida es un descenso imparable a los infiernos--, el Flaco Pimienta -el maleante argentino sutilmente retratado hasta en los tics del habla--, Carmelilla o el tío Paciencias, entre otros, permanecen en la memoria del lector, una vez concluida la novela, con una consistencia poco común. Las voces narrativas se mezclan, el relato va y viene del presente al pasado con una libertad absoluta, pero todo se halla ahormado por una visión de las cosas que encuentra en el estilo su expresión solidaria.Esa visión tiene bastante de esperpéntica. Las páginas de Sed de champán deben mucho, en efecto, a los modelos estilísticos del Valle-Inclán maduro, el de los esperpentos, el de Tirano Banderas y las novelas del Ruedo Ibérico. Valleinclanesca es, por ejemplo, la percepción de los personajes como muñecos deformes, cuyos gestos pueden ser "garabatos" ("se ajusta [el cigarrillo] a los labios con un garabato de la mano zurda", pág. 14), o que agitan los brazos como "aspas" ("los brazos, como aspas de molino loco, alegan razones improvisadas", pág. 28). Y valleinclanesco es el recurso a símiles taurinos en numerosas ocasiones: "Este Flaco Pimienta es marrajo, compadre, no es bravo, como usted. Es un reservón imprevisible en sus derrotes" (pág. 103). Léase la larga escena del encuentro entre Dolores Laredo y el Charolito (págs. 39-40) y se comprobará el extraordinario aprovechamiento del léxico taurino como filón de imágenes. De modo análogo, y también como en Valle-Inclán, el discurso parece obedecer a la necesidad de crear un lenguaje totalizador, que armonice registros diferentes, desde la creación culta hasta el vocablo jergal. Como algunos personajes de Valle-Inclán y de Arniches, el Charolito puede decir (pág. 32): "Abran bien sus orejas purulentas, su privilegiado tímpano curtido por cientos de voces supurantes"; y, sin dejar de ser él mismo, también puede incurrir en las más jocosas etimologías populares: "No tiene ganas de rebanarse los sesos" (pág. 122); "una consola y unos vidriojuegos" (id.). El lenguaje es de enorme plasticidad y está lleno de hallazgos sorprendentes: "Esa seguridad que le da a uno el tiempo cuando se hace cicatriz" (pág. 133). Pero, al mismo tiempo, la jerga de los maleantes, de muy variada procedencia, salpica con naturalidad la narración de voces como berda "coche", bardeo "navaja", chicha "matanza", hacerse "robar", jurdós "dinero", lumiasca "prostituta", mutrar "orinar", beda "cocaína", caldero "cárcel" y otras muchas que utilizan estos tipos marginales de un barrio mísero de Madrid habitado por "pobres diablos con el corazón lleno de pus" (pág. 80) y cuya descripción (pág. 81) parece -sobre todo por la semejanza de la mirada, irónica y tierna a la vez-- la versión sintética y actualizada de la que ofreció Martín-Santos en Tiempo de silencio.
El poderío idiomático es, sin duda, lo más destacado de Sed de champán. Pero no hay que dejar a la zaga el original modo de narrar -a menudo oblicuo e indirecto-, la escueta sequedad, casi ascética, con que están resueltas algunas escenas de suprema violencia, la dosificación de las acciones contempladas desde perspectivas diferentes y que acaban convergiendo en un final desolador, como si un fatum ineludible persiguiera a los personajes. Montero Glez se revela aquí como un escritor de notables virtudes narrativas. Algunos usos léxicos poco afortunados (certitud, pág. 120; imparcial por "indiferente, ajeno", pág. 49, o delante suyo, pág. 58) no empañan la extraordinaria novedad de una prosa brillante que, por sus características, se coloca en primer plano de la novela y desplaza todo lo demás, e incluso oscurece en varias ocasiones la claridad y el interés de la historia.