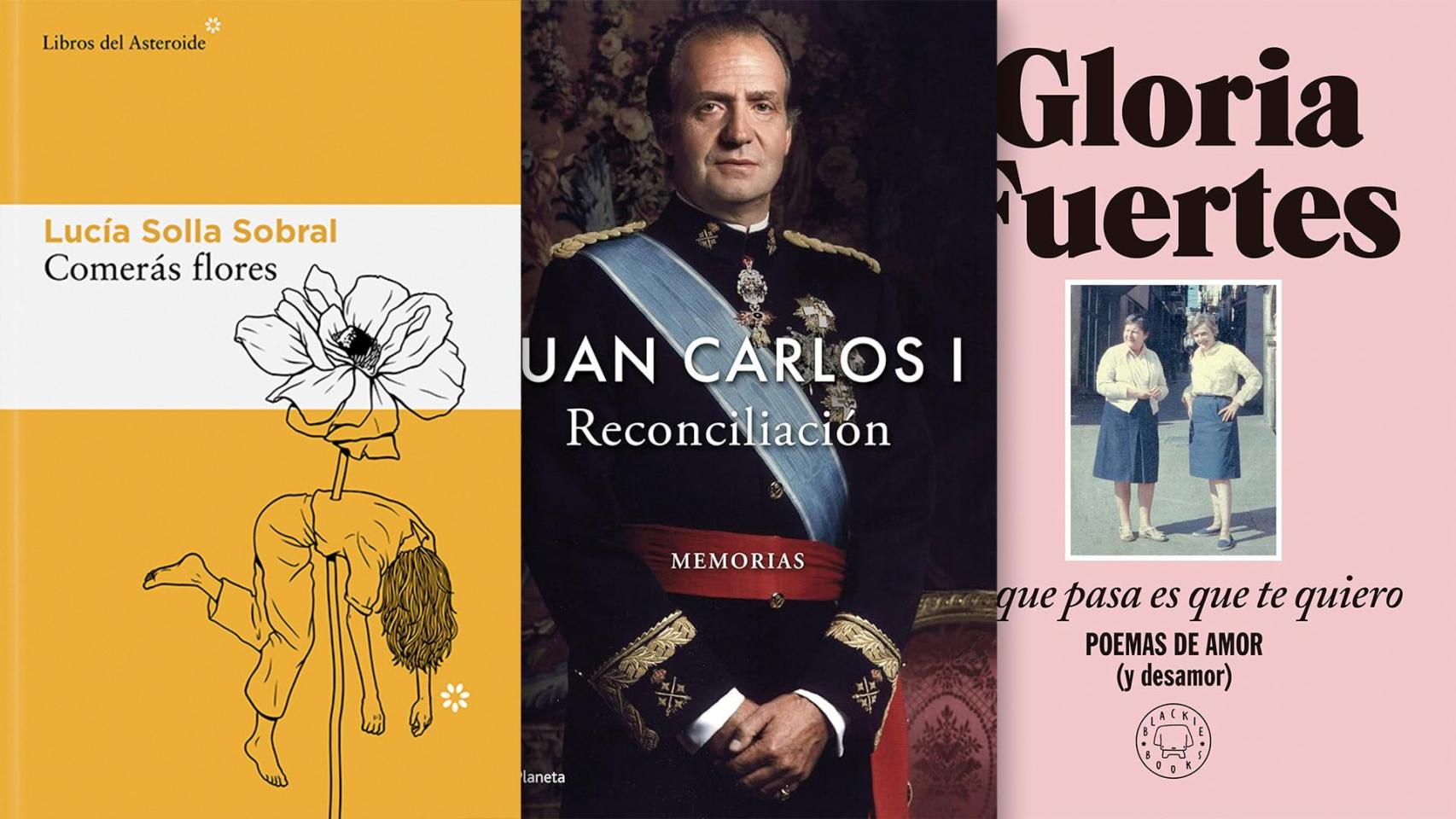Image: La memoria inédita de Carmen Laforet
Carmen Laforet
El 28 de febrero moría en Madrid a los 82 años Carmen Laforet, la mujer que renovó la narrativa de posguerra con su inolvidable novela Nada (premio Nadal en 1944). El Cultural la recuerda ofreciendo a sus lectores unos textos inéditos muy especiales: los que la autora escribió para que sus hijos conservasen sus recuerdos. Hoy su memoria es la de todos.
Alguna vez le pedimos a mamá que nos dejara escritas las viejas historias familiares, que ella contaba con mucha gracia y que nos encandilaban. Entre sus papeles abundan notas y esbozos al respecto, así como recuerdos personales, de infancia y juventud. Hemos espigado algunos fragmentos. Son textos escritos en los años ochenta, sin pretensión literaria, cuando ella ya había abandonado la escritura profesional. Nos asoman al paisaje íntimo de su memoria, y permiten atisbar algunos aspectos de su personalidad. Nos ha parecido que, en estos momentos, cuando tanta gente manifiesta su interés, lo mejor era dejar que hablara ella por sí misma. AGUSTíN CEREZALESUna profesora muy especial (Consuelo Burell)
En el segundo año de la guerra civil, conocí a una persona que tuvo muchísima importancia en mi vida. Se llama Consuelo Burell y era la nueva profesora de Literatura. A mí la Literatura me gustaba muchísimo, era lo mío, pero por motivos de horario apenas aparecí por clase el primer trimestre. Estos motivos eran que la clase de Literatura la teníamos, siempre, a última hora y después de la clase de Física. Yo me escapaba del Instituto justo antes de la clase de Física -que no me gustaba- y ya no volvía porque me iba a ver a Poupée. Esta Poupés se llamaba en realidad Aurelia Lisón, era hija del doctor Lisón, republicano conocido que había podido huir a Casablanca en los primeros días de la guerra. A Poupée la llamaban así porque su madre era francesa de origen y ella mucho más joven que sus dos hermanos varones, era "la muñeca" de su casa. Sus hermanos estaban en Madrid, en el frente republicano (uno de ellos murió); su madre y ella y su abuela estaban "bloqueadas", bloqueada la cuenta del banco y bloqueada su salida de España. Poupée era compañera mía y amiga íntima desde que a los diez años empezamos el Bachillerato, pero no asistía a clase desde aquel bloqueo, y yo iba a verla muy a menudo. Nos queríamos mucho, era una chiquilla estupenda y yo era en realidad la única amiga suya del Instituto. A poco de conocernos Poupée y yo (justo cuando comenzábamos, a los diez años, nuestro Bachillerato) ocurrió algo importante. Poupée me hizo la primera proposición formal de matrimonio que he recibido (he recibido muy pocas, así que me acuerdo de todas):
-¿Por qué no se pueden casar dos mujeres? Si no me caso contigo yo jamás me casaré con nadie...
Poupée había oído las confidencias que una señora le había hecho a su madre, diciéndole que si ella hubiera sabido lo que es vivir con un hombre jamás se habría casado con el marido rico y envidiado que tenía. Yo reflexioné a la pregunta de mi amiga y le dije que seguramente las mujeres no se casaban entre ellas porque no podrían tener niños. Poupée me contestó con mucha lógica que había muchos matrimonios sin niños pero que además los hombres no hacían falta para tener niños, porque ahí estaba el ejemplo de una sirvienta suya que era soltera y que a cada momento tenía "ella solita" un niño. Era un hecho incontestable. Lo que pasaba es que yo no estaba nada segura de querer casarme con Poupée, aunque la quería mucho, y no seguí ahondando la cuestión. En aquel año 37 esa conversación tan divertida estaba más que olvidada, yo acababa de cumplir dieciséis años, Poupée tenía pocos meses más o menos mi edad, y seguíamos siendo amigas. Cada vez que yo salía de casa de Poupée para ir a tomar "el coche de hora" (el autobús) que me llevaba al campo, a mi casa..., me cruzaba con la profesora de Literatura, que volvía del Instituto hacia el hotel donde vivía. Yo me hacía la desentendida. Estaba segura de que la profesora no podía reconocerme. Ella acababa de llegar y como escaseaban los profesores tenía todos los cursos, desde el primero al último, de Gramática y Literatura: era imposible que me asociase a mí con la persona que, cuando pasaba lista, le decían mis amigas que "estaba enferma". Cuando ella mandaba hacer en casa algún ejercicio de redacción yo lo hacía, alguna compañera lo entregaba junto con los demás de la clase y siempre tenía buena nota. Un día, Consuelo se hartó:
-Decidle a vuestra compañera Carmen Laforet que su enfermedad es muy rara, porque me la encuentro todos los días en la calle y además va siempre corriendo y saltando. Decidle que este año tendrá suspenso en Literatura. Decidle también que sus redacciones son buenas, pero que aunque escribiese mejor que Cervantes la suspendería igualmente, porque una alumna oficial no puede faltar a clase sin motivo.
Este recado que me dieron textualmente me inspiró un interés extraordinario por la profesora. Al día siguiente, en vez de entrar en mis clases, asistí a todas las que daba Consuelo en los distintos cursos, comenzando por la Gramática de primero.
-¿Me permite asistir a esta clase, señorita?
Cara de sorpresa.
-Pasa si quieres...
Y así una y otra vez, hasta que Consuelo soltó la carcajada.
-Haz el favor de esperarme a la salida, si puedes. Tenemos que hablar tú y yo...
Así comenzó una amistad que hasta hoy sigue (Consuelo es la amiga que me cedió el apartamento que he tenido estos años en Madrid). Consuelo es la persona que me habló del Instituto Escuela, de la Institución Libre de Enseñanza, de la Residencia de Estudiantes donde vivió Lorca, de la magnífica Universidad de Madrid durante la República, de sus compañeros más amigos del Instituto Escuela y la Universidad, que eran Carmen Castro (hija de Américo Castro), Gonzalo Menéndez Pidal y Elisa Bernis (en aquel momento recién casada con Gonzalo Menéndez Pidal). Me habló de Rosa Bernis y Arturo Ruíz Castillo, me habló del maravilloso profesor de Literatura y poeta Pedro Salinas, me dejó leer algo que ella llevaba siempre consigo (y llevó de España a Francia en guerra y luego otra vez a España y a Canarias, y que eran unos apuntes de Salinas en la Universidad), me habló de otros muchos personajes que luego se exiliaron, de los escritores jóvenes y ya famosos, como María Teresa y Rafael, de multitud de gentes interesantes o pintorescas, como Hildegard Rodríguez, que asistía a clase siempre acompañada de su madre que no la dejaba sola ni un minuto y que cuando descubrió que su hija estaba a punto de enamorarse de alguien la asesinó (ahora han hecho una película con ese tema, yo no he visto la película). Consuelo hablaba muchísimo (siempre lo hace), y entonces aún lo necesitaba más. Cuenta siempre las cosas de manera muy viva y pintoresca, con detalles para mí imborrables. Me contó por ejemplo que la única vez que fue a casa de Hildegard (la futura víctima de asesinato) lo hizo en compañía de Carmen Castro para recoger socorros para los estudiantes presos de la fue, y que de aquella casa recuerda la terrible impresión que tuvo al ver en un pasillo muy estrecho un enorme perro que movía la cabeza de arriba abajo. Era grande como un ternero y fijo y como babeante... Era de cartón, pero Consuelo, que es muy nerviosa, dio un grito terrible al verlo...
Encuentro con un astrólogo
Nací en Barcelona, en casa de mis abuelos paternos, el 6 de septiembre de 1921. Esta es una de las pocas fechas de mi vida que sé de memoria aunque no la viviese conscientemente y sólo la sé por referencias de mi familia y constancia en mi inscripción en el registro civil. También por referencias familiares sabía yo vagamente que el momento de mi nacimiento les había sido anunciado a mis tíos cuando acababan de sentarse a la mesa, para el almuerzo. Esta circunstancia no tenía especial interés para mí (durante muchos años de mi vida no tuve ni siquiera las elementales nociones vulgarizadas de astrología que hoy sabe todo el mundo: por ejemplo, el signo astral al que pertenecen), pero veintiocho años después de mi nacimiento esa hora me fue confirmada de la manera más singular. Ocurrió en un tren. Viajaba sola y a la hora de la cena, en el coche restaurante encontré sitio frente a un hombre joven, de aspecto extranjero, que correspondió a mi gesto de saludo con una inclinación de cabeza, volviendo a sumergirse en la lectura de un grueso libro mientras seguía comiendo. Yo miraba las luces reflejadas en la oscuridad de la ventanilla mientras esperaba que me sirviesen cuando me dí cuenta de que el extranjero intentaba preguntarme algo en francés. Soy una calamidad para los idiomas. Se dio cuenta y me habló en español. Me dijo que si podía hacerme una pregunta de carácter particular. Bastante desconcertada, hice un signo afirmativo. El desconcierto se convirtió en sorpresa.
-¿Ha nacido usted en la primera quincena del mes de septiembre, a la hora del mediodía?
Era increíble, aquel hombre no me conocía en absoluto. No sabía nada de mí. No me hizo, sobre mí, ninguna pregunta más. Me explicó que llevaba años estudiando en la fisionomía humana la marca astrológica del mes y la hora del nacimiento. Estaba contento con su acierto pero había cometido el error de creerme francesa. Le dije que quizá la equivocación no había sido tan grave, porque en línea paterna, directa, tuve un bisabuelo francés. Fue el único dato que dí a mi interlocutor. Estaba dispuesta a preguntarle muchas cosas y así lo hice sin marearle con los orígenes familiares (mi bisabuelo francés, Lafôret, que me transmitió el apellido -perdido ya el acento circunflejo al llegar a mi padre- se casó con una sevillana, se hizo español y vivió en Sevilla hasta su muerte. Al otro bisabuelo paterno, que era vasco por los cuatro costados -se apellidaba Altolaguirre y Zumalacárregui- le sucedió lo mismo, se casó con una sevillana y vivió en Sevilla hasta su muerte. Mis abuelos paternos por lo tanto eran sevillanos, pero poco después de su matrimonio y por la plaza obtenida por oposición de mi abuelo en el Instituto Balmes de Barcelona se trasladaron a esa ciudad, tuvieron muchos hijos barceloneses y vivieron allí hasta su muerte. Mi padre, casualmente, había nacido en Castellón de La Plana, y mi madre era toledana, lo mismo que todos los ascendientes suyos que ella recordaba. En cuanto a mí, después de nacer en Barcelona pasé la infancia y adolescencia en las islas Canarias. Mi padre -que también hasta su muerte fue Arquitecto Provincial y director de la entonces llamada Escuela Industrial de Las Palmas, en Gran Canaria, ahora creo que se llama de Artes y Oficios- fue profesor de dibujo, primero, y antes de haber terminado la carrera de arquitectura, en Toledo, donde conoció a mi madre, y después, ya para siempre, en Canarias...).
Nada de esto podía interesar a mi interlocutor del tren, a mi juicio. A mí, en cambio, después de su primer acierto fundamental a través de mis facciones, me importaba saber si podía adivinar por mis rasgos algo de mi carácter y aficiones. Recuerdo exactamente lo que me dijo: cosas acertadas, comprobables, y otras no comprobables[...].
-Una característica muy especial, muy marcada. La amistad es importante para usted, pero sólo escoge a sus amigos por una razón: porque humanamente le interesan y le gustan.
A esto contesté que desde luego, y que creía que eso le ocurría a todo el mundo. Mi interlocutor me hizo pensar que eso no le ocurría a todo el mundo, que yo no escogía a mis amistades por sun posición social ni por sus ideas afines a las mías (políticas, religiosas, culturales, etc.), ni porque sus gustos o costumbres se pareciesen a mis gustos o costumbres, y que hay amistades muy verdaderas que sin embargo comienzan con esas condiciones previas.
-Usted tiene amigos muy distintos y que quizá no congenien entre ellos en todas las ocasiones -(tuve que reconocer que así era en efecto).
Después de esto hice yo un experimento preguntando si creía mi interlocutor que yo podría obtener algún éxito en algo creador, escribiendo una novela, por ejemplo. Aguardé, porque se quedó pensativo, observándome.
-Sí, creo que sí, si tiene usted deseos de escribir, debe hacerlo.
Esto es lo último que recuerdo de mi conversación con el desconocido. Me dio su tarjeta y la perdí. Yo no le dí la mía porque nunca tengo tarjetas y porque no quería que supiese que ya había escrito una novela y con mucho más éxito del que hubiera creído nunca.
La boda de mis padres
Mi madre nació en una finca cerca de Carmena, en Toledo. Su padre era guarda de esa finca. Mi madre era la séptima hija de aquel matrimonio. Una hermana suya, ya casada vivía en Toledo y mi madre fue a una escuela de monjas -en la sección gratuita de niñas pobres- y las monjas que estaban encantadas con su inteligencia lograron que obtuviese becas para estudiar magisterio. Mi padre dio eventualmente unas clases de dibujo en la Normal de Toledo y así la conoció. Mi madre acababa de terminar su carrera cuando se casó. La boda se celebró en Carmena, con asistencia de innumerables parientes de pueblos vecinos. Mi padre decía que fue algo así como las bodas de Camacho del Quijote. Mi madre -aún no había cumplido los dieciocho años- era pequeña y delgada y muy fina y bonita de cara. Se casó a usanza del pueblo, vestida de negro y con mantilla castellana, una mantilla corta, sin peineta, de encaje negro forrado de seda fuerte en color- la de mi madre estaba forrada en seda roja. Poco más es lo que sé de ella. También había vivido en Madrid a temporadas antes de casarse, en casa de otra hermana que años más tarde fue para mí una madre cuando yo viví en Madrid, y en su casa escribí mi primera novela.
Mi padre hablaba a veces de su familia. Contaba que sus hermanas habían estudiado el Bachillerato -cosa no corriente en la época de ellas- porque su padre -el marido de mi abuela Carmen- era un hombre progresista, seguramente porque venía de una familia francesa. Aunque, desde luego el abuelo Eduardo era sevillano y se sentía muy andaluz el afán de progreso venía de Francia. Y los dos amigos más íntimos de mi abuelo eran también de procedencia francesa. Uno se llamaba Fora de apellido y otro se llamaba Normand. Fora vivía en Madrid, Normand en Barcelona.
Nuestro Murillo
Mi padre no tenía amigos íntimos, aunque desde luego, conocía a mucha gente. Nunca le oí hablar de nadie con el amor que me había hablado mi abuela de su padre Mariano. Mi madre tenía amigas muy queridas. Me consta que siguieron queriéndola sus amigas muchos años después de su muerte que ocurrió el día que cumplió sus treinta y tres años de edad. En mi infancia mis padres eran jóvenes. Vivíamos en una casa muy grande y teníamos muchos cuadros en la casa. El amor a la pintura era una tradición familiar. Uno de estos cuadros era un Murillo, una virgen del tamaño de las purísimas que he visto en el Museo del Prado pero que a mí en el recuerdo me parece más interesante que esas Vírgenes de Murillo del Museo. Porque el cuadro estaba oscurecido y mi padre no lo quería hacer restaurar ni limpiar sino por gente realmente entendida. La virgen entre sus manos entrelazadas tenía una mancha, una quemadura en forma de cigarro puro. Yo creía que la Virgen estaba fumando. En Canarias las señoras fumaban antes de que se hiciese costumbre que fumasen en la Península. Yo estaba acostumbrada a ver a algunas amigas de mi madre con el cigarrillo entre los dedos, aunque mi madre no fumó nunca. Esa Virgen de Murillo (no una copia sino un auténtico Murillo) había sido el regalo de boda que hizo a mis padres mi abuelo Eduardo Laforet. Mi abuelo lo había heredado de su madre, una bisabuela que siempre oí que se llamaba "doña Encarnación", así, con el doña delante. Mis tíos nunca decían "mi abuela Encarnación". Pero su nombre "doña Encarnación Rodríguez de Alfaro" fue familiar para mí a causa del cuadro de Murillo. Esa doña Encarnación había tenido capilla en su casa, "un oratorio", las velas del altar. Habían quemado el cuadro formando el "cigarro puro" que yo veía en sus manos.
Ambición
Infancia, adolescencia. Me cuesta muchísimo trabajo volver la cabeza atrás, recordar el pasado completo. A los sesenta años me parece que mi vida ha sido corta y espléndida porque sólo recuerdo, así, enseguida, los momentos luminosos. Hay muchos en Canarias, de amistad, de naturaleza, de sentir la admiración por la Literatura y el deseo o el anhelo y casi la seguridad de que sería yo escritora algún día. Una "gran escritora"... Pero antes, en la infancia, había decidido ser una "gran pintora". Cosa para la que no estoy dotada, ni en "grande" ni en pequeño, y que se debía, supongo, a haber oído siempre hablar de pintores y de pintura como el Arte -así, con mayúscula- más importante. También había oído hablar de otras cosas, sin embargo. Las aficiones de mi padre marcaban la casa de mi infancia y suponían caminos interesantes que se me abrían, muchos de los cuales no aproveché. La Música es algo que añoro como lo más importante que no poseo por falta de dotes. En mi casa había música. Teníamos hasta lo nque llamábamos la salita de música donde no sólo estaba la gramola, con los últimos discos bailables, sino el piano, que mi padre tocaba muy bien, por su placer.
Mi madre, yo y las mentiras
Mi madre no quería que yo dijese mentiras. Yo, como todos los niños, fantaseaba la realidad. Fui al colegio a los cuatro años. Iba, claro está, al parvulario donde había niñas de cuatro a seis años. El colegio era un mundo mágico que me pertenecía. Y yo llevaba a casa noticias inventadas. Una vez inventé -por primera vez había oído hablar de exámenes en mi vida- que todas las niñas habían quedado mal en los exámenes con excepción de mi amiga Carmencita Jiménez y yo. Todas las niñas habían sido castigadas a llevar orejas de burro y así estaban con sus orejas de burro llorando a gritos en el patio cuando mi amiga Carmencita y yo, llevadas en brazos por las monjas habíamos visto el piso superior donde estaba "el museo de animales" (una habitación vagamente entrevista al pasar en fila por el pasillo) donde había visto una cigöeña disecada. A mi madre le pareció mal este invento. Con gran terror mío me anunció que aquella tarde me acompañaría al colegio "para dar las gracias a la madre superiora por los honores que me había concedido y para interceder por las otras niñas que estaban aún en el patio adornadas con orejas de burro, cosa que le parecía a mi madre un castigo que no era justo. Porque estoy segura de que hay entre esas niñas, muchas que son más inteligentes y más buenas que tú".
Cuando salí a la calle de la ma-no de mi madre sentí la angustia más terrible de mi vida. No sabía yo donde había sacado aquel asunto de las orejas de burro (jamás las vi en el colegio) quizá de la ilustración de algún cuento que había ojeado...Sufrí terriblemente hasta que, al llegar a una esquina, confesé a mi madre mi invención. Yo no sabía cómo decirle que aquello no era una mentira sino un cuento. No tenía base para apoyarme en nada. Los cuentos que me contaban trataban de seres bien conocidos "de cuento": Caperucita Roja, el lobo, las hadas... Yo no había deseado que creyesen en mi casa que aquello de las niñas con orejas de burro era cierto. Pero el caso es que, entusiasma con mi relato había afirmado que sí, que era cierto. Yo "veía" a aquellas niñas todas llorando en el patio con sus orejas de burro... Mi madre me hizo comprender que era muy feo inventar cosas malas de mis compañeras. Pero yo necesitaba inventar. Inventaba para mí sola. Para mi hermano Eduardo que tenía dos años y que se asomaba a los barrotes de su cuna para oírme, como yo me asomaba a los barrotes de la otra cuna -parecíamos dos prisioneros para inventar fantasías de las personas de la casa. Cuando llegó mi abuela sentí alivio de que contase cuentos realistas, cuentos de personas que existían, que habían existido. Mi madre aseguraba que mi abuela no mentía nunca.
-Entonces ¿eso de los Altolaguirre es verdad?
-Es verdad.
Más tarde, claro está, aprendí a contar cuentos diciendo que eran "sueños". Y al fin les di el nombre de cuentos. Invenciones de niños viajeros y valientes que mis hermanos escuchaban entusiasmados. Pero los cuentos de mi abuela Carmen, sus personajes, ¡qué hondos estaban!, ¡qué bien grabados en mi cerebro.
Una chiquilla sensual
El curso escolar 1938-1939 fue el último de mi Bachillerato y coincidió en su final con el final de la guerra civil. Cada vez era yo más feliz, más llena de amistad, de emoción con los asuntos amorosos de mis amigas (siempre me han interesado muchísimo las historias de amor de los demás, no como chisme, sino como enriquecimiento mío) y mi libertad sobre el fondo oscuro y de tormenta de rayos y truenos de mi casa familiar. Pero te juro: lo que yo he recordado siempre es aquel sentimiento vital que tenía yo. Muchas veces me iba andando desde mi casa a las Palmas. No seguía los diez kilómetros de carretera. Como era montaña, yo cortaba por atajos, en parte porque la caminata se reducía así de diez kilómetros a cinco o seis, pero, sobre todo, porque por la carretera siempre paraba algún automóvil de gente conocida para invitarme a subir. Yo era una chiquilla sensual en el placer que me daba simplemente estar viva, recibir el sol o la lluvia, o nadar en el mar, etc... Cualquier fenómeno natural -una tormenta o un amanecer, etc- me resultaba un espectáculo increíble. No he vuelto a leer desde hace mil años La Isla y los Demonios, pero tengo idea de que copié allí algunos trozos poéticos que escribí a los dieciséis años. Creo que son muy malos, pero pensé meterlos porque en el libro hay una chica de dieciséis años que sin ser yo, en algunos aspectos es mi contrafigura en aquella edad... (lo mismo que sucede con Andrea en Nada).