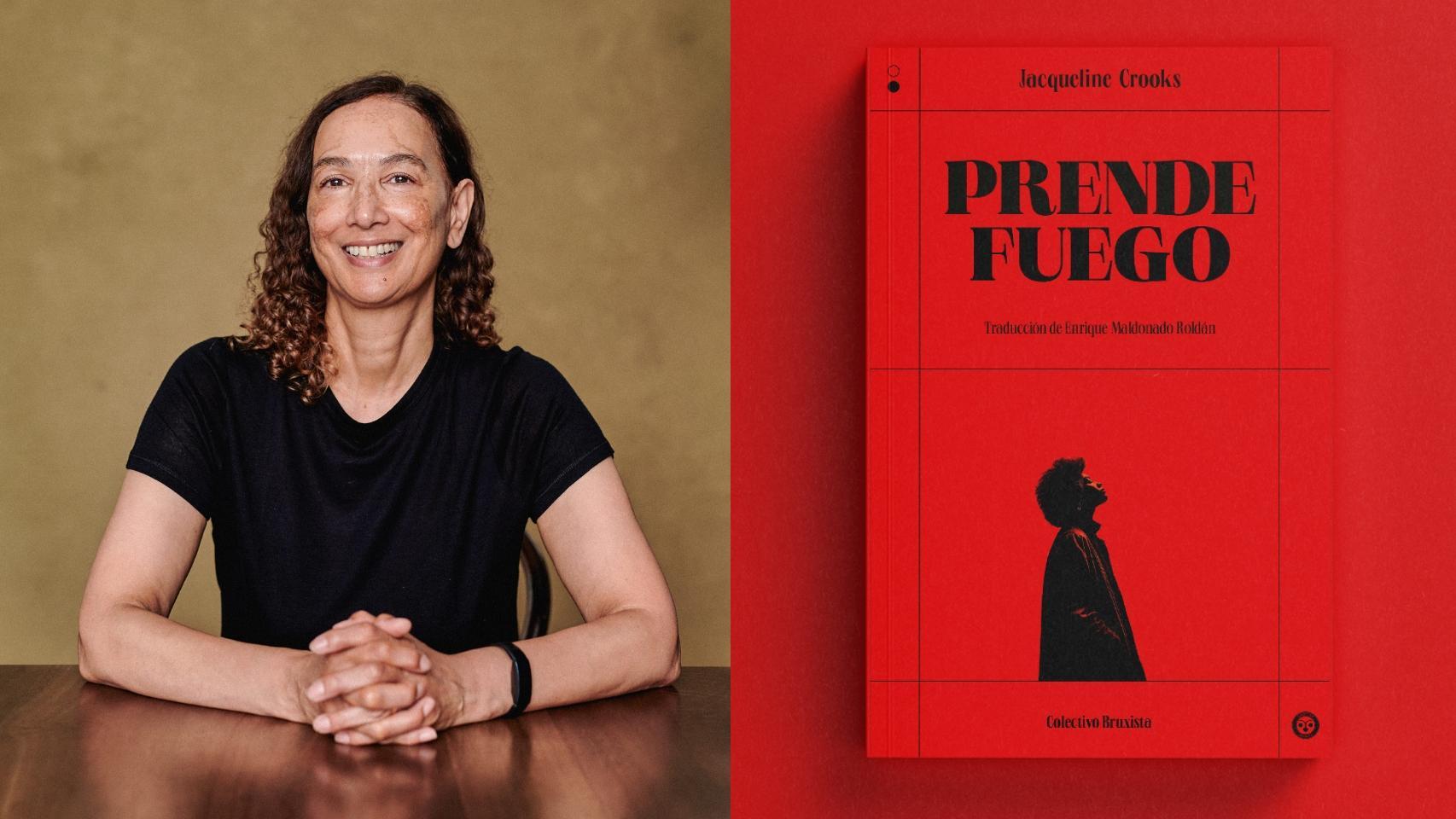Image: Foe
J.M. Coetzee. Foto: Archivo
Robinson Crusoe trasciende el dominio de la literatura. Su urdidumbre como personaje de ficción no surge de un hecho real, sino de la vocación colonizadora del hombre occidental, que opone su ingenio al desorden de la naturaleza.La peripecia del náufrago en que se inspiró Defoe es irrelevante. La anécdota sólo es un pretexto para exaltar la civilización tecnológica. El Robinson de Tournier (Viernes o los limbos del Pacífico, 1967) refleja ese propósito, pero la mentalidad cartesiana fracasa ante la espontaneidad de Viernes, que desprecia cualquier previsión o método. Coetzee introduce un elemento nuevo en la historia: la perspectiva de Susan Barton, una mujer que convive durante unos meses con un Robinson desprovisto de iniciativa. Su proximidad física apenas se traduce una fugaz intimidad, que evidencia la extinción del deseo en un hombre adaptado a una rutina animal, sin otro horizonte que la mera subsistencia.
Susan regresa a Londres con Viernes. Rescatados por un buque inglés, Crusoe no sobrevive al viaje. Su aventura carece de interés, pero Susan comienza la búsqueda de Foe para que su experiencia adquiera la consistencia de la escritura, su capacidad de vencer al olvido. Ese impulso contrasta con el resultado final, pues la novela omite su presencia. Sin embargo, incluye a Viernes, una criatura primitiva, primordial, que ni siquiera puede expresarse, pues unos traficantes de esclavos le cortaron la lengua. Su silencio no puede estar más alejado de la locuacidad de Susan, que derrocha palabras con la esperanza de no quedar reducida a la condición de simple testigo de una vivencia ajena. La escritura de Foe ignora su explosión verbal, preservando el recuerdo de Viernes. El silencio se revela más perdurable que la palabra. Las palabras sólo son sonidos que significan algo impreciso. La escritura sólo capta lo esencial y lo esencial se manifiesta como una elocuencia muda. Los años de Robinson en la isla se aproximan al grado cero de la escritura. Sólo fabricó un mueble: una cama. Nunca fantaseó con una mesa sobre la que escribir un diario. La mudez de Viernes le eximió de la fatiga de relacionarse con un semejante. No hay nada que contar, pero Susan no desiste. Si ese tiempo de tedio no se objetiva en un libro, no quedará nada.
Viernes se comporta como un idiota. Bailotea con la toga y las pelucas de Foe, mientras toca una flauta. Sus gestos parecen gratuitos, pero son lenguaje que expresa otras formas de coexistir con la alteridad. Su mundo no es el mundo de la civilización europea. Su inocencia es la del hombre anterior a la caída, que vive apegado a la inmediatez de sus actos. Viernes es escritura, palabra divina que se escribe mediante nuevos signos, que expresan lo inefable. Al arrojar pétalos sobre un barco hundido o dibujar hileras de ojos andantes, Viernes restituye la pureza del lenguaje adámico, cuando nombrar y conocer eran experiencias simultáneas. Al igual que en El maestro de Petersburgo (1994), Coetzee recurre a la literatura para urdir más literatura. Con una escritura limpia, fluida, levemente lírica y con una profundidad que se escamotea al lector menos perspicaz, reflexiona sobre el lenguaje, la creación artística y la constitución de la identidad. El silencio de Viernes, capaz de fundirse con las cosas, corrobora que el famoso "yo soy otro" de Rimbaud nos dice más de nosotros mismos que la ficción de un yo unidimensional, ajeno a cualquier desdoblamiento. Coetzee se interna en el corazón de la diferencia para evidenciar la miseria de una tradición que reemplazó la inocencia original por una inextinguible culpabilidad.