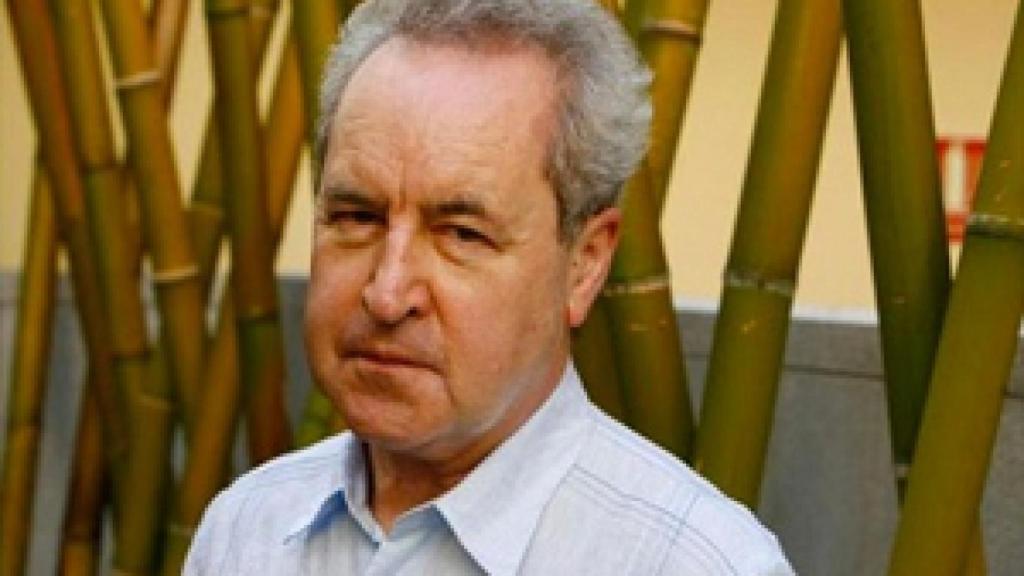
Image: Venganza
Letras
Venganza
Benjamin Black vuelve con otra entrega de la gran serie de novela negra protagonizada por el doctor Quirke
Benjamin Black
John Banville retoma su seudónimo Benjamin Black para enfrascarse de nuevo en las aventuras del doctor Garrett Quirke en 'Venganza' (Alfaguara). Esta vez la trama gira en torno a dos familias enfrentadas por el control de una empresa, retomando el 'noir' más clásico, a lo Raymond Chandler, en la América dorada de la costa oeste. A continuación pueden leer las primeras páginas.Davy Clancy no era un buen marinero; de hecho, temía el mar en secreto. Pero allí estaba aquella hermosa mañana de verano, a punto de zarpar en un barco que más le parecía un juguete grande y complicado. Según decían todos, era un día perfecto para estar en el agua. No decían que fuese un día perfecto para estar en un barco o para salir a navegar. No, decían: «Un día perfecto para estar en el agua», como si fuese una consigna. Y todos eran tan joviales y dinámicos, con aquellas sonrisas engreídas y pagadas de sí mismas que daban dentera. Al contrario que él, aquellos hombres de piel atezada sabían lo que hacían. Ataviados con gorras de mar, pantalones cortos caquis y jerséis informes, jugaban a ser viejos lobos de mar. Y sus curtidas y vociferantes esposas, lobas de mar, pensó Davy con lúgubre humor. Él no pertenecía a aquel ambiente, con aquellos hombres de indolente pericia. No era uno de ellos. Lo sabía y ellos también lo sabían y, por más que redoblaran su cordialidad, Davy entendía qué significaba aquella mirada en sus ojos, aquel brillo de condescendiente desdén.
Era junio. A pesar de que había llovido todos los días durante la primera semana de vacaciones, la mañana se había levantado cálida y soleada, sin una pizca de viento. La marea estaba alta y el agua tenía un aspecto hinchado y perezoso, y en la superficie aceitosa brillaban listas de color zafiro, rosa y azul petróleo. Davy intentó no pensar en lo que había debajo, peces de inmensos ojos abriéndose camino en la lóbrega oscuridad y criaturas con pinzas correteando en el fondo, luchando a cámara lenta, devorándose unas a otras. Victor Delahaye había llevado el jeep hasta la parte delantera de la casa y juntos habían traqueteado en silencio durante dieciséis kilómetros por la carretera de montaña que descendía a la bahía de Slievemore. Salir a navegar era lo último que Davy deseaba, pero le había resultado imposible negarse.
-Puedes hacerme de tripulación -le había dicho Delahaye la noche anterior en el bar de Sweeney.
Por alguna razón, todos habían reído. Todos, menos el propio Delahaye y su esposa, que había clavado sus ojos en Davy con aquella sonrisa suya, aunque sin decir una palabra. Y ahora ahí estaba él, a punto de aventurarse en contra de su voluntad en aquel mar de apariencia inofensiva y alarmantemente tranquilo.
La relación de los Clancy y los Delahaye se remontaba tan lejos como se pudiera recordar. Samuel Delahaye y Philip Clancy se habían asociado a finales del siglo diecinueve para transportar carbón en barcos desde Gales. Más tarde, Samuel Delahaye se dio cuenta del potencial de los coches de motor, y los socios abrieron uno de los primeros grandes talleres del país, contratando a mecánicos de Inglaterra, Francia e Italia. El negocio prosperó. Aunque los fundadores eran socios a partes iguales, todo el mundo supo desde el principio que Samuel Delahaye era el jefe y Phil Clancy simplemente su director. Phil -el pobre Phil, como la gente solía decir- no tenía una personalidad fuerte y había aceptado sin protestar ser el subalterno. En la actualidad, el hijo de Samuel, Victor, estaba al mando de la empresa, y el hijo de Phil Clancy, Jack, era su socio y, sin embargo, todo continuaba igual que en los viejos tiempos, con Delahaye al mando y Clancy de segundo de a bordo. Pero, a diferencia de su padre, a Jack Clancy le disgustaba su posición subordinada. Le disgustaba profundamente, aunque se esforzaba en ocultar su insatisfacción y casi siempre lo conseguía.
Se sobrentendía que un Clancy no podía decir no a un Delahaye. Por eso Davy Clancy se había limitado a sonreír y encogerse de hombros cuando, la noche anterior en Sweeney, Victor Delahaye, que iba camino de pillar una buena borrachera, se inclinó sobre la mesa y con expresión torcida le invitó a navegar en el Quicksilver. Davy no sabía nada de barcos, pero todo el mundo se rió y alguien le dio unos golpecitos en el hombro. ¿Qué podía hacer sino decir que sí, gracias, por supuesto, y enterrar a continuación la nariz en el vaso?
-Muy bien, te recogeré a las nueve -dijo Delahaye, enseñando los dientes en una amplia sonrisa, y, a continuación, se alejó hacia la barra.
Y fue entonces cuando la mujer de Delahaye le miró y curvó sus delgados labios en una sonrisa burlona. Las dos familias pasaban juntas las vacaciones de verano, según una tradición que se remontaba a los tiempos de Phil y Samuel. Davy no comprendía por qué sus padres la seguían manteniendo. El viejo Phil chocheaba y vivía en una residencia y Samuel Delahaye estaba postrado en una silla de ruedas, y por más que el padre de Davy y Victor Delahaye pretendieran ser amigos, era un secreto a voces que sus relaciones eran pésimas. Por si fuera poco, Mona Delahaye, la joven esposa de Victor -la segunda, ya que la primera había fallecido-, apenas dirigía la palabra a la sufrida madre de Davy. A pesar de ello, verano tras verano todo el grupo se instalaba el mes de junio en Ashgrove, la casona de piedra que los Delahaye poseían en la ladera trasera de la colina de Slievemore, a media pendiente.
La construcción tenía diez o doce dormitorios, más que suficientes para acomodar a Victor Delahaye, su esposa y sus hijos gemelos, Jonas y James, que ya eran mayores. Así como a la hermana soltera de Victor, Marguerite, a quien todos llamaban Maggie, y a los tres Clancy. Aquel año había un invitado más, la novia de Jonas Delahaye, Tanya Somers. Tanya, que estudiaba en el Trinity College, resultaba tan seductora y provocativa con su bañador negro que, excepto su novio y Jack Clancy, por supuesto, los demás hombres del grupo apenas se atrevían a mirarla. Una situación que añadía más tensión si cabe al ambiente ya tenso de la casa.
El pequeño puerto estaba rebosante de barcos aquella mañana y las voces de los propietarios resonaban fuertes y claras sobre la superficie inmóvil del mar entre el golpeteo de las cuerdas y el tintineo de los accesorios metálicos. Victor Delahaye era el comodoro del Club de Vela Slievemore esa temporada y a cada paso era saludado calurosamente, pero él apenas contestaba. Parecía preocupado y sus espesas cejas negras se fruncían en una profunda línea vertical. Davy pensó que tendría resaca. Delahaye llevaba sandalias, pantalones blancos, una camiseta de algodón azul marino y la juvenil gorra azul de marinero que había comprado en un viaje de negocios a Grecia. Tenía un rostro moreno de facciones marcadas que lucía con aplomo la cuarentena. Mientras caminaba dócilmente tras Delahaye, Davy estaba seguro de que los demás sabían que él sólo era un marinero de agua dulce sin remedio.
El Quicksilver estaba atracado al final del pantalán de piedra, con las velas plegadas. Lejos de parecer un juguete, de cerca tenía las amenazadoras líneas bruñidas de un gigantesco pez espada blanco. Delahaye saltó con agilidad a la cubierta, pero Davy titubeó. En una ocasión, un profesor de ciencia le había comentado que basta el empuje de una mano en el casco para mover un navío tan grande como un trasatlántico. Harkins se llamaba, un miembro de los Hermanos Cristianos que había sido trasladado por acosar a los niños de primaria. Sus palabras, destinadas a impresionarle, habían producido el efecto contrario: la imagen de un objeto tan inmenso rendido a la fuerza de una mano infantil le había aterrorizado. Delahaye ya estaba soltando la cuerda de amarre del bolardo. Tan pronto como Davy puso un pie en la cubierta, el barco se balanceó un instante y sus tripas se encogieron. El contraste entre la pétrea solidez del pantalán y la torpe estabilidad del barco le revolvió el estómago. Con aire sombrío, anticipó que iba a marearse y se imaginó con la cabeza sobre la borda, entre arcadas y vómitos, mientras Delahaye permanecía de pie a su lado con las manos en las caderas y aquella sonrisa suya, fría y cruel, que dejaba al aire sus dientes.
Aunque Davy se había preguntado cómo iban a navegar sin viento, Delahaye se dirigió a la parte trasera, ¡la popa!, y encendió un motor fueraborda. Que aquel barco tuviera un motor le pareció a Davy una especie de trampa y se animó un poco. Pero entonces el barco hizo una guiñada para salir del embarcadero y realizó una cerrada curva sobre el agua aceitosa y Davy tuvo que sujetarse al raíl para no caerse al suelo. Con el timón entre las manos, la gorra sobre los ojos y su recia mandíbula cuadrada, Delahaye parecía Gregory Peck en el papel del capitán Ahab.
Una vez más, Davy se preguntó qué hacía deslizándose hacia el inmenso y desolado horizonte a bordo de aquel barco, que le había resultado gigantesco amarrado al embarcadero y que ahora le provocaba tanta inseguridad como si fuera una balsa de madera. Pensó que tal vez sabía la respuesta, y esperó equivocarse.
La velocidad le sorprendió. En escasos minutos se habían alejado del cabo y entrado en mar abierto. Delahaye estaba inmerso en el trabajo: apagando el motor, desplegando las velas, tensando los cables y amarrando las cuerdas a los accesorios metálicos de la cubierta. La brisa era buena y la superficie del mar estallaba en danzantes puntos blancos. Davy se sentó en un banco en la parte de atrás -¡la popa, la popa!-, intentando quitarse de en medio.
Aunque para Delahaye era como si no existiera. Un pájaro negro de largo pico pasó volando en veloz línea recta unos treinta centímetros sobre la superficie del mar. ¿Adónde se dirigía con tanta urgencia, tanta decisión? Las grandes velas se estremecían y chocaban entre sí hasta que el viento repentinamente las llenó y de un solo golpe el barco dio un salto hacia delante, levantando su frente puntiaguda -¡la proa, la proa es su nombre!- como si fuera a volar.



