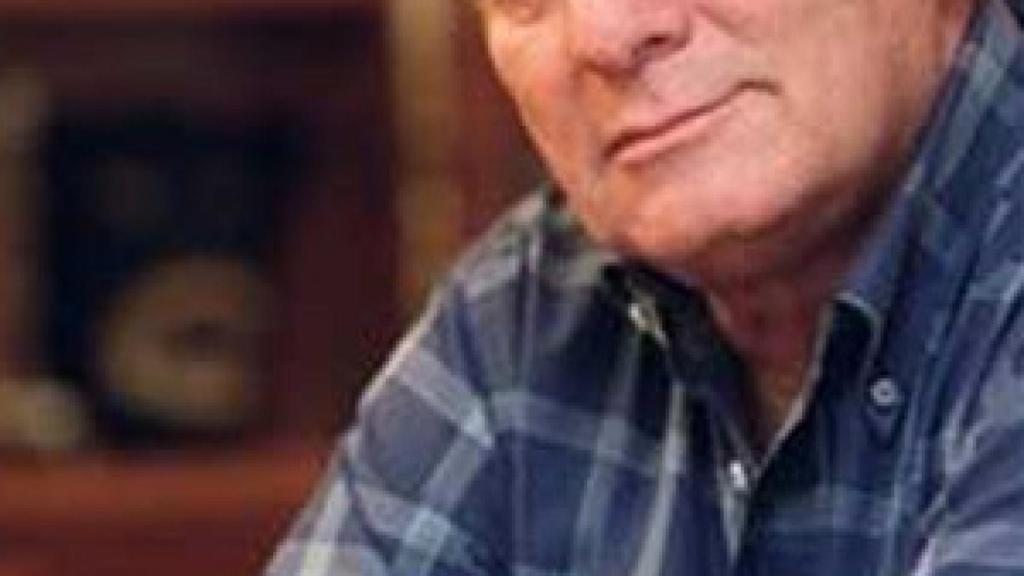
Image: Comienzo de Barrio Cero
Javier Reverte
Paquita Romero, que ha dejado de sufrir maltrato porque su marido ha muerto en un accidente, se convertirá en la heroína de Barrio Cero al acabar con el traficante de drogas que mantenía enganchado a su hijo y a otros chicos del barrio. Conocida allí como Mamá Romero, tendrá que hacer frente a un juicio por haberse tomado la justicia por su mano. Ella se sabe culpable pero sueña con vivir tranquila, si eso fuera posible. Javier Reverte, con un admirable y preciso lenguaje, ha escrito una novela de soledades, miedos y valentía. Ha trazado un retrato cálido y próximo de una serie de personajes entre los que destaca el de su protagonista, una suerte de 'madre coraje' de nuestros atribulados días.
¡Qué suave entra un cuchillo bien afilado en el pecho de un ser humano! Es como si atravesase un pedazo de manteca.¡Qué fácil es matar a un hombre!, ¡qué natural resulta el crimen!
Aunque no era un hombre.
Era un canalla.
Pero ¿es justo matar a un canalla?
-Tienes muy mala cara, Mamá Romero: estás desencajada, como si acabases de presenciar un crimen o hubieras matado a alguien. Siéntate y dime a qué vienes a estas horas. Deberías estar durmiendo.
Me quedé muda. ¿Cómo podía saberlo? Quizás su oficio de policía le había enseñado a reconocer en los rostros de los demás lo que pasaba antes de que se lo contaran. O puede que ya me conociese lo suficiente como para adivinar en mi cara lo que sucedía sin que se lo dijera. Porque eso era lo que había pasado, que acababa de matar a un hombre e iba a entregarme, lo mismo que a veces hacen en las películas quienes matan porque no tienen más remedio que hacerlo.
No sabía cómo decirlo. Y permanecí allí quieta, en pie, sin poder hablar, sujetando el bolso en donde había llevado el cuchillo de cocina que ahora quizás seguía clavado en el pecho de Román, el rumano del Cerro Misericordia, ese gran bandido al que apodaban Coyote.
El comisario me miraba desde su silla, detrás de la mesa de su despacho, con un gesto de sorpresa desganada, como si lo tuviera aprendido de componerlo muchas veces al día. Insistió:
-Bueno, ¿qué sucede, Mamá Romero? ¿Más problemas con tu chaval?
Negué con la cabeza, sin poder hablar todavía. Mis ojos estaban fijos en los del policía.
-No..., no -dije al fin-. A Jonathan no le ha pasado nada. Sigue internado en el centro de menores de la provincia de Guadalajara, allí está bien. Vengo por otra cosa...
Creo que se me escapó un largo suspiro.
-Arranca, mujer, que casi son las dos de la madrugada y tengo gana de irme a casa.
-Acabo de matar al Coyote y vengo a entregarme... ¿No se hace así cuando una ha cometido un crimen pero se respeta a la justicia?, ¿no se hace así, don Nicolás? Yo estoy del lado de la ley.
Entonces no sabía bien si, en ocasiones extrañas para las que no hay salida, matar es bueno o es malo. Te pasa que matas y ya está. ¿No lo hacen los animales, sin sentirse culpables, simplemente porque tienen que comer o defenderse? Y te sorprende la facilidad con que entra un cuchillo afilado en el cuerpo de alguien. Pero te haces preguntas cuando matas a un hombre. ¿No hay montones de razones para matar a alguien? ¿O no existe realmente ninguna que sea tan poderosa como para justificar un crimen?
Yo tenía una, la más grande de todas: el Coyote estaba asesinando lentamente a muchos chicos del barrio y casi había terminado con la vida de mi Jonathan, el único ser que yo tengo en el mundo y el único por quien lo daría todo. Les proporcionaba heroína y yo le había dejado follarme incluso, porque creí que de esa manera podría salvar a mi hijo. Matar a un tipo como el Coyote debería ser justo.
Pero también sé que no hay razones terminantes para matar cuando se es humano Porque Dios dijo «no matarás» y porque existe la ley. Y porque yo estoy en contra de la pena de muerte. Cuando veo por televisión a esos pobres chicos americanos, latinos o negros, que van a morir en la silla eléctrica o por una inyección, me dan ganas de llorar, imaginando que uno de ellos podría ser mi hijo. El comisario don Nicolás se irguió en su silla y me miró con los ojos llenos de sorpresa, como si se le hubiera pasado de pronto la fatiga.
-Siéntate, Mamá Romero, siéntate. Y cuéntame despacio -dijo.
Se levantó, cerró la puerta y se sentó a mi lado en otra silla.
Don Nicolás siempre ha sido un hombre amable, uno de los nuestros. Es grande y barrigudo, tiene la cara ancha y la nariz chata, mirada de buenazo y el pelo muy cano. Le deben de quedar pocos años para el retiro. Muchos sábados por la tarde le ves de paisano jugando al mus con los viejos en el bar El Dorado, el de Juanito. Y te lo encuentras a menudo en el mercado, porque es soltero y se tiene que hacer la compra; o paseando en verano por el parque con su perro, un chucho pelitordo que tiene más años que Matusalén y parece a punto de espicharla. Y si va de uniforme, don Nicolás también te saluda. No se le suben los humos por los galones. Vive en el barrio como uno más, sin darse pote. No sé si es un buen policía, pero aquí todo el mundo le respeta. Y yo le debo favores muy grandes.
Rompí a llorar. El comisario me había cogido de la mano y eso me relajaba y me permitía abandonarme y echar todas las lágrimas que llevaba dentro. Necesitaba hacerlo.
Me dio un pañuelo y esperó con paciencia a que se me pasaran los hipidos y se me calmara el llanto.
-Venga, dime, Mamá Romero.
Me soné los mocos y ya podía hablar. Le conté todo seguido, sin ahorrar detalle.
-Bien, bien -dijo don Nicolás mientras me sujetaba la mano-. Lo que me has contado va a quedar entre nosotros. Ya te indicaré yo lo que hay que decir y a quién debes decírselo cuando sea menester. ¿Seguro que lo has matado?
-Estoy segura... Pataleaba -dije.
Se levantó, fue a la puerta y llamó a un agente. Luego se puso el gorro de plato y se colocó la correa con la pistola. Al apretarse el cinturón, la barriga se le salía hacia afuera. No daba el tipo de policía americano capaz de detener o enfrentarse a unos delincuentes.
-A lo mejor has hecho una buena obra... -dijo mientras caminaba hacia la puerta-. Ese cabrón del Coyote merecía algo así desde hace mucho tiempo. No te muevas de aquí hasta que regrese. Daré orden para que te traigan algo de cenar. Y aquí tienes café -añadió señalando la cafetera eléctrica que había en una mesilla detrás de su sillón-. No digas nada a nadie sobre lo que has hecho -repitió.
Mientras salía, gritó:
-¡Matías, acompáñame! ¡Y pon la sirena en el coche!
Lo había planeado con detalle, tratando de no dejar nada al azar, aunque ya sospechaba que siempre hay cosas que se te escapan. Estaba tendida a su lado, desnuda, en el lecho de aquel cuartucho del bar de mala muerte en donde el Coyote se juntaba con sus colegas del Cerro Misericordia. Olía a alcohol y a sudor. Estaba borracho y eso me favorecía. Le di el dinero por las papelas de heroína. Y le dije:
-Cuéntalo.
El Coyote movió con torpeza los billetes.
-Aquí faltan diez euros.
Yo sabía que era así.
-Hazlo despacio. Lo he contado dos veces antes de salir de casa y estaba bien.



