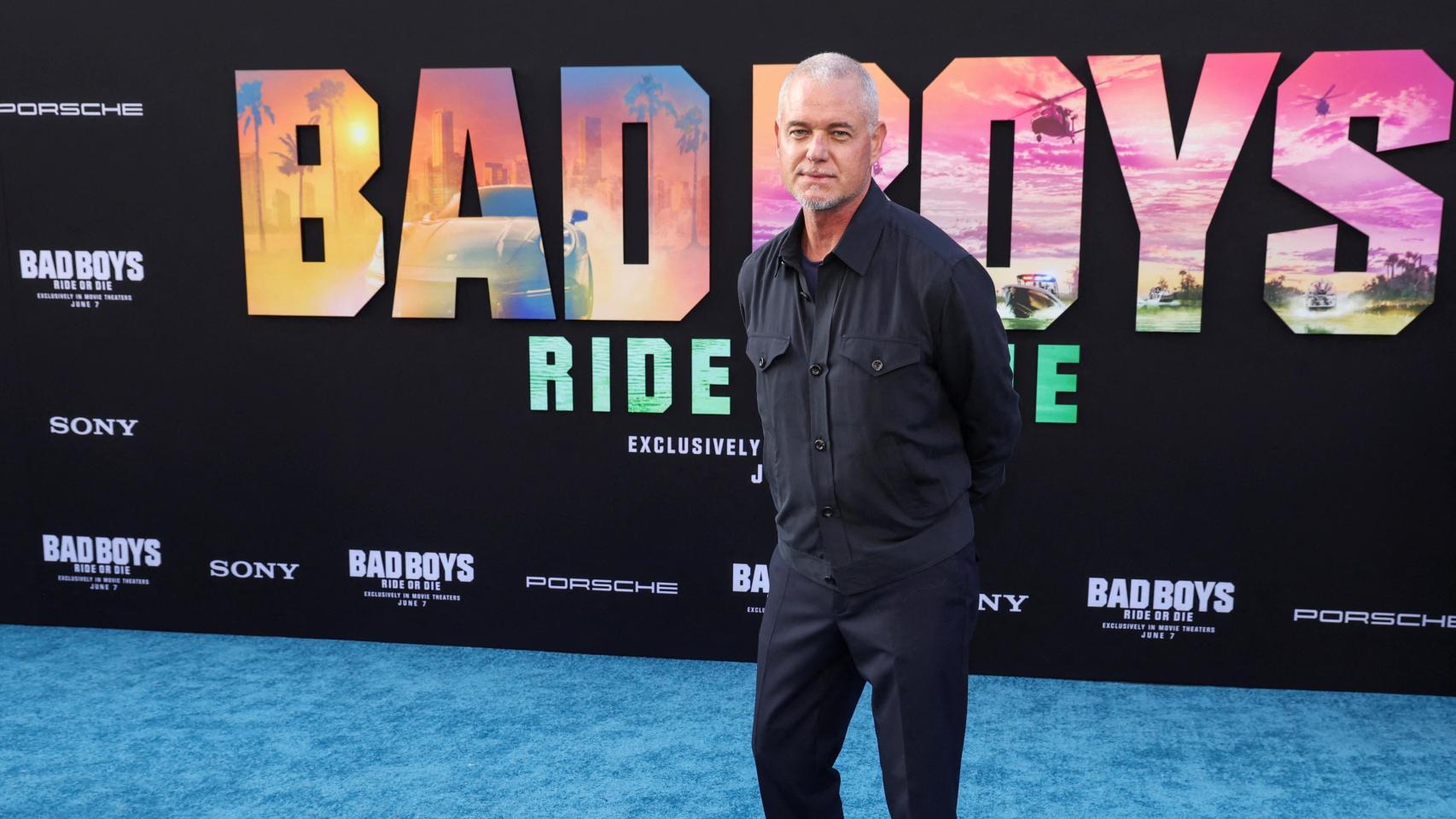El incendio. (Fuego de noche), 1793
En un pasaje de su República, Platón cuenta la historia de Leoncio, hijo de Aglayón, que subía un día desde el Pireo por el exterior de la muralla de Atenas cuando vio los cadáveres de unos ajusticiados que yacían por tierra junto al verdugo. Comenzó entonces -dice la traducción canónica de Pabón y Fernández Galiano- a sentir deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se retraía; y así estuvo luchando y cubriéndose el rostro hasta que, vencido de su apetencia, abrió enteramente los ojos y, corriendo hacia los muertos, dijo: "¡Ahí los tenéis, malditos, saciaos del hermoso espectáculo!.La gran exposición del Museo del Prado Goya en tiempos de guerra, comisariada por Manuela Mena, es una expresión consumada de esa concupiscentia oculorum, de esa fascinación por aquello que no debemos mirar. No es una exposición sobre Goya y la guerra. Es un apasionante viaje por veinticinco años de la vida del pintor, los años que verdaderamente cuentan y que comienzan con la enfermedad terrible de 1792-93. El itinerario que Manuela Mena ha trazado, con un espléndido sentido de las simetrías y de los contrastes, se basa sobre todo en el contrapunto entre los magníficos retratos de Goya y sus estampas o sus pinturas de gabinete. Los retratos ostentan casi siempre el poder y la gloria; las estampas y los cuadros de gabinete, el abismo del horror. Así el gran retrato de Fernando VII con manto real convive con las escenas del "album C". Los "caprichos enfáticos" le dan la réplica al retrato del Duque de San Carlos. Junto a ese miles gloriosus que es Don Pantaleón Pérez de Nenín, la estremecedora escena del Bandido asesinando a una mujer. Al entrar en cada sala, nos saluda un magnífico retrato oficial, pero luego, al mirar alrededor, descubrimos el lado oscuro de esa magnificencia. Una sola vez el horror abandona el pequeño formato para pasar al primer plano, y es en el Dos y el Tres de mayo, que Manuela Mena ha colgado muy juntas en el corazón de la exposición, como las dos alas de un díptico: el levantamiento y la represión, la ascensión y la caída, el día y la noche.
Casas de locos y tauromaquias, procesiones y autos de fe, desastres y disparates acreditan que Francisco de Goya no es sólo un ilustrado, un intelectual bienintencionado, un defensor de la Razón, sino un ojo salvaje. Por eso los discursos que tratan de convertir las estampas y los cuadros de gabinete en escenas moralizantes siempre me parecen insuficientes. Es como pretender hacer de Las 120 jornadas de Sodoma de Sade una fábula didáctica sobre el fascismo, que ni el propio Pasolini se lo creía. Goya es el pionero de una actitud pictórica sadiana (por el divino marqués de Sade), que se prolongará desde Delacroix a Bacon, y que se ve atraída y atrapada en la morosa delectación del horror.
Pero cuando voy terminando este paseo por la exposición, me doy cuenta de que ese horror no se expresa sólo en las escenas de violencia explícita. Antonin Artaud explicaba que su noción de la crueldad no se refería a la sangre, las mutilaciones, al despedazamiento de los cuerpos, sino a la violencia del destino, a esa necesidad implacable y trágica a la que están sometidos tanto la víctima y el verdugo. Lo mismo sucede en Goya. La crueldad de su mirada domina no sólo en sus escenas de guerra y opresión, sino también en los grandes retratos oficiales. En ese Don Manuel Romero, ministro de José Bonaparte, cuya diminuta cabeza emerge, como una tortuga, de un gigantesco caparazón condecorado. En los retratos de Goya, la carne blanda, vulnerable, envejecida, aparece a la vez protegida y esclavizada por la coraza de su traje. Los individuos son engranajes de una máquina, ya sea la sociedad estamental, el ejército, la corte, el Estado y están sometidos aún, por encima de eso, a un destino superior inescrutable. También el rey Fernando, Godoy y la Condesa de Chinchón, los ministros y duques y eclesiásticos no son sino muñecos del fatum. Y la Familia de Carlos IV, que ocupa un lugar privilegiado en esta exposición, el más siniestro y mágico teatro de marionetas.