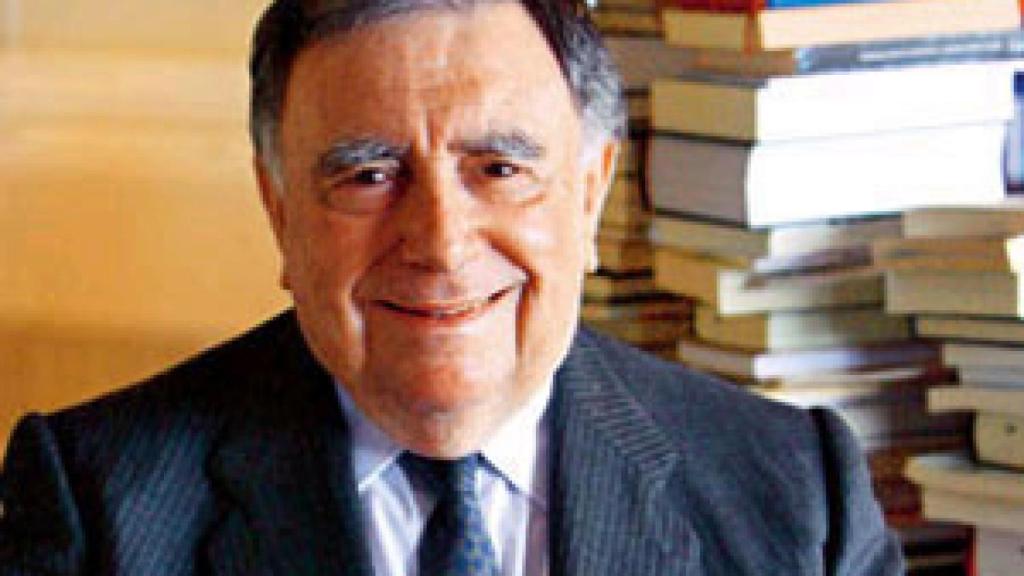
Image: Juan Eduardo Cirlot
Era un hombre extraordinario. En él pugnaba la inteligencia con la sensibilidad. Le distinguía la bondad personal y el sentido de la solidaridad. Frente a la dictadura de Franco, el amigo de Hitler y Mussolini, Juan Eduardo Cirlot estuvo siempre dispuesto a rendir la vida en favor de la libertad. El régimen le distinguió con un odio permanente. Le persiguieron como a una rata pero no consiguieron asfixiarle. Sus diccionarios, primero el de los ismos, luego el de los símbolos, se convirtieron en libros de cabecera de los intelectuales españoles más serios y responsables.
En el mes de mayo de 1972 me invitó a almorzar. Había leído algunos artículos míos. Conocía mi hostilidad contra la dictadura y mi cercanía al gran exiliado de Estoril. Me propuso que presentara su nuevo libro Arte del siglo XX. Acepté. En la librería Marcial Pons se celebró un acto que congregó a escritores de muy vario pelaje, adversarios todos de la dictadura. Recuerdo muy bien que empecé citando una frase de Cirlot, resumen de lo que pensaba el gran crítico y que he recordado muchas veces a lo largo de mi dilatada vida profesional: "El arte como el hombre se encuentra entre dos fuerzas contrarias que lo solicitan: una es la belleza de la serenidad absoluta, la otra la fascinación del abismo". Juan Eduardo Cirlot se recreó con los pintores y escultores anclados en el entendimiento tradicional de la expresión artística. Supo entender también a los que bordeaban el abismo, incluso a los que en él se despeñaban. Señaló el mérito allí donde se producía y lo explicó todo con audaz sagacidad. Era un sabio Cirlot, un sabio del mundo del arte.
He terminado de leer su novela Nebiros. Estaba perdida. La censura franquista que la prohibió, ha hecho en definitiva el gran servicio de conservar el original en las sentinas de la ignominia dictatorial. Victoria Cirlot y Siruela han sabido rescatarla y la han devuelto a la luz. Es una novela abstracta, más allá del surrealismo y el simbolismo, sin diálogos ni arquitectura literaria. La belleza de la escritura se erecta en el pensamiento profundo. El autor se pasea por el mundo oscuro y letrinal de los prostíbulos de una ciudad portuaria y coloca un espejo delante de la sordidez y la miseria del mundo que vivimos. A ráfagas se adivina la influencia de James Joyce y su Ulises de vanguardia. También se agitan, tras las páginas de Nebiros, Nietzsche y Lao Tse, Platón y San Agustín, Flaubert y Campanella. Reaparece de golpe en el relato la Lilith de sus poemas de juventud, que dedicó a André Breton: "Cuando de tu figura te separas y cantas con tus dos pechos grises al borde de mis ojos, un clamor de timbales y tambores frenéticos estalla sordamente bajo el cielo amarillo".
Y toda la narración se esponja presidida por el ángel caído y supremo pontífice de la destrucción, el demonio Nebirus, mariscal del infierno donde compite con Lucifer y Satanás, con Luzbel y Naberus, con todos los diablos del submundo infernal, agitados en la redoma incandescente de los antiguos libros grimorios. Qué satisfacción para el buen gusto literario la recuperación de esta novela singular que, en el atonalismo de Alexandre Skriabin, suena "como si diez orquestas sinfónicas reunidas lo estuvieran interpretando".
Victoria Cirlot ha resumido el pensamiento de Juan Eduardo, mi inolvidado amigo, en esta frase con la que encabeza su libro capital: "El deber más importante de mi vida es, para mí, el de simbolizar mi interioridad".
Zigzag
Pollock en el museo Picasso de Málaga. Pablo lo hubiera taladrado con el carbón que le brillaba en los ojos. Jackson Pollock pintó su Mural gigante para Peggy Guggenheim. Se convirtió enseguida en el cuadro de referencia del expresionismo abstracto. Desborda a Mark Rothko con el que compite hoy, ambos en la paz del cementerio, cuando se comparan subastas y cotizaciones. Conservo en la retina un Pollock que me mantuvo inmóvil largo tiempo en un museo de San Francisco. La presencia del pintor estadounidense en los lares de Picasso está cargada de ironía. Pollock odiaba a Picasso. Y lo manifestaba abiertamente. Los dos están ya en la historia del arte del siglo XX. Y Picasso, por cierto, brilla por encima de Pollock.
