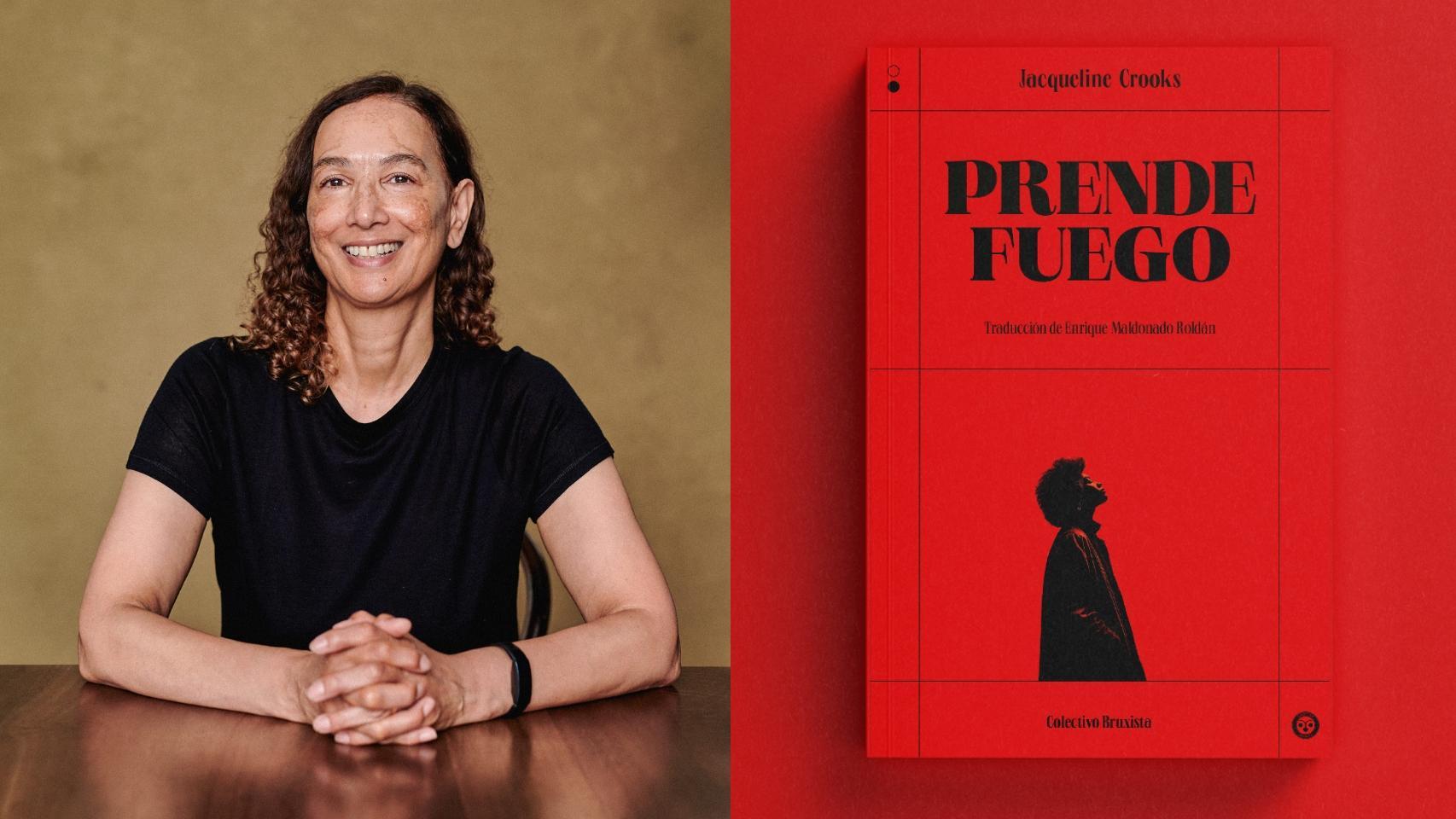Image: El trompetista del Utopía
Fernando Aramburu. Foto: M.R.
En 1996, el escritor donostiarra Fernando Aramburu irrumpió en la literatura narrativa española con una extensa y compleja sátira urbana -Fuegos con limón- que acreditaba una capacidad poco frecuente para novelar, y sobre todo, descubría a un prosista cuidadosísimo, formado en la lectura atenta de los clásicos, con una riqueza verbal y fraseológica que devolvía al lenguaje narrativo el lustre que casi siempre se echa de menos en la prosa mortecina y plana de gran parte de nuestra novela actual.Los relatos de No ser no duele (1997) confirmaron aquella impresión, y la novela Los ojos vacíos (2000) dio la medida de Aramburu para crear mundos autónomos de gran densidad y hondura. En El trompetista del Utopía rebrota la chispa humorística del autor que ya brillaba en Fuegos con limón, pero aparece más dosificada y mezclada con registros graves. Los elementos caricaturescos que invaden algunas descripciones coexisten sin violencia con la pintura sutil de sentimientos ocultos de distinto signo -la piedad, la generosidad, el egoísmo, la violencia- que eleva a los personajes por encima de la anécdota y, acaso sin pretenderlo, acerca la historia a los confines de la parábola.
La lectura "de frente" -por utilizar la acuñación machadiana- es la de una historia lineal de sucesos minúsculos que transcurre en pocos días. Benito Lacunza, que ha echado por la borda sus años de estudiante en Madrid llevando una "vida monótona de calavera" (pág. 14) y tocando la trompeta en un bar, viaja precipitadamente a su ciudad natal, Estella, donde su padre agoniza. La muerte del padre, el tardío reencuentro de Benito con los parientes cercanos -su hermano Lalo, su tía Encarna-, las cuestiones relativas a la herencia y, sobre todo, el afecto que despierta en él la niña Ainara Ganuza, determinarán un giro en el comportamiento y en los proyectos de Benito, hasta entonces orientados a la holganza, y le harán ver de otro modo su asentamiento en una sociedad hasta entonces repudiada, que aquí aparece representada en Estella -como podría haber sido cualquier población vasca o navarra-, la ciudad donde el Zalacaín de Baroja -otro escritor donostiarra- pasó unos días, fue encarcelado y se fugó de la prisión. El proceso gracias al cual un individuo despreocupado y borrachín como Benito -una especie de adolescente de treinta años- se convierte en pocos días en un ser adulto, responsable y generoso, constituye la auténtica línea vertebradora de la historia, sólo verosímil gracias a la extraordinaria destreza, a la íntima verdad con que Aramburu ha diseñado los personajes de Lalo y de Nines. El primero, absorto en la realización de esculturas elaboradas con piezas de metal desechadas, es un paradigma casi evangélico de bondad y honradez en un mundillo de codiciosos y mediocres, y Nines, pasada la primera impresión que produce el caos de su vivienda -cuya descripción en el capítulo 14 es un divertido modelo de literatura satírica-, acaba descubriendo la limpidez de su espíritu. El trompetista del Utopía es una historia de seres puros que sólo buscan un rinconcito de modesta felicidad. Pero no hay personajes de una pieza, y ninguno es enteramente bueno ni rechazable. Hasta Lalo se aviene a ocultar a las autoridades el incidente que causa la muerte de un niño, aunque luego el remordimiento acabe destruyéndolo; y en cuanto a Benito, su trayectoria no es precisamente ejem- plar, pero es capaz de protestar en público contra el asesinato perpetrado por unos terroristas porque no admite "que a un tío lo tumben sólo porque piensa de manera distinta" (pág. 160), lo que le acarrea un brutal apaleamiento nocturno por parte de un grupo vandálico. Este hecho y la escueta y jocosa mención del manual de vascuence descubierto en el piso de Nines (pág. 124) son las únicas referencias a una realidad de la que, significativamente, nadie habla, contemplada desde la perspectiva de un personaje que, como su creador, ha vivido fuera y vuelve a sus orígenes.
En la caracterización de los personajes -incluso de algunos fugacísimos-, Aramburu ha prestado un cuidado especial a su lenguaje, más aún que a su aspecto físico. La diferencia entre ellos se manifiesta sobre todo en su expresión verbal. Destaca el esfuerzo puesto en el habla de Benito Lacunza, que mezcla la naturalidad del registro coloquial y urbano más desgarrado con formas y derivaciones del español de Navarra que resurgen espontáneamente, como era esperable, cuando el sujeto se reencuentra con su tierra natal.
El tratamiento del lenguaje hablado es el mismo al que se adhirieron diversos narradores de esa línea que va de Cervantes a Galdós y Baroja, y consiste en una elaboración, no en un fácil calco, de modo que la escritura no cifra su objetivo en descender a mera reproducción magnetofónica, sino que las formas vulgares se dignifican al integrarse con naturalidad en el sistema literario. Son rasgos como éste los que acreditan la presencia de un escritor verdadero. Y Fernando Aramburu está entre ellos.