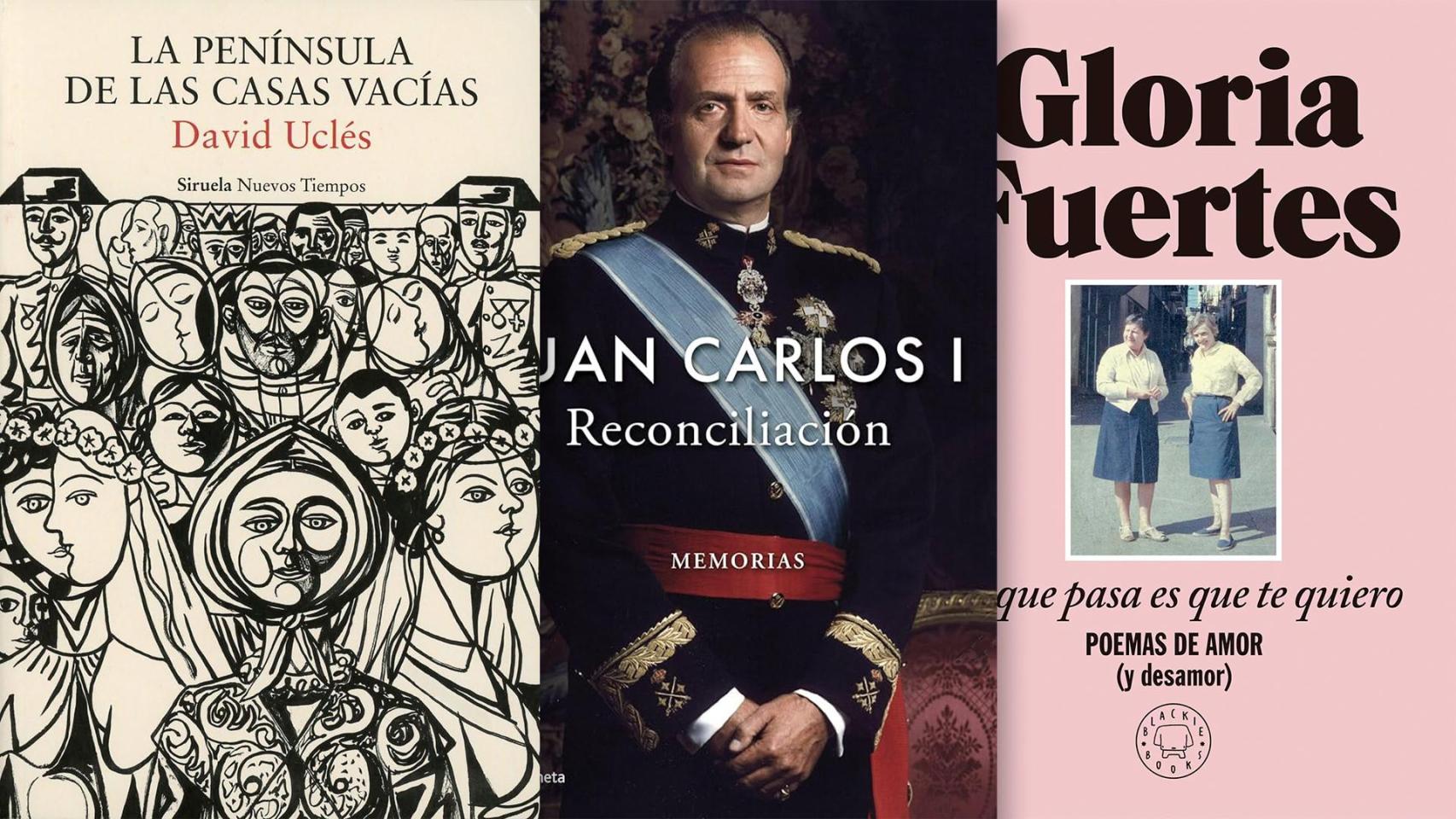Image: Vida de Samuel Johnson
Samuel Johnson, retratado por su amigo, el pintor Joseph Reynolds
James Boswell recoge en esta biografía no solo los acontecimientos clave de la vida de Johnson, sino su poderío intelectual, la originalidad de sus planteamientos, la fuerza de su conversación, que a nadie dejaba indiferente, la honestidad de sus sentimientos... Boswell se convierte así en el mejor retratista posible de una de las figuras literarias más deslumbrantes del siglo xviii, un siglo en el que brilló con luz propia gracias al portentoso poder de su mente privilegiada.
Michael Johnson era un hombre robusto y de gran estatura, de ánimo vehemente y espíritu activo, si bien, tal como en las rocas más sólidas se hallan a menudo vetas de sustancia de muy exigua densidad, notábase en él una mezcla de esa enfermedad cuya naturaleza esquiva incluso las más minuciosas indagaciones, aun cuando sus efectos son de sobra conocidos; a saber, el hastío de la vida, el desinterés por aquellas cosas que agitan a la mayor parte de los mortales, así como una sensación de lúgubre desdicha sin motivo. Del padre, así pues, heredó su hijo, amén de otras cualidades, "una aciaga melancolía" que, conforme a la expresión demasiado tajante con que él mismo designaba cualquier perturbación del espíritu, "durante toda la vida lo tuvo loco, o al menos no del todo sobrio, o no muy en sus cabales".a No obstante, debido a las estrecheces de sus circunstancias, Michael se vio obligado a ser muy diligente en los negocios, no sólo en su establecimiento, sino recurriendo también con frecuencia a visitar diversas localidades de los alrededores, algunas de las cuales se encontraban a considerable distancia de Lichfield. En aquel entonces era muy raro que existieran librerías en las ciudades provincianas de Inglaterra, a tal punto que ni siquiera en Birmingham había una. Allí ponía el viejo señor Johnson un tenderete todos los días de feria. Era bastante buen conocedor del latín y un ciudadano tan digno de crédito que fue nombrado magistrado de Lichfield; siendo como era hombre de sentido común y diestro en su comercio, amasó una fortuna muy razonable, de la que sin embargo perdió con posterioridad la mayor parte al invertir sin buenos resultados en una industria dedicada a la manufactura de pergamino. Era un celoso partidario de la Alta Iglesia anglicana y monárquico; mantuvo inalterable
su lealtad a la desafortunada casa de los Estuardo, aunque supo avenirse, mediante argumentos casuísticos sobre la conveniencia y la necesidad, a tomar los votos impuestos por el poder prevaleciente.
Hay en su vida un detalle circunstancial en cierto modo romántico, aunque tan bien documentado que no lo omitiré. Una joven de Leek, pueblo del vecino condado de Stafford, donde fue aprendiz, contrajo una virulenta pasión amorosa por él, y si bien no halló favorable acogida a sus anhelos, lo siguió a Lichfield a su regreso, donde incluso se alojó en la casa frontera a la que habitaba él, entregada a un amor sin esperanzas. Cuando Michael tuvo conocimiento de que dicha pasión avasallaba a tal extremo el espíritu de la joven que la propia vida de ésta corría peligro, tuvo el generoso y muy humano gesto de visitarla y proponerle matrimonio; pero ya era demasiado tarde: se habían agotado sus ganas de vivir y su caso constituyó de hecho uno de esos raros, contadísimos ejemplos en que una persona muere de amor. Se le enterró en la catedral de Lichfield y él, con ternura y respeto, hizo colocar sobre su tumba una lápida con esta inscripción: aquí yace el cuerpo de elizabeth blaney, una desconocida: abandonó este mundo el 20 de septiembre de 1 6 9 4. La madre de Johnson era una mujer dotada de una notable inteligencia. Pregunté al señor Hector, cirujano de la ciudad de Birmingham, si la madre no se envanecía de su hijo. Su respuesta fue concluyente: "Demasiada sensatez tenía ella para perderse en vanidades, aunque bien conocía el valor de su hijo." No era su piedad inferior a su entendimiento; a ella es preciso atribuir las primeras impresiones, tempranas sin duda, que de la religión hicieron mella en el espíritu del hijo, a raíz de las cuales tanto provecho iba a obtener más adelante el mundo entero. él me dijo que recordaba con toda nitidez haber recibido su primera noticia de la existencia del Cielo, "lugar al que iban los buenos", y del Infierno, "donde acababan los malos", gracias a que se lo comunicó su madre cuando era un niño y aún dormía con ella; con el fin de que se le grabara mejor en la memoria, le mandó a repetírselo a Thomas Jackson, el criado que tenían entonces, pero éste no estaba, así que no pudo hacerlo; en cualquier caso no hubo necesidad de ayuda artificial para que preservara esa enseñanza de por vida.
En el seguimiento de un hombre de tanta eminencia desde la cuna a la sepultura, cada una de las aparentes minucias que puedan arrojar alguna luz sobre los progresos de su espíritu tendrán innegable interés. Fácil es suponer que era notable ya desde sus años más tiernos; por recurrir a las palabras que él mismo emplea en su Vida de Sydenham: "no existe razón alguna para poner en tela de juicio que la fuerza de su comprensión, la precisión de su discernimiento y el ardor de su curiosidad fueran ya dignas de notar en su más tierna infancia, siempre y cuando se le observase con la debida diligencia. Y es que no hay un solo ejemplo de ningún hombre cuya historia haya sido minuciosamente relatada que no descubriese en todas las fases de su vida la misma proporción de vigor intelectual".
En toda indagación de esta índole es ciertamente insensato dedicar atención excesiva a incidentes que los crédulos relatan con satisfacción entusiasta mientras un inquisidor más escrupuloso o ingenioso los considera sólo motivos de ridículo; no obstante, corre un cuento tradicional acerca del niño Hércules del conservadurismo tan curiosamente característico de él que no lo he de callar. Me fue dado a conocer en forma de carta por la señorita Mary Adye, de Lichfield.
Cuando el doctor Sacheverel visitó Lichfield, Johnson aún no tenía tres años cumplidos. Mi abuelo Hammond lo vio en la catedral encaramado a hombros de su padre, escuchando con gran atención, boquiabierto, al celebérrimo predicador. El señor Hammond preguntó al señor Johnson cómo se le había ocurrido llevar a la catedral a un niño tan pequeño en un día de tantísima concurrencia. Respondió que lo había llevado porque era imposible retenerlo en casa, pues por pequeño que fuera se había contagiado del espíritu y del afanoso celo con que atendía el público al doctor Sacheverel, y de buen grado se habría quedado por siempre en la iglesia, contento de escucharlo.
Tampoco puedo pasar por alto una pequeña muestra de esa celosa independencia de espíritu, de ese temple impetuoso que jamás le abandonó. El caso me lo confirmó él en persona, remitiéndose a la autoridad de su madre. Un día en que el criado que acostumbraba ir a la escuela para conducirlo a su casa al terminar la jornada lectiva no se presentó a su hora, emprendió el camino por su cuenta, aun cuando era ya entonces tan corto de vista que se veía obligado a agacharse y a ponerse a cuatro patas para echar un vistazo a la acequia antes de aventurarse a saltar por encima. Temerosa de que pudiera perderse o caerse a la acequia, o de que lo arrollase una carreta, su maestra decidió seguirlo a cierta distancia. Por pura casualidad, él se volvió y la vio. Encajó las cuidadosas atenciones de la maestra como una afrenta a su hombría y, enrabietado, corrió hacia ella y le pegó tan fuerte como pudo, habida cuenta de sus exiguas fuerzas.
De su poderosa memoria, cualidad en la que destacó durante toda su vida hasta extremos de una eminencia punto menos que increíble, el temprano testimonio que ahora consigno me fue referido en Lichfield y en su presencia por boca de su hija adoptiva, Lucy Porter, tal como a ella se lo relatara su madre. Cuando era tan niño que aún estaba pegado a las faldas de su madre, y ya había aprendido a leer, una mañana la señora Johnson puso en sus manos el devocionario de la Iglesia anglicana, le indicó la lectura del día y le dijo: "Sam, esto has de aprendértelo de corrido." Subió la madre al piso de arriba dejándolo solo para que lo estudiara, pero en cuanto llegó al segundo oyó que la seguía. "¿Qué sucede?", le dijo. "Ya me lo sé", repuso el pequeño, y lo repitió con toda claridad, aunque no pudo haber tenido tiempo de leerlo siquiera un par de veces.
Ahora bien, ha circulado otra anécdota sobre su precocidad infantil, a la que se ha dado amplia credibilidad, y cuya veracidad he de refutar basándome en la autoridad del protagonista. Se dice que cuando contaba sólo tres años tuvo la mala suerte de pisar a una cría de pato, la undécima de una nidada, y la mató; a tenor de este suceso, se comenta, dictó a su madre el siguiente epitafio:
Aquí yace el buen maese pato a quien Samuel pisó de chiquillo; de haber vivido, habría sido un rato raro pues habría tenido la suerte de un ratoncillo.
Hay sin duda pruebas textuales de que esta pequeña composición combina elementos y recursos que no pueden estar al alcance de ningún niño de tres años sin una súbita e inexplicable ampliación de sus capacidades, a pesar de lo cual Lucy Porter, hija adoptiva del doctor Johnson, sostuvo ante mí, y en su presencia, que no cabía ningún género de duda sobre la veracidad de esta anécdota, ya que ella la había oído contar a la madre de Johnson. Tan difícil es hacerse con un relato veraz de los hechos que su autoridad misma da cuenta de la falsedad tejida, no en vano él me ha asegurado que fue su padre quien compuso los versos y quiso hacerlos pasar por obra del chiquillo. Y añadió: "Mi
padre era un viejo bobo, quiero decir, un hombre dado a soltar bobadas cuando hablaba de sus hijos."
El joven Johnson tuvo el infortunio de que mucho lo afligiera la escrófula, o mal del rey, que le desfiguró un semblante de natural bien parecido y que le perjudicó de tal modo los nervios ópticos que con uno de los ojos no veía nada en absoluto, aun cuando por su apariencia externa en poco se distinguía del otro. Entre sus plegarias hay una titulada "Cuando recobre la vista del ojo malo", en la cual reconoce un defecto del que muchas de sus amistades estaban al corriente, aunque yo jamás lo percibí. b Supuse que tan sólo era corto de vista, y en efecto debo consignar que en ningún otro aspecto discerní en él ningún defecto de visión; muy al contrario, su fuerza de concentración y su presteza perceptiva lo hacían ver y distinguir objetos de toda clase, fueran naturales, fueran artísticos, con tal finura y perspicacia como rara vez se encuentra en nadie. Cuando recorríamos los dos las Tierras Altas de Escocia y le señalé un monte cuya forma parecía la de un cono, corrigió mi imprecisión mostrándome que, en efecto, su cima era puntiaguda, pero que una de las faldas era mayor y más abombada que la contraria. Y las damas con las que tuvo trato concuerdan en que no hubo hombre tan fina y minuciosamente crítico en lo tocante a la elegancia de los atuendos femeninos. Cuando supe que vio a las románticas beldades de Isam en el condado de Stafford mucho mejor que yo, le dije que me recordaba a un concertista muy capaz, pero provisto de un pésimo instrumento. Qué falsos, por tanto, qué despreciables resultan todos los comentarios que se han vertido en perjuicio bien de su sinceridad, bien de su filosofía, so pretexto de que era poco menos que un cegato. Se ha dicho que contrajo su gravosa enfermedad por contagio de su aya. Su madre, plegándose a la supersticiosa creencia que tantísimos años tuvo vigencia y circuló ampliamente por este país-lo que no deja de ser extraordinario-relacionada con las virtudes curativas del roce de la realeza, idea que nuestros propios reyes también alentaron, lo llevó a Londres, donde en efecto lo tocó la reina Ana. La señora Johnson, qué duda cabe, y así me informó el señor Hector, obró de este modo por consejo expreso del célebre sir John Floyer, médico entonces asentado en Lichfield. Johnson acostumbraba hablar de esto con toda franqueza, y la señora Piozzi ha conservado su muy pintoresca descripción de la escena tal como quedó impresa en su imaginación. Al inquirírsele si era capaz de recordar a la reina Ana, dijo que "guardaba un confuso y sin embargo solemne recuerdo de una dama con adornos de diamantes y cubierta por un negro capuchón".a Aquel roce de los regios dedos, no obstante, careció de todo efecto. Me aventuré a comentarle, en alusión a los principios políticos en que fue educado, y a los que estuvo siempre vinculado de algún modo, que su madre "no lo había llevado suficientemente lejos; debiera haberlo llevado a Roma".
La persona que le enseñó a leer fue la señora Oliver, una viuda que dirigía una escuela para niños en Lichfield. él mismo me contó que la señora sabía leer la letra bastardilla, y que le dijo que pidiera prestada a su padre una Biblia impresa con tales caracteres que tenía gran deseo de leer. Cuando se disponía a marchar a Oxford para continuar sus estudios, la maestra fue a despedirse de su alumno y, con la simplicidad de su carácter bondadoso, le llevó por obsequio un pan de jengibre y le dijo que había sido el mejor de sus alumnos. A él le complacía comentar este temprano elogio, al cual añadía, sonriente, que "era la mayor prueba de su mérito que podía concebir". Su siguiente maestro de lengua inglesa fue un profesor al cual, cuando me hablaba de él, llamaba familiarmente Tom Brown, quien, según dijo, "publicó un manual de ortografía y se lo dedicó al Universo, aunque mucho me temo que ya no se pueda encontrar ningún ejemplar".
Comenzó el aprendizaje del latín con el señor Hawkins, maestro de la escuela de Lichfield, "un hombre -dijo- muy habilidoso en su modesta manera". Con él estudió dos años, tras los cuales ascendió al cuidado del señor Hunter, el director de la escuela, el cual, según su descripción, "era muy severo, tercamente severo, incluso cuando se equivocaba. Tenía por costumbre-dijo-azotarnos sin misericordia, y no hacía distingos entre ignorancia y negligencia, pues de igual manera azotaba a un muchacho por no saber una cosa que por no preocuparse de saberla. Hacía una
pregunta a uno, y si no se la respondía lo azotaba sin pararse a considerar si había tenido la oportunidad de aprender a responderla. Por ejemplo, llamaba a uno de los alumnos y le pedía una vela en latín, cosa que el muchacho no podía esperar que le pidiera. Y es que, señor, si un alumno tuviera respuesta a cuantas preguntas se le hicieran, no habría necesidad de que ningún maestro le enseñara".
Sin embargo, es de justicia con la memoria del señor Hunter reseñar que si bien erraba en su excesiva severidad, la escuela de Lichfield era muy respetable en sus tiempos. El difunto doctor Taylor, prebendado de Westminster, que se educó bajo su férula, me dijo que "era un maestro excelente, y sus adjuntos eran en su mayoría hombres insignes; Holbrook, uno de los hombres de más ingenio, uno de los mejores eruditos y predicadores de su época, fue maestro adjunto durante la mayor parte del tiempo que estuvo Johnson en la escuela. Luego estuvo Hague, de quien cabría decir otro tanto, con el añadido de que era un poeta elegante. A Hague lo sucedió Green, más adelante Obispo de Lincoln, cuyo carácter es de sobra conocido en el mundo del saber. En el mismo curso de Johnson se encontraba Congreve, que más adelante fue capellán del Arzobispo de Boulter, y que gracias a su intercesión obtuvo una buena canonjía en Irlanda. Era el benjamín de la venerable familia de Congreve, del condado de Stafford, de la cual también era vástago el poeta. Su hermano vendió la finca familiar. Luego estuvo Lowe, que llegó a ser canónigo de Windsor".
Johnson era, en efecto, muy consciente de lo mucho que debía al señor Hunter. Un día le preguntó el señor Langton de qué modo había adquirido tan precisos conocimientos de latín, terreno en el cual, entiendo yo, no le superaba ningún hombre de su tiempo, y respondió así: "Mi maestro me azotó de lo lindo. Sin eso, señor mío, yo no hubiera hecho nada." Contó al señor Langton que mientras Hunter flagelaba a sus alumnos sin piedad les decía: "Y esto lo hago para salvaros de las galeras." En todas las ocasiones en que salió a relucir la cuestión, Johnson dio siempre su visto bueno al uso de la vara para aplicar la instrucción. "De largo preferiría-dijo-que la vara fuera motivo de temor general, con el fin de hacerles aprender, antes que decir a un niño: si obras de tal modo, o de tal otro, gozarás de más estima que tus hermanos o hermanas. La vara surte un efecto que termina en sí mismo. El niño teme los azotes, por lo que cumple sus deberes y punto; en cambio, al suscitar en él ese deseo de emulación, de comparación, y ciertas ínfulas de superioridad, se sientan las bases de mil diabluras, aún peores, pues se consigue que hermanos y hermanas se guarden rencor."
Cuando vio Johnson a unas jóvenes del condado de Lincoln que se comportaban con unos modales llamativamente comedidos, debido a la estricta disciplina que les impusiera su madre y a la severa corrección de ésta, citó un verso de Shakespeare con una mínima variante: "Vara, yo te he de honrar por esta tu tarea."
Esa superioridad sobre sus semejantes, que mantuvo con tanta dignidad en su caminar por la vida, no era algo que asumiera por vanidad u ostentación, sino efecto natural y constante de aquella extraordinaria capacidad espiri tual, de la que no podía menos que tener constancia plena mediante la comparación; la diferencia intelectual, que en otros casos en que se cotejan las personalidades es con frecuencia motivo de disputa que no llega a resolverse, se hallaba en este caso tan clara como la diferencia de estatura que se da entre unos y otros hombres. Johnson no se pavoneaba, ni se ponía de puntillas, tal como tampoco se rebajaba encorvándose. Desde sus años mozos fue manifiesta y así reconocida esta superioridad. Fue desde el principio íîáê áîäæ.î, "un rey de hombres". El señor Hector, su compañero de estudios, ha tenido la bondad de surtirme de abundantes anécdotas de sus años de juventud, y me ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que en la escuela se le aplicase ningún correctivo, salvo por charlar con los demás alumnos y distraerlos de sus asuntos. Parecía aprender por intuición, ya que si bien la indolencia y la procrastinación eran cualidades inherentes a su constitución anímica, siempre que se esforzaba lo hacía en mayor medida que el resto. En resumen, es un ejemplo memorable de eso que tan a menudo se ha observado: que el chiquillo es el hombre en miniatura, y que los rasgos distintivos de cada individuo son los mismos a lo largo de toda su vida. Sus favoritos recibían de él muy generosa ayuda, y eran tales la sumisión y la deferencia con que se le trataba, tal el afán de obtener su consideración, que tres de los muchachos, uno de los cuales era a veces el propio señor Hector, solían ir por la mañana en calidad de humildes siervos suyos para llevarlo a la escuela. El de en medio se agachaba y él se sentaba a sus espaldas, mientras los dos de los lados lo sostenían en equilibrio, y de ese modo era portado en triunfo. Semejante muestra de tan temprana preponderancia de su vigor intelectual es de notarse, y honra sin duda a la naturaleza humana. Hablando una vez conmigo de sus muchas distinciones en la escuela, me dijo: "Nunca se les ocurrió ensalzarme en comparación con ningún otro; nunca dijeron: "Johnson es tan buen estudiante como éste o aquél", sino que daban en señalar que tal o cual era tan buen estudiante como Johnson, cosa que sólo oí decir de uno, de Lowe, y no creo, la verdad, que fuese para tanto."
Descubrió una gran ambición por destacar, lo que le animó a contrarrestar su natural indolencia. Era de una curiosidad que se salía de lo corriente, y tan tenaz era su memoria que nunca olvidó nada de cuanto oyera o leyera. El señor Hector recuerda haberle recitado dieciocho versos de corrido, tras lo cual, luego de una breve pausa, los repitió verbatim, alterando solamente un epíteto, variación con la cual mejoró el verso.
Nunca se sumaba a los demás muchachos en sus entretenimientos ordinarios; su única diversión se la concedía en invierno, cuando disfrutaba dejándose arrastrar sobre el hielo por un muchacho descalzo que tiraba de él mediante una liga que se había amarrado a la cintura, operación nada sencilla si se tiene en cuenta su más que notable corpulencia. Desde luego, su vista defectuosa le impedía divertirse con los deportes habituales, y una vez me señaló con evidente contento "qué maravillosamente se las ingeniaba para holgar sin los demás". Ahora bien, en una de sus cartas, en la que de todo corazón advertía a un amigo de los efectos perniciosos que tiene la ociosidad, lord Chesterfield ha señalado con justicia que los deportes que entrañan actividad física no han de tomarse por ociosidad entre los jóvenes, y que sólo el letargo producido por no hacer nada merece ese nombre. De esta funesta tara de la disposición, Johnson tuvo durante toda su vida una ración más que cumplida. Hector relata que "no podía obligarle más que a dar algún paseo por los campos en sus horas de asueto, durante el cual se preocupaba más de conversar consigo mismo que con su compañero".
El doctor Percy, Obispo de Dromore, que mantuvo una dilatada e íntima amistad con él, y que ha conservado unas cuantas anécdotas que le atañen, lamentándose de no haber sido más diligente en coleccionarlas, me informa que "cuando era chico tenía una afición desmesurada por la lectura de novelas de caballería, afición que conservó durante toda su vida, a tal punto que-añade Su Ilustrísima- cuando pasó parte de un verano en mi casa parroquial, en el campo, eligió como lectura de diario la antigua novela española de Felixmarte de Hircania , en un volumen en folio, del que dio cuenta casi por entero. Y sin embargo le he oído atribuir a esas extravagantes lecturas esa desasosegante inclinación del ánimo que le impidió dedicarse a una profesión fija".