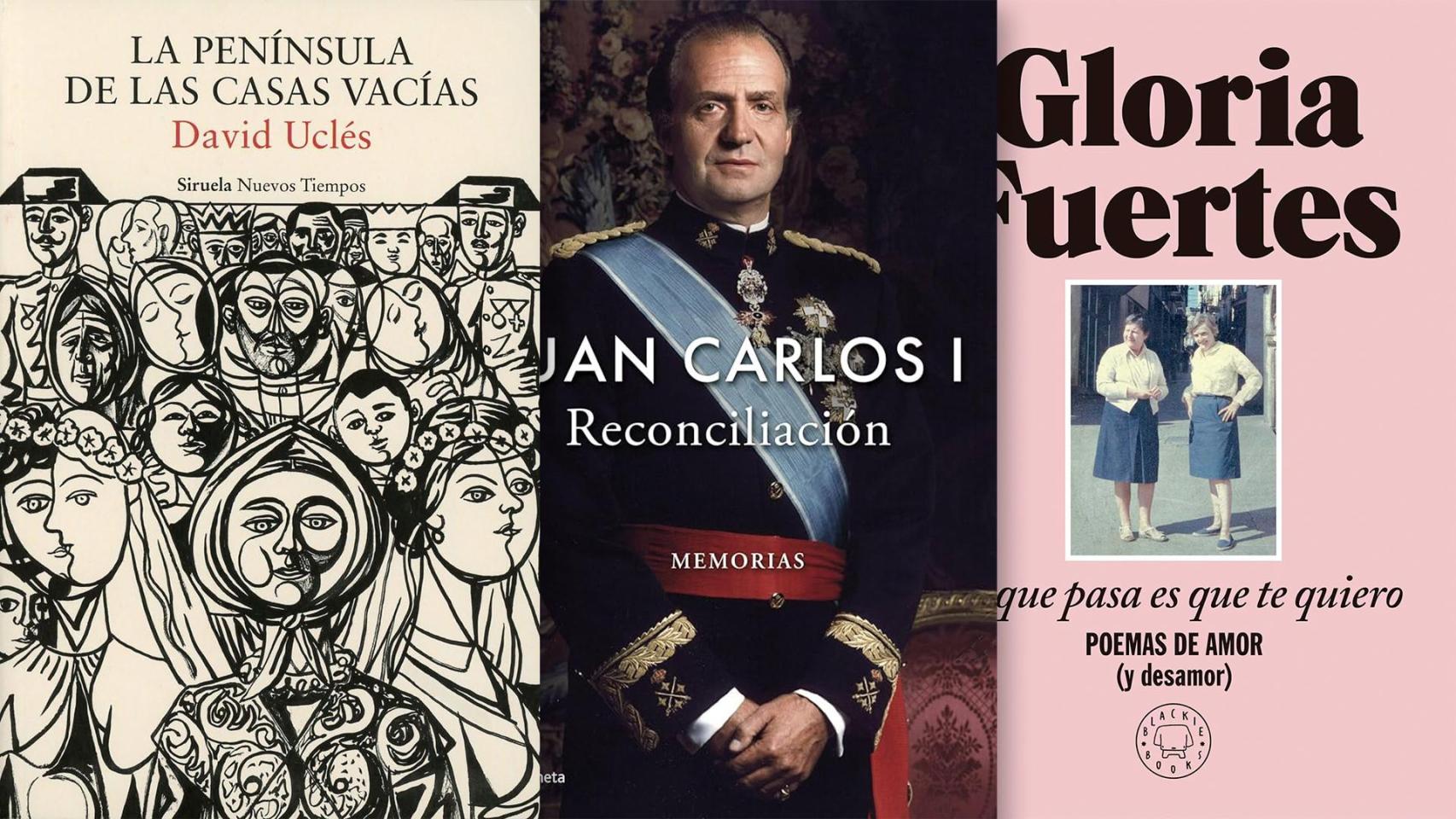Image: Los mongoles en Bagdad
Ilustración de Santiago Sequeiros
Quijote con cachava, pluma y gorra, José Luis Sampedro (Barcelona, 1917) no se cansa de luchar contra la globalización, la injusticia y la guerra. Hoy su lanza y su adarga son su último libro, Los mongoles en Bagdad (Destino), un polémico ensayo sobre la guerra de Iraq que pretende acabar con ese silencio "escandaloso" de las buenas conciencias que ha marcado el siglo XX. Sampedro descubre para El Cultural las claves de esta obra -"si no la escribo, me pudro"-, y adelanta sus primeras páginas, ilustradas por Santiago Sequeiros.
-¡Ogatai!" El nombre brota jubiloso de mis labios antes de que yo me haya creído del todo la identidad del personaje aparecido al abrirle la puerta de mi casa. Desde luego la presencia en Madrid de alguien a quien se supone en ese momento a miles de kilómetros y que, además, es originario de un mundo tan exótico como el Asia Central, exige ajustar el curso de nuestros pensamientos. Pero mi identificación ha sido instantánea: aun sin el pliegue epicanto en los ojos -el párpado mongol-, por sí solo suficiente, mi memoria conserva intacta toda esa personalidad: la del profesor de Historia y Lenguas Centroasiáticas, en el departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Harvard, con quien llegué a trabar tan estrecha amistad cuando la suerte nos reunió a ambos, durante quince días, en un hospital de Nueva York, hay ya cuatro años.Tras mis frases de sorprendida bienvenida y las suyas, también alegres, le ayudo a quitarse el abrigo y le indico dónde puede dejar su sombrero, sin evitarle esa molestia pues he recordado a tiempo que, según la etiqueta mongola, esa prenda no debe tocarse cuando pertenece a otra persona. Le llevo hasta mi estudio, le instalo en la mejor butaca e iniciamos la educada conversación inicial sobre nuestra salud respectiva y los últimos acontecimientos en nuestras vidas. Mi amigo Ogatai sigue igual que cuando nos separamos. No muy alto, aunque su recia complexión le hace parecer más bajo, peina hacia atrás sus lacios y muy negros cabellos. En el rostro más bien redondo destacan los pómulos salientes sobre los finos labios. Viste un traje gris cruzado y gesticula poco, con ademanes pausados y seguros.
Cuando ya es correcto hablar más improvisadamente (en el hospital llegamos a tener mutua confianza, pero es hom-
bre muy tradicional, pese a su avanzado pensamiento) le ofrezco un té ahumado, un Lapsang Suchong al que me aficionó él y que conservo para mis mejores momentos.
-Lamento no ser capaz de preparárselo con manteca, al estilo de su país- aclaro.
-No se preocupe. Desde que los soviets nos inyectaron el vodka, muchos en Ulan Bator se han pasado al licor.
La adyacente minicocina me permite seguir conversando desde la puerta mientras hierve el agua. Me explica que disfruta de un año sabático en la universidad y ha decidido conocer Europa, sobre todo España -no he olvidado su admiración por don Quijote-, que posee algo muy especial para él: los caballos de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, para la que incluso ha conseguido una carta de recomendación de nuestro cónsul en Nueva York.
Como buen mongol adora los caballos, míticos dioses de su infancia campesina, protegido por un abuelo refugiado allí contra perseguidores políticos, en las montañas al norte de Galshar, donde se crían los más veloces caballos.
Le presento su taza de té, sostenida con mis dos manos, y él sonríe ante mi recuerdo de esa manifestación de cortesía. Sonreír puede parecer exagerado, pues, como en muchos orientales, ese rostro no delata fácilmente los sentimientos o impresiones pero yo me identifiqué tanto con Ogatai en nuestras largas jornadas de convalecientes, que leo su sonrisa en las fugaces arruguitas aparecidas junto a sus ojos. Y como es mi turno para hablar de mi presente le digo que su aparición resulta un oportuno regalo del destino.
-Sí, ayer mismo terminé de escribir un texto referente a los mongoles, ¡mire qué casualidad! Es un breve apéndice para mi libro sobre El mercado y la globalización, que le envié a usted cuando se publicó y que ahora se reedita. Después de la invasión de Iraq estimo que el programa de dominación mundial por medio de la globalización económica se encuentra reforzado por un sistema más potente y más global todavía: la dominación político-militar. Y para dar una perspectiva histórica a ese violento salto, evoco la destrucción de Bagdad por los mongoles en la Edad Media y presento a los estadounidenses, con sus arrasadores bombardeos, como unos mongoles en el siglo XXI.
Espero encontrar conformidad en el rostro de Ogatai, pero permanece inmutable, casi petrificado. Tras un silencio, con una meditada lentitud más acuciante que una viva insistencia, me pide que le lea mi texto. El rostro del profesor, cuando al final levanto la mirada de mis cuartillas, se me muestra endurecido. Sus plegados párpados casi están cerrados, dejando sólo dos estrechas ranuras horizontales por las que me asaetean sus pupilas, como podría mirar un guerrero medieval por las viseras de su celada.
Y su voz es cortante cuando me advierte:
-Como sincero amigo suyo debo decirle que debería usted pensar mejor su equiparación entre esos dos saqueos de Bagdad, pues cada uno pertenece a un mundo diferente, a una época distinta. Los mongoles eran guerreros combatiendo contra otros ejércitos según los usos y el espíritu medieval. Los actuales invasores, en cambio, violan los principios de la civilización moderna, como si no se hubieran promulgado en los últimos siglos la propia Declaración de Independencia, los Derechos del Ciudadano, los Derechos Humanos y tantas leyes internacionales. De esta época sólo tienen una técnica infinitamente superior a la de los mongoles, y con ella se han rebajado a un nivel inferior de la Historia, engañando a su propio pueblo con falsas justificaciones para robar bienes y tierras y matar a sus dueños.
Los mongoles luchaban arriesgando su vida, viviendo con tremendo heroísmo el choque de las batallas; los de ahora manejan mecanismos desde un lejano bosque o desde un avión inalcanzable y aniquilan vidas y riquezas impunemente y sin grandeza... ¿No salta a sus ojos la abismal diferencia? Basta una prueba: los mongoles pueden inspirar un poema épico y de hecho ya se escribió hace siglos en su Historia Secreta, mientras que a ningún poeta se le ocurriría poner en verso esta rapiña en gran escala, disfrazada de operación liberadora... "Canta, ¡oh, Musa!, la cólera de Bush junior, etc." ¿se da cuenta? No lo merecen, no son dignos... ¡Y no les llame mongoles, sobre todo! ¡Llámelos mangoles, mogules, lo que quiera, pero no mongoles!
Escucho asombrado. Nunca había oído tantas palabras seguidas en boca de mi amigo, lanzadas con tanta pasión, ni siquiera cuando ambos considerábamos la falsa y envenenada teoría, entonces muy aclamada, del llamado "choque de civilizaciones". El profesor me observa y comprende que se ha dejado llevar por su ánimo.
-Disculpe mi arrebato, querido amigo. Me sucede que los pecados contra la cultura, contra la historia real, me parecen tan abominables como otros que suelen tenerse más en cuenta: los pecados contra natura. Lo que encajaba en el contexto del Asia medieval no tiene lugar aceptable ni perdón después del Humanismo y de la Ilustración. Estos ladrones de Estado y homicidas de Estado, que además dicen guiarse por el evangelio cristiano, son de otro mundo que aquellos jinetes de la estepa, aunque en las praderas americanas también se galope y hasta se use el lazo para capturar reses, pero incluso en esto hay diferencias: el lazo mongol, que nosotros llamamos urga, funciona al extremo de una pértiga. Pero discúlpeme; hice mal.
Me apresuro a quitar importancia a su énfasis que me ha dejado hondamente pensativo. Mas no se consuela.
-Crecí educado en el budismo y por eso más bien debería mirar compasivamente la errada vida de esos malhechores o, al menos, con la objetividad del historiador que soy. Pero es que me esfuerzo en corregir un error que me duró mucho tiempo y en el que caí por la larga dominación soviética de mi país. Bajo esa opresión, Estados Unidos se nos aparecía como el sistema opuesto a la URSS y perfecta encarnación del Bien. Años después, cuando empecé a vivir en América, comprendí que ambos campos perseguían la misma meta: la productividad y los rendimientos económicos por encima de todo, con la sola diferencia esencial de beneficiarse en cada sistema grupos distintos de personas. Precisamente por perseguir la misma meta es por lo que, durante medio siglo XX, la URSS estuvo frenando las ambiciones imperialistas de su rival, que ahora se manifiestan sin reservas.
-Quizás tenga usted razón en equiparar a Estados Unidos con la URSS -concedo mientras me asalta el recuerdo de haber leído esa tesis en otra inesperada fuente-, pero yo no comparo a esos dos sistemas sino a los dos saqueos de Bagdad. Y ambos me parecen igualmente salvajes, salvo la superior técnica moderna, con el desdén ahora hacia el museo, la biblioteca y lo cultural, como siglos atrás hizo el califa Omar destruyendo los libros en Alejandría.
-Sigo discrepando, y temo no haberme explicado bien. Los hombre de Hölegö, el nieto de Gengis Khan saqueador de Bagdad, obraron como cualquier conquistador de su tiempo. Los hombres de Bush y de Blair han violado las actuales normas para la guerra y para la convivencia internacional. No son los honrados cowboys del Far West, sino los malhechores ladrones de caballos y asaltantes de trenes. Piénselo; no los equipare.
-Hacerme pensar ya lo ha conseguido usted. ¡Pero los dos saqueos me resultaban tan sugestivos!
-Bien distintos, sin embargo. No se lo reprocho; muchas veces nos arrastra lo primero que vemos. Yo mismo, en el famoso 11-S con las torres neoyorquinas criminalmente destruidas, me sentí del lado de Bush con su rabiosa soberbia y su venganza disfrazada de castigo ejemplar. Pero ante los bombardeos de Afganistán comprendí que el terrorismo, definido desde entonces por un nuevo Gran Inquisidor, ha sido el mejor regalo para los planes de dominio, pues ofrece lo que suelen procurarse los malvados para reprimir con el miedo y golpear sin escrúpulos y hasta con jactancia: un fin que justifique los medios. Invocando ese fin (muchas veces falso), el terrorista mata tranquilo por la patria, el crimen político se comete por la libertad y el inquisidor quema en la hoguera por amor a Dios. Desde entonces ya no me engañan, pues además se publicó aquellos días una entrevista con un hombre de otra cultura, un hindú que trabajaba en una de las torres en el momento del ataque y que, con admirable serenidad, logró escapar, guiando además hacia la vida a un grupo de personas aterradas. Diré a mi secretaria que le mande ese texto; vale la pena leerlo.