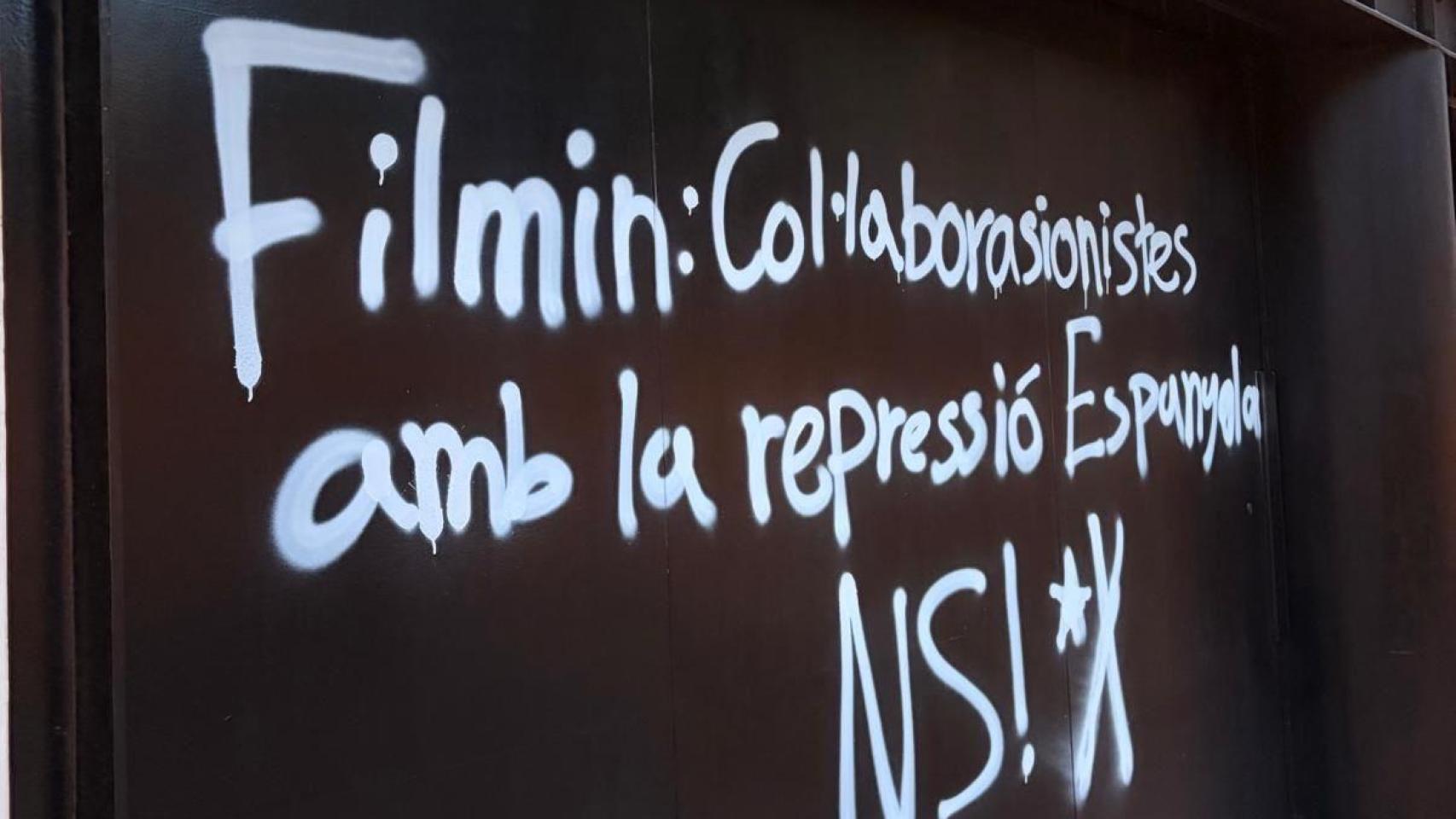Image: La fuga de la realidad
La fuga de la realidad
Excesiva síntesis y escasa fascinación en El embrujo de Shanghai, de Trueba
Fernando Tielve y Aida Folch en El embrujo de shanghai.
El embrujo de Shanghai, de Fernando Trueba, ha generado todo tipo de especulaciones y deseos encontrados antes siquiera de que empezara el rodaje, pero más allá de las controversias, el filme ya pertenece al espectador, que podrá verlo a partir del viernes. En el texto homónimo de Juan Marsé, el autor de Belle époque encontró la posibilidad de ofrecer dos películas en una recreando una fuga hacia la fascinación del cine y retomando los grandes temas de sus obras más personales. El esperado filme, con un reparto coral y una ambiciosa línea de producción, adolece de un exceso de condensación narrativa.
Tres de las obras más sinceras y personales de Fernando Trueba -El año de las luces, Belle époque y La niña de tus ojos- comparten otras tantas recreaciones de época como telón de fondo para sendas historias de educación sentimental y de supervivencia colectiva que transcurren en el interior de mundos cerrados sobre sí mismos y que hablan de la fuerza de la vida para sobreponerse a los avatares de la Historia. A la sazón, el director ha encontrado ahora en la novela de Juan Marsé un relato de iniciación infantil y emocional que transcurre durante la posguerra española (igual que El año de las luces), un reducto cerrado en el que se recluyen los niños protagonistas para dar rienda suelta a su imaginación, así como un veterano y sabio disidente de espíritu libertario recluido en sus propias fantasías mentales, como lo eran ya el señor Emilio de El año de las luces y el Manolo de Belle époque, interpretado este último -igual que el Capitán Blay dentro de El embrujo de Shanghai- por Fernando Fernán-Gómez.Al mismo tiempo, el relato del novelista ofrecía a Trueba la posibilidad de volver a indagar en el universo femenino desde una inexperta mirada masculina que se adentra en un mundo desconocido y lleno de claves secretas para el protagonista (igual que les ocurría a los jóvenes Fernando y Manolo en Belle époque y El año de las luces), en un espacio aislado amenazado por la tuberculosis (como sucedía también en el segundo de estos filmes) y, sobre todo, la ocasión de volver a proponer una fuga imaginaria hacia el territorio de la ficción cinematográfica, como lo era igualmente la que brindaba a los peliculeros españoles de La niña de tus ojos la producción folclórica que rodaban en la Alemania nazi.
La aventura iniciática de un niño que despierta a la vida y al mundo rodeado de vapores tuberculosos, miserias históricas, ficciones exóticas y enseñanzas libertarias no alcanza aquí, sin embargo, ni el vuelo propio, ni la frescura de inspiración, ni el pálpito emotivo, ni la autonomía dramática, ni la coherencia interna con que personajes, temas y motivos muy cercanos vibraban en las películas anteriores. ¿Qué ha ocurrido para que suceda esto a pesar de que el director jugaba aparentemente en territorio conocido?
Una primera diferencia aparece como decisiva. Aquí no se parte de una historia originalmente escrita para la pantalla (como sucedía en los tres casos anteriores, y en todo ellos sobre un guión de Rafael Azcona), sino de una novela preexistente. Estamos pues ante el siempre delicado ejercicio de la adaptación literaria y es aquí, precisamente, donde la película se desvela deudora de un guión -que el propio director firma esta vez en solitario- empeñado en condensar y sintetizar personajes y situaciones para que "quepan" materialmente dentro de las dos horas de metraje, pero menos afortunado a la hora de construir el pálpito vital de sus criaturas, la continuidad interior de la dramaturgia y del tempo propio del cine; carente, en definitiva, de la necesaria autonomía fílmica (es una cuestión de lenguaje y de códigos, no argumental) respecto al texto de partida.
El relato cinematográfico encuentra aquí, además, dos fuertes resistencias. Por un lado, la mirada casi opaca del propio narrador que debe conducir la mirada del espectador (opaca por el actor, carente de matices y de empatía; y también por su voz en off, carente del necesario poder evocador). Por otra parte, la fallida articulación de dos relatos paralelos: el que pertenece a la realidad de sus protagonistas (filmado en color) y el que se despliega (en blanco y negro, a la manera de una exótica película de aventuras dentro de un fantasioso Shanghai) dentro del cuento imaginario con el que Forcat envuelve las carencias paternales de los niños: esos avatares rocambolescos que, dentro de la película, no sirven para enriquecer la historia real, sino para interrumpirla con imágenes que, a pesar de estar rodadas con esmero y respaldadas por un notable esfuerzo de producción y de brillante competencia artesanal, carecen de la necesaria fascinación envolvente.
Por lo demás, El embrujo de Shanghai transcurre sobre la pantalla entre dos evocaciones que no son baladíes dentro de una película cuyas dos protagonistas trabajan como taquilleras de un cine: Laura (al comienzo) y La sombra de una duda (al final). Dos modelos muy diferentes de entender el cine negro, si se quiere, pero ninguno de los dos relacionados con ese mundo aventurero, exótico, de confines lejanos y ensoñadora iconografía que sí estaba en la película de Von Sternberg (esa que a Trueba no le gusta), la que da origen a la novela de Marsé y la que alimenta -en la historia original- la imaginación infantil de Daniel y Susana, interpretada esta última por el gran descubrimiento que supone Aida Folch.
El refugio en la ficción fabuladora como escapatoria de un mundo gris, la reconstrucción de la familia en el espacio imaginario de la ficción y la irrupción fatal de la realidad que destroza la fantasía aparecen, así, más como enunciados temáticos que como consecuencia -visual y dramática- de unas imágenes demasiado atadas por la necesidad de comprimir la novela, que gastan demasiado tiempo en pasearnos por un Shanghai en el que (tal y como ha llegado a la pantalla) resulta difícil interesarse por lo que allí ocurre, pero también demasiado retóricas cuando Trueba se empeña en organizar esforzadamente el mecano narrativo que da cuenta, desde tres puntos de vista diferentes, de los acontecimientos que cierran la historia.
El cronista que firma este texto no ignora tampoco, y debe dar cuenta de ello, que existe también -recientemente publicado- el guión escrito por Víctor Erice y titulado La promesa de Shanghai, con el que el autor propone su particular adaptación de la novela de Marsé. Adaptación que viene a profundizar con coherencia en dos líneas temáticas fuertemente identificadas con el autor de El espíritu de la colmena y de El sur (el misterio de la figura paterna y el papel del cine en la formación del imaginario infantil de la posguerra) a partir de dos fuertes intervenciones de carácter radical sobre el texto literario: la erradicación total de Shanghai, reducida su presencia al poder evocador de dos simples postales, y la consecuente eliminación del personaje del Kim, interpretado en la película por Antonio Resines dentro del relato imaginario en blanco y negro.
Nunca sabremos qué película habría salido de este guión, qué capacidad de evocación fascinadora habrían alcanzado sus imágenes o hasta qué punto su relato habría conseguido vibrar con diapasón propio, pero lo cierto es que ahora -una vez frustrada su producción por determinación expresa de Andrés Vicente Gómez- nos encontramos con tres textos (la novela de Marsé, el guión de Erice y la película de Trueba) cuya comparación entre sí arroja productivas y didácticas reflexiones sobre las siempre promiscuas relaciones entre la literatura y el cine. El debate está abierto.