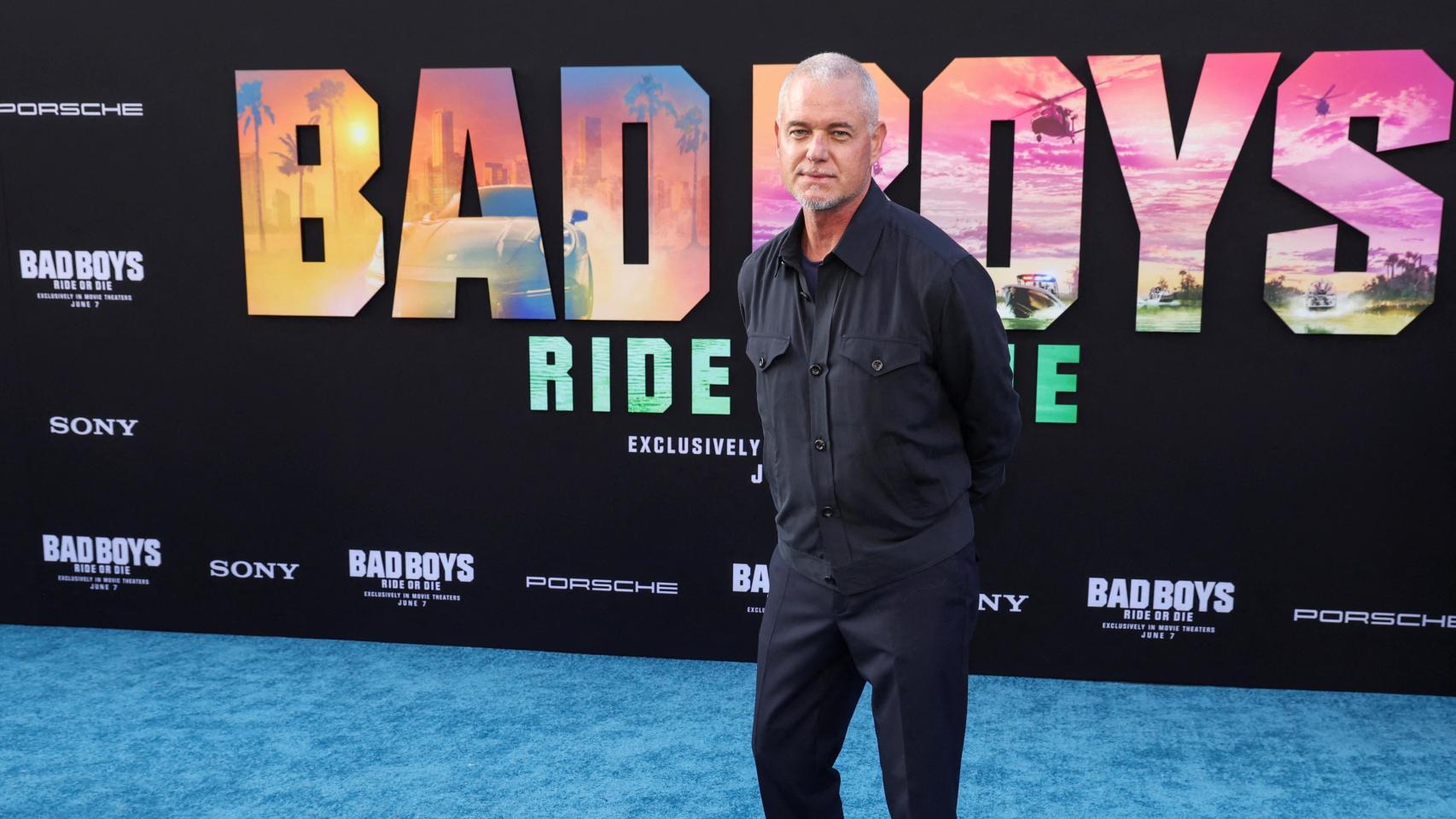El Cultural
El viaje al fin de la noche de Helen Keller y Mark Twain
Ella, ciega y sorda desde niña, se sentía un pedazo de corcho a la deriva. Para el célebre escritor, ella era la mujer más maravillosa desde Juana de Arco y la persona más importante del siglo XIX junto con Napoleón.
“¿Os habéis encontrado alguna vez en el mar, en medio de una espesa niebla, que parece un crepúsculo blanquecino, que os envuelve y se hace casi tangible? El buque parece entonces intranquilo, mientras que la sonda va a tientas buscándole un camino, y el pasajero se siente presa de horrible angustia. Como aquel buque avanzaba yo en la vida”. Helen Keller era un pedazo de corcho nadando a la deriva. Las praderas verdes, los cielos luminosos, los árboles y las flores quedaron anclados en algún lugar de su cabeza y todo se volvió negro y silencioso. Veía con las manos y pensaba con el cuerpo. Una enfermedad la había dejado ciega y sorda con 19 meses y durante los seis años siguientes habitó en su propio mundo, como el pequeño salvaje de Truffaut pero en un pueblo de Alabama.
En marzo de 1887 despertó. Poco a poco fue dejando atrás la oscuridad y empezó a comunicarse con los dedos gracias a Anne Sullivan, que había llegado de Boston para obrar el milagro. La niña que buscaba nidos para coger los huevos y acariciaba a las vacas mientras los mozos las ordeñaban aprendió a leer y a escribir y en 1894 fue a estudiar a la Escuela Wright-Humason para Sordos de Nueva York.
Un día de invierno de aquel año, el editor literario de Harper's Magazine la invitó a su casa de Manhattan. Había convocado a una docena de personas entre las que se encontraba Mark Twain. El célebre autor de Misuri, que antes de dedicarse a escribir había sido tipógrafo, piloto de barco, soldado confederado, maderero, minero y mal negociante, ya había publicado Las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn y Un yanqui en la corte del rey Arturo, pero un año antes se había arruinado tras invertir en una imprenta automática y había tenido que dar charlas dentro y fuera del país para recuperarse económicamente.
Helen entró en la biblioteca acompañada de su maestra y supo enseguida que estaba rodeada de libros. Tras las presentaciones, la muchacha posó los dedos sobre los labios de Twain, pues esa era su forma de leerlos, y este le explicó que en realidad se llamaba Samuel Clemens y que su seudónimo significaba “dos brazas de profundidad” en la jerga de navegación. Luego le contó una historia que le hizo reír. “¿Por qué se caracteriza el señor Clemens?”, le preguntó Anne a su alumna. “Por su humor”, contestó ella. “Y por su sabiduría”, añadió él justo cuando la joven pronunciaba las mismas palabras. Feliz de haber encontrado a un interlocutor que no la veía como un bicho raro y la trataba con cariño y sin condescendencia, Helen le examinó la cara con las manos y le tocó su mechón de pelo blanco. Luego cogió una flor de un ramo que le habían regalado y se la puso en la solapa, y al despedirse le dio un beso.

El escritor que se parecía a Paderewski y la adolescente discapacitada se hicieron amigos. Para él, Helen era la mujer más maravillosa desde Juana de Arco y la persona más importante del siglo XIX junto con Napoleón. Estaba a la altura de Homero y de Shakespeare y su fama perduraría como la de ellos. Para Helen, Twain era un pionero (“el padre de la literatura norteamericana”, diría Faulkner), una de esas personas que tienen un punto de vista tan poco convencional que abren nuevos caminos para los que vienen detrás. “Entró en mi mundo limitado con el mismo entusiasmo con el que habría explorado Marte”, escribiría Keller décadas después. Tan ilusionado estaba con ella el amigo de Nikola Tesla, que cuando se enteró de que no podía continuar sus estudios le pidió al propietario de la multinacional petrolera Standard Oil que se los financiara. Y así fue como en 1904 Helen Keller se graduó cum laude en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard.
Un año antes de aquello publicó su autobiografía y la acusaron de plagio por un cuento que había escrito de niña. Twain, que había leído alguno de sus trabajos y estaba impresionado con su dominio del lenguaje, le envió una carta desmitificando la idea de originalidad. “Querida, qué indeciblemente divertida y solemnemente idiota y grotesca ha sido esta farsa del plagio. Como si hubiera algo en cualquier expresión humana, oral o escrita que estuviera limpio de plagio (…) Todas las ideas sustanciales y relevantes son de segunda mano. Consciente o inconscientemente vienen delineadas por millones de fuentes externas (…) Cuando un gran orador ofrece un gran discurso, estás escuchando diez siglos y a diez mil hombres, y a eso que llamamos su discurso, en realidad es en una muy pequeña proporción realmente suyo”.
Por esas fechas murió la esposa del novelista y Helen le escribió para consolarle: “Intenta atravesar el dolor y sentir la presión de su mano igual que yo atravieso la oscuridad y siento la sonrisa en los labios de mis amigos y la luz en sus ojos aunque los míos estén cerrados”. Y aunque el autor sentía que su vida se había desmoronado, aquello le reconfortó.
En 1907 cenaron juntos. Twain era doctor honoris causa por la Universidad de Oxford y Helen había dejado de ser “el alma más blanca de la tierra” y de habitar un mundo irreal. Ahora que conocía todo lo que durante tanto tiempo le habían ocultado, su conversación brillaba. Era “una criatura maravillosa que ve sin ojos, oye sin oídos y habla con labios mudos”, un trozo de barro al que la señora Sullivan había insuflado vida y que era capaz de sentir la música y de seguir el ritmo del órgano con las manos y la cara henchida de emoción.
Su último encuentro fue en enero de 1909. Twain invitó a Helen a pasar tres días en su caserón de Stormfield, donde una tormenta de nieve lo había teñido todo de blanco. El anfitrión le describía detalladamente lo que veía y le contaba historias junto al fuego. Un día se perdieron en el bosque. A Helen no le importó, nunca había disfrutado tanto de un paseo. “He estado tres días en el Edén y he visto a un rey”, escribió al despedirse. “Supe que era un rey en el momento en que lo toqué, aunque nunca antes había tocado a uno”.
Twain, que había nacido durante una de las visitas a la Tierra del cometa Halley, esperó a que el cuerpo celeste regresara y se marchó con él en abril del año siguiente, tal como había previsto. Helen dedicó el resto de su vida a ayudar a los discapacitados y a luchar por la paz y los derechos civiles. Murió mientras dormía a trece kilómetros del hombre que le había tendido la mano cuando salía de las tinieblas.