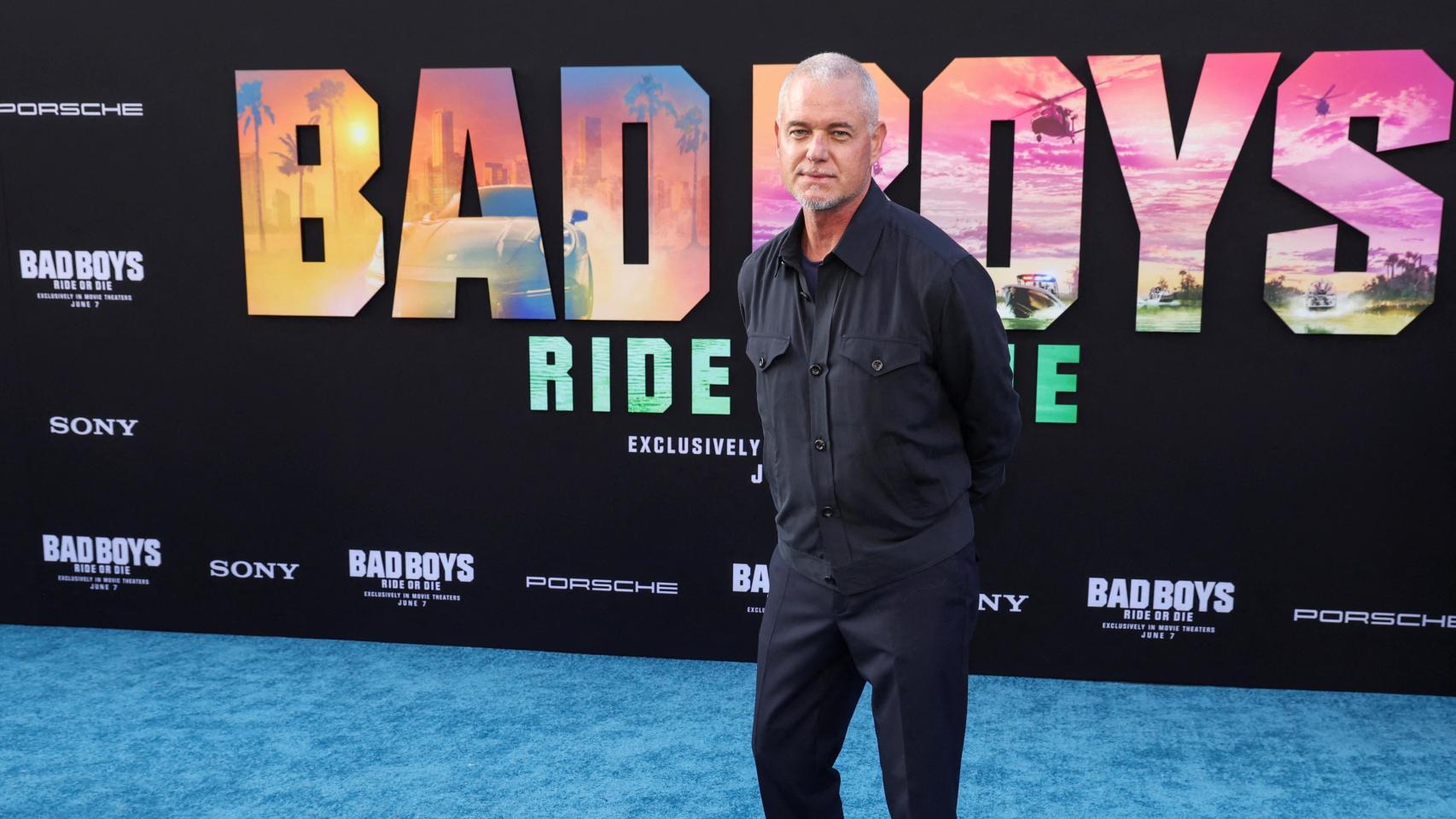Image: Nostalgia de Camelot
La llamada telefónica y el asesinato de Lumumba. La Casa Blanca, 1961. Del libro Kennedy. El álbum de una época (La fábrica)
¿Cómo explicar la fascinación que todavía suscita la figura de John F. Kennedy? Charles Powell, historiador y director del Real Instituto El Cano, explica las claves de una presidencia tan fotogénica como amenazada por zonas de sombra.
El 50 aniversario del asesinato de John F. Kennedy está produciendo una nueva avalancha de libros, documentales y artículos, y ello a pesar de que muchos de quienes consumirán estos productos no tenían uso de razón cuando se produjo el magnicidio de Dallas, un triste 22 de noviembre de 1963.¿Cómo explicar este llamativo fenómeno? Una de las paradojas del mismo es que hoy sabemos mucho más sobre JFK de lo que se conocía en 1963, y la figura que emerge detrás del mito no es siempre atractiva. Probablemente, no hubiese llegado a la presidencia de no haber sido por su padre, un multimillonario tan ambicioso como escasamente escrupuloso, que impulsó su carrera a golpe de talonario y malas artes. También está documentada la escasa impronta que dejó en el Congreso, primero como representante y luego como senador por Massachusetts, e incluso existen dudas sobre la limpieza de las elecciones presidenciales en las que se impuso a Nixon en 1960 por muy escaso margen. Hoy conocemos detalles entonces insospechados sobre su precario estado de salud, ocultado, celosamente, por su entorno por temor a que pudiese perjudicar su carrera. Y en vivo contraste con la idílica imagen que se forjó como marido y padre ejemplar con la ayuda inestimable de periodistas y fotógrafos de su confianza, hoy sabemos que fue un mujeriego compulsivo, casi enfermizo, cuyo comportamiento irresponsable provocó más de una tragedia personal.
Quizás nada de esto sería relevante si hubiese sido un gran presidente, pero muchos historiadores tienen serias dudas al respecto. Kennedy sólo ocupó la Casa Blanca durante 1.036 días, un tiempo demasiado breve como para construir un legado consistente. Aunque le gustaba rodearse de intelectuales inquietos, como Ted Sorensen (el autor de sus mejores discursos), llegó al poder sin un equipo propio, y tuvo que apoyarse en jóvenes brillantes a quienes apenas conocía, como el controvertido Robert McNamara, o en consejeros inexpertos, como su propio hermano, el impulsivo Bobby. Nunca le interesaron la economía ni los temas sociales, ámbitos en los que se mostró escasamente eficaz. Las tensiones raciales surgidas en el sur del país le desconcertaron por completo, y la ley de derechos civiles que auspició sólo fue aprobada tras su muerte, y gracias a su sucesor, Lyndon B. Johnson. Resulta llamativo que fuese este veterano político tejano, a quien los Kennedy siempre despreciaron, quien finalmente logró aprobar las medidas más destacadas de la Nueva Frontera. Aunque parezca cruel afirmarlo, el legado político más relevante de Kennedy fue su propio asesinato, ya que generó un clima de opinión que hizo posible la adopción de leyes cuyas consecuencias perviven hoy día.
Como a muchos otros presidentes norteamericanos, lo que realmente interesaba a Kennedy era la política exterior, ámbito en el que también carecía de experiencia. Su presidencia se estrenó con el fiasco de la Bahía de los Cochinos en abril de 1961, que sirvió además para envenenar su relación con la cúpula militar y los servicios de inteligencia estadounidenses. Su gran obsesión fue el temor a que un conflicto con los soviéticos pudiese desencadenar una hecatombe nuclear, y su gran esperanza, que la paz pudiese afianzarse mediante el diálogo. De ahí la importancia que siempre atribuyó a su relación personal con los dirigentes rusos, y su frustración por la mala impresión que le causó a Nikita Khruschev en su primer encuentro, celebrado en junio de 1961, en el que le transmitió cierta sensación de debilidad. Es posible que esta percepción contribuyera a la construcción del muro de Berlín en el verano de ese mismo año, y a la decisión soviética de instalar misiles en Cuba, que provocó la gravísima crisis de octubre de 1962, que a punto estuvo de provocar aquello que más temía Kennedy, un conflicto armado entre las dos grandes potencias. Este tuvo al menos la satisfacción de firmar un tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares pocos meses antes de su asesinato, pero sin alcanzar la distensión con la siempre soñó. Y a pesar de las dudas que manifestaba en privado sobre la conveniencia de involucrar militarmente a EE.UU. en defensa de un régimen corrupto como el de Vietnam del Sur, y sobre las consecuencias que su derrota podría tener para el prestigio e influencia de Washington, tampoco impuso su criterio frente a los partidarios de una escalada militar sin fin.
¿Cómo explicar, entonces, la fascinación que todavía suscita su figura? Sin duda la alimentan el recuerdo de su juventud, oratoria, y enorme atractivo físico. Su elegante y sofisticada viuda, Jackie, que comparó la Casa Blanca de su marido con Camelot, la mítica corte del Rey Arturo, también aportó lo suyo. Pero como ha señalado Robert J. Samuelson, la clave de todo es la nostalgia. Kennedy representa una época de ilusión y esperanza, una era en la que los norteamericanos todavía creían que todo era posible, que la inteligencia, la voluntad y el talento podían superar cualquier obstáculo. Los disparos del 22 de noviembre de 1963 también acabaron con ese sueño, y con la ilusión de que el pueblo estadounidense era el único dueño de su destino. n