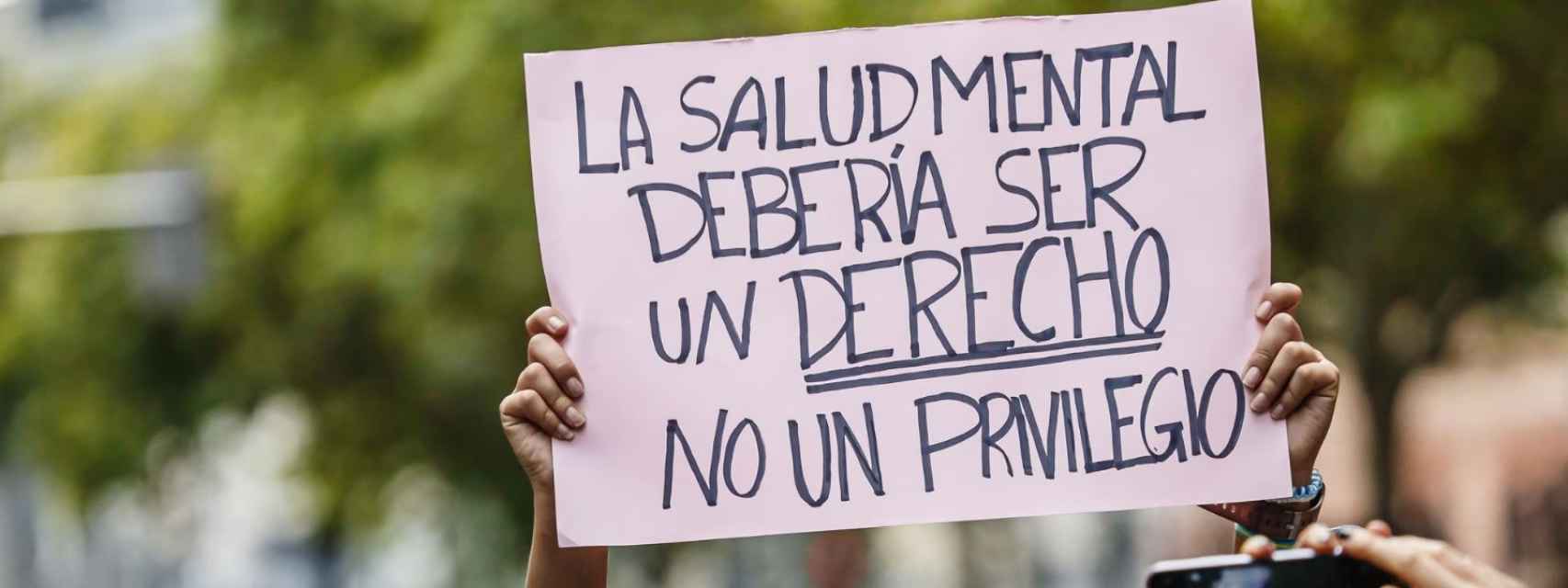Hay fotos que dicen mucho de una misma realidad. Dicen tanto, y tan mal de ella, que esa realidad se vuelve grotesca, estrechando los márgenes de su sentido y dimensión. Un niño camina, con cierta torpeza, por una acera colapsada por patinetes, personas y manos con móviles, ancianos acompañados, también ancianos solos cuya mirada una sueña con no arrastrar nunca, siquiera aproximarse a su peso. Mujeres que inclinan caderas sobre carritos de la compra. Hombres con perros. Excrementos que se convierten en un elemento más del escenario cotidiano. Muebles abandonados junto a contenedores. Adultos que sueñan con estar en otros sitios. Adultos que sueñan con ser cualquier cosa salvo ellos mismos.
Una mujer observa al crío y sonríe. Ambos se miran, son únicos. No hay nadie más en el mundo. Entre ellos, en realidad, el mundo sobra. La mano pequeña, de harina, busca con avidez las manos de la madre. Ella exhibe amplias sombras bajo sus ojos; todavía no lo sabe, pero esas sombras sólo irán creciendo, persiguiéndola, hasta terminar cosidas a sus tobillos. Tampoco sabe que eso poco le importará por la belleza deslumbrante que le espera a pesar del precio a pagar, de la dureza de sus vidas. Tan deslumbrante como el cansancio atroz, voraz, que en tantas ocasiones la asediará hasta hacerla dudar del verbo, allí donde empieza todo y la vida se hace carne.
Los pasos del niño son débiles – esa fragilidad pasajera- indican que comienza en esto de la experiencia del movimiento, de la geometría de los cuerpos. En uno de los giros, equilibrio imposible, el cuerpo del niño cae. Próximo a ese cuerpo lleno de esperanzas, cosido a la posibilidad de mil conquistas, un patinete con cuerpo tatuado pasa a una velocidad que debería hacer saltar las alarmas de lo ético, de cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos tratando unos a otros. También próximo a ese cuerpo lleno de esperanzas otro cuerpo con AirPods y labios rojos esquiva las risas de harina y las observa con desprecio mientras lleva su mirada a una pantalla donde unos gatitos hacen de gatitos en una pantalla. La madre levanta el cuerpo de harina, con manos de harina y risas de harina. Siguen adelante mientras el pulso de una calle de cualquier ciudad que imaginemos les recuerda que no tienen espacio posible. Que sólo puede haber lugar para uno. Y ese lugar no será el de la infancia.
Escribir esto no es fácil. Una está intentando, con cada palabra y frase, no ser maniquea. El atajo sólo lleva a lo artificial. La infancia hace mucho que no tiene cabida en nuestras ciudades. Y no me refiero, exclusivamente, a cómo las estamos concibiendo y diseñando, a su urbanismo, sino a las raíces productivas que esas ciudades están echando en las personas. O al revés. Una ya no sabe. Durante la pandemia, en ese periodo extraño, ajeno, que duele recordar por la memoria plomiza que implica(rá) para nosotros, y que llegamos a bautizar como nueva normalidad – qué absurdo suena ahora, siento pudor al escribirlo-, las terrazas de los bares se mostraban deslumbrantes, abarrotadas por adultos que bebían por encima de sus posibilidades, mientras los niños, como rehenes de nuestro ahora, observaban los parques precintados.
Hubo un tiempo en el que fueron señalados y perseguidos. Culpabilizados. Y una sociedad que responsabiliza a los niños de cualquier asunto, repito, cualquier asunto, es una sociedad mutilada por su propia mediocridad y cobardía. Por su adolescencia perpetua. Tras aquello la fiesta sólo ha ido creciendo. Hoteles que nos recuerdan que los niños no son bienvenidos, pero que exhiben con gozo el cartel de Dog Friendly. Restaurantes que prohíben la entrada a niños. Plazas que prohíben a sus niños y niñas jugar en ellas. Denuncias por ruido… ¿Por qué no prohibimos la infancia? Creo que sería menos hipócrita, más audaz. En lugar de hacer sentir mal a quien quiere tener hijos, posiblemente el acto de generosidad más poderoso que exista, ¿por qué no prohibimos la infancia? Emprendamos la aventura hacia una sociedad poblada por adultos infantilizados, ciudades sin niños y niñas. Ausentes por el eco de unas risas que estuvieron, pero ya no. Persigamos a quien anhele, por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de sí mismo, recorrer un tramo de acera agarrada a una pequeña mano de harina. Y que en ese gesto, empiece el orden de un mundo para ellos.