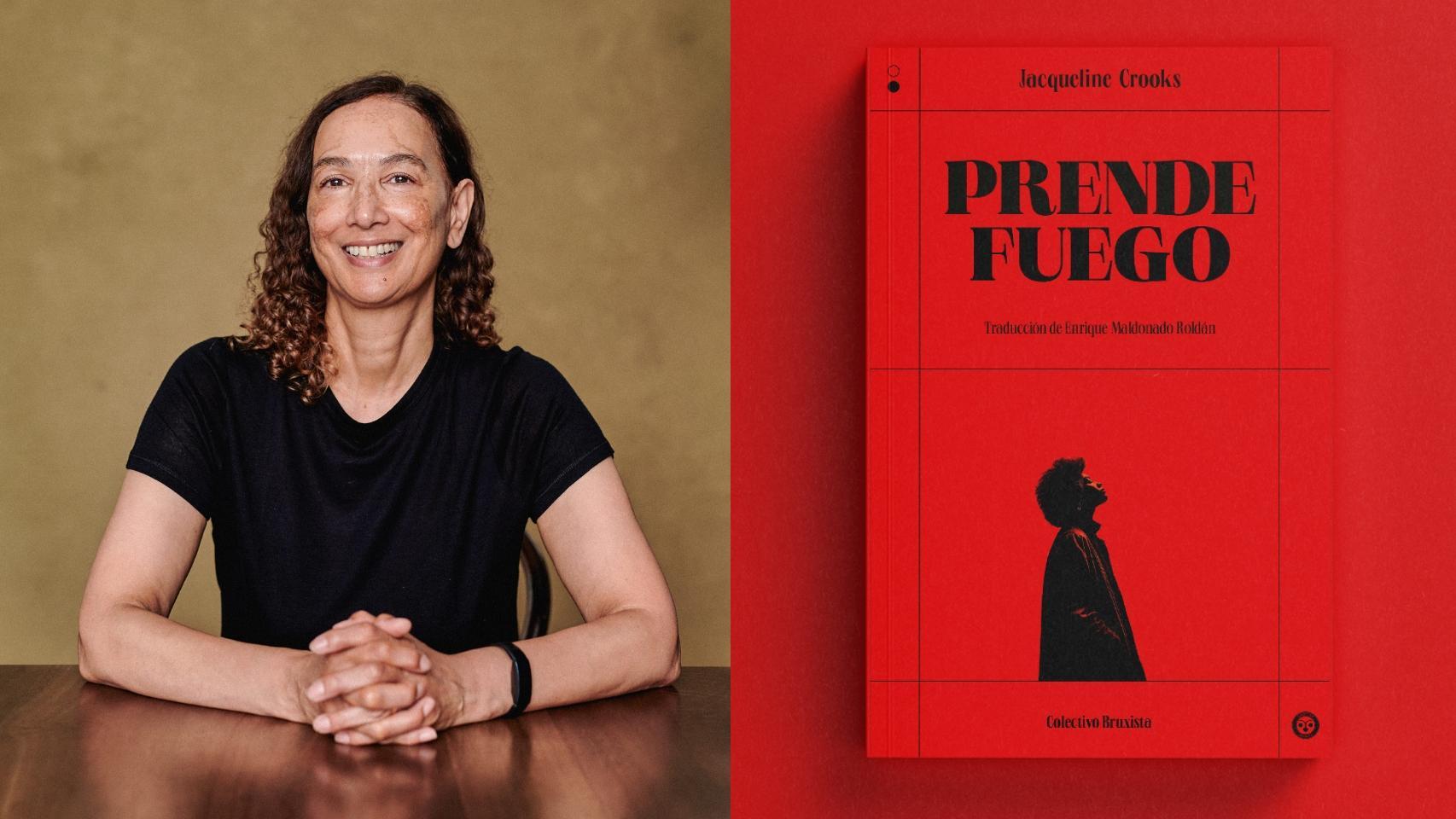Franzen-©-Hagen-Schnauss
Jonathan Franzen y las tentaciones de la moral
Ofrecemos el primer capítulo de 'Encrucijadas' (Salamandra), la nueva novela del escritor, en la que retrata con destreza a los miembros de una familia sumida en una crisis moral
El cielo de New Prospect, atravesado por robles y olmos desnudos, estaba lleno de promesas húmedas —un par de sistemas frontales sombríamente confabulados para traer una Navidad blanca— mientras Russ Hildebrandt hacía la ronda matinal en su Plymouth Fury familiar por los hogares de los feligreses seniles o postrados en cama. La señora Frances Cottrell, miembro de la congregación, se había ofrecido a ayudarlo esa tarde a llevar juguetes y conservas a la Comunidad de Dios, y aunque Russ sabía que sólo como pastor tenía derecho a alegrarse por el acto de libre albedrío de la mujer, no podría haber pedido un mejor regalo de Navidad que cuatro horas a solas con ella.
Después de la humillación que Russ había sufrido tres años antes, el párroco de la iglesia, Dwight Haefle, había aumentado su cuota de visitas pastorales. Qué hacía exactamente Dwight con el tiempo que le ahorraba su auxiliar, aparte de tomarse vacaciones más a menudo y trabajar en su largamente esperada colección de poesía lírica, Russ no lo tenía claro. Aun así, apreciaba el coqueto recibimiento de la señora O’Dwyer, a quien una amputación tras un edema severo había confinado en una cama de hospital insta lada donde había sido el comedor de su casa, y en general la rutina de servir a los demás, en particular a quienes, a diferencia de él, no recordaban nada de lo sucedido tres años antes. En el asilo de Hinsdale, donde el olor a pino de las coronas navideñas mezclado con el de las heces geriátricas le recordaba a las letrinas del altiplano de Arizona, Russ le mostró al viejo Jim Devereaux el nuevo anuario parroquial, que últimamente usaban como pretexto para iniciar la conversación, y le preguntó si se acordaba de la familia Pattison. Para un pastor envalentonado por el espíritu de Adviento, Jim era el confidente ideal: un pozo de los deseos donde nunca resonaría el eco de una moneda al llegar al fondo.
—Pattison —musitó Jim.
—Tenían una hija, Frances. —Russ se acercó a la silla de rue das del feligrés y buscó las páginas de la ce—. Ahora lleva el ape llido de casada... Frances Cottrell.
Nunca hablaba de ella en casa, ni siquiera cuando habría sido lógico mencionarla, por temor a lo que su esposa pudiera adivinar en su voz. Jim se inclinó para ver mejor la fotografía de Frances y sus dos hijos.
—Ah... ¿Frannie? Sí que recuerdo a Frannie Pattison. ¿Qué fue de ella?
—Ha vuelto a New Prospect. Perdió a su marido hace un año y medio: una tragedia. Era piloto de pruebas en General Dynamics.
—¿Y dónde está ahora?
—Ha vuelto a New Prospect.
—¡Vaya, vaya! Frannie Pattison. ¿Y dónde está ahora?
—Ha vuelto a casa. Ahora se llama Frances Cottrell. —Russ la señaló en la foto y repitió—: Frances Cottrell.
Iban a verse en el aparcamiento de la Primera Reformada a las dos y media. Como un niño incapaz de esperar hasta Navidad, Russ llegó allí a la una menos cuarto, sacó la fiambrera y comió dentro del coche. En los días malos, que habían sido muchos en los tres años anteriores, recurría a un intrincado rodeo —entraba por la sala de actos de la iglesia, subía una escalera y recorría un pasillo flanqueado por pilas de cantorales proscritos, cruzaba un almacén donde se guardaban atriles desvencijados y un belén expuesto por última vez once navidades atrás, un batiburrillo de ovejas de madera y un buey manso encanecido por el polvo con el que sentía una desolada fraternidad; a continuación, tras bajar una escalera angosta donde sólo Dios podía verlo y juzgarlo, accedía al templo por la puerta «secreta» que había en el panel trasero del altar para salir al fin por la entrada lateral del presbiterio— con tal de no pasar por el despacho de Rick Ambrose, el director del programa juvenil. Los adolescentes que se agolpaban delante de su puerta eran demasiado jóvenes para haber asistido en persona a su humillación, pero seguro que conocían la historia y él no podía mirar a Ambrose sin delatar su fracaso a la hora de perdonarlo siguiendo como debía el ejemplo del Redentor.
Aquel era un día muy bueno, sin embargo, y los pasillos de la iglesia estaban aún desiertos. Fue directamente a su despacho, puso papel en la máquina de escribir y empezó a rumiar el sermón para el domingo siguiente a Navidad, cuando Dwight Haefle estaría otra vez de vacaciones. Se arrellanó en la butaca, se peinó las cejas con las uñas, se pellizcó el caballete de la nariz, se toqueteó la cara de perfiles angulosos que, como había comprendido demasiado tarde, muchas mujeres (no sólo la suya) encontraban atractivos e imaginó un sermón sobre su misión navideña en los barrios del sur de la ciudad: predicaba con demasiada frecuencia sobre Vietnam o sobre los navajos. Atreverse a decir desde el púlpito las palabras «Frances Cottrell y yo tuvimos el privilegio de...» —pronunciar su nombre mientras ella escuchaba desde un banco en la cuarta fila y los ojos de la congregación, quizá con envidia, la conectaban con él— era un placer desdichadamente coartado por su esposa, que leía los sermones de antemano, también se sentaría en un banco de la iglesia e ignoraba su encuentro de aquel día con Frances.
En las paredes de su despacho había un póster de Charlie Parker con su saxo y otro de Dylan Thomas con su cigarrillo, una foto más pequeña de Thomas Merton enmarcada junto a una octavilla impresa con motivo de su visita a la iglesia de Judson en 1952, el diploma del seminario bíblico de Nueva York donde estudió y una foto ampliada de él y dos amigos navajos en Arizona en 1946. Diez años antes, cuando asumió como auxiliar del párroco en New Prospect, esas señas de identidad tan sagazmente elegidas sintonizaban con los jóvenes cuyo crecimiento en Cristo era parte de su labor pastoral. En cambio, para los chicos que últimamente atestaban los pasillos de la iglesia, con sus pantalones de campana, sus petos vaqueros y sus pañuelos en el pelo, sólo significaban antigüedad obsoleta. El despacho de Rick Ambrose, aquel muchacho de greñas morenas y lustroso bigote a lo Fu Manchú, recordaba a un parvulario: las paredes y las estanterías engalanadas con las toscas efusiones pictóricas de sus jóvenes discípulos, con los amuletos de piedra, los huesos blanqueados y los collares de flores silvestres que le regalaban, con los carteles serigrafiados de conciertos benéficos sin vínculos discernibles con ninguna religión que Russ reconociera. Después de la humillación se había escondido en su despacho para sufrir entre los emblemas desvaídos de una juventud que a nadie, salvo a su esposa, le parecía ya interesante. Y Marion no contaba porque fue ella quien lo empujó a ir a Nueva York, fue ella quien le descubrió a Merton, a Parker y a Thomas, fue ella quien se entusiasmó con las historias de los navajos y quien lo apremió a seguir su vocación religiosa. Marion era inseparable de una identidad que había demostrado ser humillante y que sólo la llegada de Frances Cottrell había conseguido redimir.
—Dios mío, ¿éste eres tú? —dijo la primera vez que visitó su despacho, el verano anterior, mientras examinaba la foto de la re serva navaja—. Te pareces a Charlton Heston de joven.
Había acudido a Russ en busca de consejo para superar el duelo, otra faceta de su labor sacerdotal, aunque no la favorita, porque la pérdida más dolorosa que él había padecido hasta la fecha era la de Skipper, el perro que tenía de niño. Se tranquilizó al oír que la ma yor queja de Frances, pasado un año tras la truculenta muerte de su marido en Texas, era una sensación de vacío. Cuando le sugirió que se uniera a uno de los círculos de mujeres de la Primera Reformada, ella hizo un ademán impaciente con la mano.
—No voy a ir a tomar café con las señoras de la parroquia—dijo—. Sé que soy madre de un chico que va a empezar el insti tuto, pero sólo tengo treinta y seis años.
En efecto, no tenía grasa ni bolsas ni flacidez ni arrugas: era la imagen misma de la vitalidad con aquel vestido ceñido sin mangas y estampado de cachemira, con aquel pelo rubio natural y corto como el de un chico, con aquellas manitas cuadradas como las de un chico. A Russ le parecía obvio que pronto volvería a casarse, que el vacío de aquella ausencia tal vez sólo era la añoranza de un marido, pero también recordó la rabia que le dio a él cuando, poco después de que muriese Skipper, su madre le preguntó si quería otro perro.
Le habló a Frances de un círculo de mujeres en particular, dis tinto de los otros y dirigido por él mismo, que trabajaba hermanado con la Comunidad de Dios, una iglesia de la zona más pobre del casco urbano.
—Esas señoras no van a tomar café —dijo—. Pintamos casas, desbrozamos terrenos, tiramos trastos viejos. Llevamos a los ancia nos al médico, ayudamos a los niños con los deberes de la escuela. Lo hacemos cada dos martes, el día entero. Y añadiré que espero con ganas esos martes. Es una de las paradojas de nuestra fe: cuanto más das a los desfavorecidos, más plenamente te sientes en Cristo.
—Pronuncias su nombre con tanta facilidad...—dijo Frances—. Hace tres meses que voy a misa los domingos y sigo a la espera de sentir algo.
—Ni siquiera mis sermones te han conmovido. Ella se ruborizó un poco con aire cautivador.
—No me refería a eso. Tienes una voz preciosa. Es sólo que...
—Francamente, es más probable que sientas algo un martes que un domingo. Yo mismo preferiría estar en los barrios del sur que dando sermones.
—¿Es una iglesia de negros?
—Es una iglesia negra, sí. Kitty Reynolds es nuestra cabecilla.
—Kitty me cae bien. Me dio lengua al final de secundaria.
A Russ también le caía bien Kitty, aunque advertía que lo mi raba con recelo, como a cualquier macho de la especie; Marion lo había invitado a considerar que Kitty, soltera tenaz, probablemente era lesbiana. Se vestía como un leñador para sus excursiones quincenales a la zona sur y no había tardado en tomar posesión de Frances insistiendo en que fuese y volviese con ella mejor que en el coche familiar de Russ. Consciente de esa suspicacia, él le cedió el terreno a Kitty, pero aguardaba el día en que estuviera indispuesta.
El martes después de Acción de Gracias, en medio de un brote de gripe, sólo tres señoras, todas ellas viudas, se presentaron en el aparcamiento de la Primera Reformada. Frances se montó en el asiento delantero de su Fury con una gorra de lana a cuadros como la que Russ llevaba de niño, y se la dejó puesta, tal vez por el escapeen el radiador de la calefacción del coche, que empañaba el para brisas si no dejabas una ventanilla bajada. ¿O acaso sabía que aquella gorra de caza le daba un adorable aire andrógino que lo desgarraba por dentro y ponía a prueba su fe? Las dos viudas mayores quizá sí lo supieran porque durante todo el trayecto hasta el sur de la ciudad, más allá del Aeropuerto de Midway y la calle 55, a Russ le pareció que lo atosigaban desde el asiento trasero con preguntas mordaces sobre su esposa y sus cuatro hijos.
La Comunidad de Dios era una pequeña iglesia de ladrillo ocre, sin campanario, construida originariamente por alemanes; tenía anejo un centro parroquial con techo de tela asfáltica. Al frente de la congregación, de mayoría femenina, se hallaba un pastor de mediana edad, Theo Crenshaw, que le hacía un favor al círculo de los acomodados suburbanitas aceptando su caridad sin dar las gracias. Theo se limitaba a entregar cada dos semanas a Russ y Kitty una lista de tareas enumeradas en orden de prioridad; allí no iban a predicar, sino a servir. Kitty se había manifestado con Russ para reivindicar los derechos civiles, pero él tuvo que amonestar a otras mujeres del grupo y explicarles que, aunque a ellas les costara en tender aquel inglés «urbano», no era necesario que alzaran la voz ni que hablaran lento para que las entendieran. Quienes captaron la idea y lograron vencer el miedo a caminar por la manzana del 6700 al sur de Morgan Street, vivieron una poderosa experiencia con el círculo. A las que no la captaron (algunas se habían unido para no ser menos y no quedar marginadas) se vio obligado a infligirles la misma humillación que él había padecido a manos de Rick Ambrose y pedirles que no volvieran más.
Como Kitty siempre la llevaba pegada a su lado, aún estaba por ver lo que Frances podía dar de sí. Cuando llegaron a Morgan Street salió del coche con desgana y esperó a que se lo pidieran antes de ayudar a Russ y las otras viudas a cargar las cajas de herramientas y las bolsas de ropa de invierno donada al centro parroquial. Esa falta de iniciativa hizo que de pronto a Russ lo asaltaran dudas (tal vez había confundido el estilo con la sustancia, una simple gorra con el espíritu aventurero), pero un soplo de compasión las disolvió cuando Theo Crenshaw, ignorando a Frances, pidió a las dos viudas mayores que catalogaran una remesa de libros de segunda mano para la catequesis dominical. Los dos hombres iban a instalar una nueva caldera en el sótano.
—¿Y Frances? —preguntó Russ.
Andaba merodeando por la puerta de la calle. Theo la escrutó fríamente.
—Hay un buen montón de libros.
—¿Por qué no nos ayudas a Theo y a mí? —le propuso Russ.
Frances asintió con entusiasmo; así se confirmaba el instinto compasivo de Russ y se disipaba la sospecha de que en realidad él pretendía alardear de su fuerza o de su habilidad con las herramientas. En el sótano se quedó en camiseta interior, rodeó con los brazos la vieja y sucia caldera cubierta de amianto y la levantó de su soporte. Con cuarenta y siete años ya no era un esbelto retoño; el pecho y los hombros se le habían ensanchado como a un roble. Frances, en cualquier caso, no podía hacer mucho más que mirar. Cuando la toma de agua empotrada se desprendió de la pared y tuvo que trabajar con el cincel y una terraja, Russ tardó en advertir que ella se había ido del sótano.
Lo que más le gustaba a Russ de Theo era esa reticencia que le ahorraba la vanidad de creer que ambos podían ser compinches interraciales. Theo sabía lo básico sobre Russ (que no temía trabajar duro, que nunca había vivido lejos de la pobreza, que creía en la divinidad de Jesucristo) y ni pedía ni deseaba entrar en más honduras. Acerca de Ronnie, por ejemplo (el chico retrasado del vecindario que entraba y salía a su antojo del centro parroquial en cualquier época del año, y a veces se detenía para mecerse con los ojos cerrados en un peculiar vaivén o gorronear un cuarto de dólar a alguna señora de la Primera Reformada), Theo sólo le dijo: «Mejor deja a ese chico tranquilo.» Cuando aun así Russ intentó charlar con Ronnie preguntándole dónde vivía y quién era su madre, el chico contestó: «¿Me da veinticinco centavos?» Theo le dijo entonces a Russ, esta vez con más rotundidad: «Más vale que lo dejes en paz.» A Frances nadie le había dado esa indicación. Al subir a almorzar la encontraron sentada junto a Ronnie en el suelo del salón parroquial con una caja de ceras de colores. Ronnie llevaba un anorak que sin duda provenía de las donaciones de New Prospect y se balanceaba sobre las rodillas mientras Frances dibujaba un sol naranja en una hoja de papel prensa. Theo se detuvo en seco, hizo ademán de decir algo y se resignó a negar con la cabeza. Frances le ofreció a Ronnie el lápiz y miró a Russ ilusionada. Había encontrado una manera de servir, de auxiliar a los demás, y él también se alegró por ella.
A Theo, que lo siguió hasta la iglesia, no le hizo ninguna gracia.
—Tienes que hablar con ella y decirle que Ronnie es coto vedado.
—La verdad, no veo que tenga nada de malo...
—No es ésa la cuestión.
Theo se marchó a casa a comer caliente con su mujer y Russ, sin querer desalentar el acto caritativo de Frances, se llevó la fiambrera a la sala de catequesis, donde las viudas mayores habían emprendido una reorganización íntegra. Cuando tu cuerpo está enfermo, lo entregas a la manipulación de extraños; cuando estás enfermo de pobreza, claudicas y te rindes a la descomposición de tu entorno. Sin pedir permiso, las viudas habían clasificado todos los libros infantiles creando etiquetas llamativas para hacerlos más vistosos. Cuando eres pobre, a veces cuesta ver lo que se debe hacer hasta que alguien te enseña a hacerlo con su ejemplo. Actuar sin permiso, inmiscuirse en las vidas ajenas, no era algo natural para Russ, pero resultó ser la lógica contrapartida de no esperar agradecimientos. Cuando se adentraba en un patio plagado de hierbajos y zarzas hasta la altura de los hombros, no le preguntaba a la anciana dueña del solar qué matorrales o qué chatarra oxidada podía tirar. Una vez acabado el trabajo, las más de las veces, la anciana no le daba las gracias. «Anda que no cambia la cosa», le decía.
Estaba charlando con las dos viudas cuando oyó un portazo abajo y la voz de una mujer cada vez más encolerizada. Se levantó de un salto y bajó corriendo al salón parroquial. Frances agarraba un papel y retrocedía ante una joven a quien Russ nunca había visto, una mujer demacrada y con el pelo mugriento. Incluso desde la puerta notó que apestaba a alcohol.
—Éste es mi hijo, ¿te enteras? Mi hijo.
Ronnie continuaba arrodillado sin dejar de balancearse con sus ceras.
—Calma, calma —dijo Russ.
La joven se giró en redondo.
—¿Eres su marido?
—No, soy el pastor.
—Bueno, pues dile a ésta que no se acerque a mi niño. —Se dirigió de nuevo a Frances—: ¡No te acerques a mi niño, perra!
¿Y qué tienes ahí, vamos a ver?
Russ se interpuso entre las dos mujeres.
—Señorita. Por favor.
—¿Qué es lo que tienes ahí?
—Es un dibujo —respondió Frances—. Un dibujo muy bonito.
Lo ha hecho Ronnie. ¿A que sí, Ronnie?
El dibujo en cuestión era un garabato rojo sin pies ni cabeza.
La madre de Ronnie se lo arrancó a Frances de la mano.
—Esto no te pertenece.
—No —dijo Frances—. Creo que lo ha hecho para ti.
—¿Sigue hablando conmigo, la tía? ¿Es eso lo que estoy oyendo?
—Creo que tenemos que tranquilizarnos todos un poco —intervino Russ.
—Esta tía tiene que apartar su culo blanco de mi cara y dejar en paz a mi niño.
—Lo siento —dijo Frances—. Es tan dulce, yo sólo estaba...
—¿Por qué sigue hablando conmigo? —La madre rompió el dibujo en cuatro trozos y de un tirón levantó a Ronnie del suelo—. Te dije que no te acercaras a esta gente, ¿no te lo dije?
—No sé —dijo Ronnie. Ella le dio una bofetada.
—¿No lo sabes?
—Señorita —dijo Russ—, si vuelve a pegar al chico tendremos problemas.
—Ya, ya, ya. —Echó a andar hacia la puerta de la calle—.
Vamos, Ronnie. Nos largamos de aquí.
Cuando se marcharon y Frances se deshizo en lágrimas, él la abrazó. Sentía los temblores con que se desahogaba del susto, pero también cómo encajaba aquella fina silueta en sus brazos, aquella cabecita delicada en su mano. Russ estaba a punto de llorar. Deberían haber pedido permiso. Debería haber estado atento para protegerla. Debería haber insistido en que ayudara a las otras señoras con los libros.
—No sé si estoy hecha para esto —dijo ella.
—Sólo ha sido mala suerte. Nunca había visto a esa mujer.
—Pero a mí me dan miedo y ella lo sabía. A ti no te asustan y te respetó.
—Se hace más fácil con el tiempo, persevera. Ella negó con la cabeza: no lo creía.
Cuando Theo Crenshaw volvió de almorzar, a Russ le dio demasiada vergüenza mencionar el incidente. No tenía ningún plan con Frances, ninguna fantasía en concreto más allá del deseo de estar cerca de ella, y ahora, por presunción y por error, había echado por tierra la oportunidad de verla dos veces al mes. Ya era malo por desear a una mujer que no era su esposa y encima se le daba mal ser malo. Qué táctica tan grotescamente pasiva había sido llevarla al sótano. Al imaginar que con sólo verlo metido en faena lo desearía tanto como la deseaba él al verla haciendo cualquier cosa, se convertía justamente en el tipo de hombre que ese tipo de mujer no desearía jamás. Se aburrió mirándolo y Russ merecía cargar con la culpa de lo que sucedió después.
En el Fury, en el lento trayecto de regreso a New Prospect, permaneció callada hasta que una de las viudas le preguntó si a su hijo Larry, de quince años, le estaba gustando Encrucijada. Era la primera noticia que Russ tenía de que el chico se había unido al grupo juvenil de la iglesia.
—Rick Ambrose debe de ser un genio —dijo Frances—. Creo que el grupo en mis tiempos no tenía más de treinta chavales.
—¿Tú ibas de jovencita? —preguntó la viuda mayor.
—No, no había demasiados chicos guapos por allí. Ninguno, a decir verdad.
Viniendo de Frances, la palabra «genio» fue como vitriolo en el cerebro de Russ. Debería haber aguantado estoicamente, pero en sus días malos era incapaz de no hacer cosas que más tarde lamentaría. Era casi como si las hiciera precisamente para lamentarlas más tarde. Retorciéndose de vergüenza al mirar atrás, humillándose en soledad, encontraba el camino de vuelta a la misericordia de Dios.
—¿Sabéis por qué el grupo se llama Encrucijada? —preguntó—. Es porque a Rick Ambrose le pareció que los jóvenes podrían identificarse con el título de una canción de rock.
Era una verdad espinosa, una verdad a medias. El propio Russ había propuesto el nombre en un principio.
—Así que le pregunté, cómo no, si conocía la canción original de Robert Johnson. Y me miró perplejo. Porque para él, claro, la historia de la música empieza con los Beatles. Creedme, he oído la versión que hace Cream de «Crossroads». Sé muy bien lo que hay de trás: un hatajo de ingleses desvalijando a un auténtico maestro del blues negro americano y actuando como si ésa fuera su música.
Frances, con su gorra de caza, tenía la mirada fija en el camión que llevaban delante. Las viudas mayores contuvieron la respiración mientras aquel párroco auxiliar despellejaba al director del progra ma juvenil.
—Da la casualidad de que tengo la grabación original del
«Cross Road Blues» de Johnson —alardeó en un tono repelente—. Cuando vivía en el Greenwich Village, bueno, ya sabéis que pasé una temporada en Nueva York, buscaba viejos discos de 78 revoluciones en las tiendas de segunda mano. Durante la Gran Depresión las discográficas se echaron al campo e hicieron grabaciones asombrosas: Leadbelly, Charley Patton, Tommy Johnson. Yo trabajaba para un programa extraescolar en Harlem y cada noche volvía a casa y ponía esos discos: era como si me transportaran directamente al Sur durante los años veinte. Había tanto dolor en esas viejas voces... Me ayudó a entender la congoja con que lidiaba a diario en Harlem. Porque eso es el blues en el fondo. Y eso es lo que se perdió cuando las bandas de músicos blancos empezaron a plagiar el estilo. No oigo ni rastro de dolor en esa nueva música.
Se hizo un silencio incómodo. La última luz de finales de noviembre se extinguía en colores de crayón bajo las nubes del horizonte suburbano. Ahora Russ tenía motivos más que sobrados para el arrepentimiento, motivos más que sobrados para un sufrimiento bien merecido. Esa artificiosa rectitud hundida en el pozo de sus peores días, la sensación de vuelta al hogar en sus humillaciones, eran su forma de saber que Dios existía. Mientras conducía hacia la luz mortecina saboreaba un anticipo de ese reencuentro.
Al llegar al aparcamiento de la Primera Reformada, Frances se demoró en el coche cuando las otras se marcharon.
—¿Por qué me ha tratado con ese odio? —preguntó.
—¿La madre de Ronnie?
—Nadie me había hablado nunca así.
—Siento mucho lo que te ha ocurrido —dijo él—. Pero a eso me refería al hablar del dolor. Imagínate ser tan pobre que tus hijos fuesen lo único que tienes, las únicas personas que se preocupan por ti y que te necesitan. ¿Qué harías si vieras a otra mujer tratándolos mejor que tú, dándoles lo que no puedes darles? ¿Puedes imaginar lo que sentirías?
—Entonces intentaría tratarlos mejor.
—Sí, pero eso es porque tú no eres pobre. Cuando vives en la miseria, las cosas te pasan sin más. Sientes que no puedes controlar nada. Estás completamente en las manos de Dios. Por eso Jesús nos dice que los pobres son bienaventurados porque no tener nada te acerca a Dios.
—No me ha parecido que esa mujer esté precisamente muy cerca de Dios.
—En realidad, Frances, no hay modo de saberlo. Saltaba a la vista que estaba furiosa y perturbada...
—Y borracha como una cuba.
—Y borracha como una cuba a mediodía. Pero aunque no sacáramos ninguna otra enseñanza de estos martes, deberíamos aprender que ni tú ni yo tenemos derecho a juzgar a los pobres. Sólo podemos servirlos.
—O sea, estás diciendo que fue culpa mía.
—Ni mucho menos. Te instigaba un mensaje generoso de tu corazón. Por eso jamás se puede culpar a nadie.
También él oía un mensaje generoso dentro de su corazón: aún podía ser un buen sacerdote para ella.
—Sé que cuesta verlo cuando uno está disgustado —dijo con suavidad—, pero lo que has vivido hoy es lo que la gente experimenta a diario en ese barrio. Insultos, prejuicios raciales... Y sé que el dolor no te es ajeno, no me puedo ni imaginar por lo que has pasado. Si decides que has sufrido bastante y prefieres no seguir trabajando con nosotros ahora mismo, no te lo voy a reprochar. Sin embargo, podrías aprovechar esta oportunidad para que tu dolor se convierta en piedad. Cuando Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla, ¿qué nos está diciendo en realidad? ¿Que quien nos está ofendiendo es la encarnación del mal y debemos aguantarlo? ¿O nos recuerda que ese individuo es una persona como nosotros, una persona que siente el mismo dolor que nosotros? Sé que es difícil verlo, pero esa perspectiva siempre está ahí y creo que todos deberíamos luchar por sostenerla.
Frances sopesó sus palabras unos instantes.
—Tienes razón —dijo—. Me cuesta verlo de ese modo.
Y con eso pareció que daba por zanjado el asunto. Cuando la llamó por teléfono al día siguiente, como habría hecho cualquier buen pastor, ella le dijo que su hija tenía fiebre y que no podía hablar en ese momento. No se presentó a la misa dominical durante dos semanas y faltó a la siguiente cita del círculo de mujeres. Pensó en llamarla de nuevo, aunque sólo fuera para reabastecerse de vergüenza, pero la pureza de la herida abierta por aquella pérdida entonaba con las tardes oscuras y las largas noches de esa época del año. La habría perdido tarde o temprano (a lo sumo cuando uno de los dos muriera, a buen seguro mucho antes que eso) y su necesidad de volver a conectar con Dios era tan apremiante que se aferró al dolor casi con avaricia.
Frances lo llamó hace cuatro días. Tenía un resfriado horroroso, le contó, pero no podía dejar de pensar en las palabras que Russ le había dicho en el coche. Ella misma no creía que tuviera entereza para ser como él, pero sentía que había superado una barrera, y Kitty Reynolds había mencionado un reparto navideño en los barios del sur. ¿Podía acompañarlos y echar una mano?
Russ se habría conformado con la alegría de ser su pastor, su guía, si a continuación Frances no le hubiera pedido que le prestara algunas de sus grabaciones de blues.
—Nuestro tocadiscos se puede poner a 78 revoluciones por minuto —dijo—. Estoy pensando que, si voy a hacer esto, debería entender mejor su cultura o, al menos, intentarlo.
Russ se crispó al oír «su cultura», pero ni siquiera a él se le daba tan mal ser malo como para no saber lo que significaba compartir música. Subió al gélido desván del caserón que le proporcionaba la iglesia y pasó una hora larga de rodillas seleccionando y cribando una decena de discos, tratando de adivinar qué combinación prometía inspirar más sentimientos como los que él ya sentía por ella. Su conexión con Dios se había desvanecido, pero eso no lo inquietaba de momento. Le preocupaba Kitty Reynolds. Era esencial tener a Frances sólo para él, pero Kitty era muy avispada y a Russ se le daba fatal mentir. Cualquier estratagema que ideara (como quedar a las tres con ella y luego marcharse con Frances a las dos y media) sin duda despertaría las sospechas de Kitty. Vio que no tenía otra opción que ser franco con ella (hasta cierto punto) y contarle que Frances había pasado por un trance bastante penoso en la ciudad y necesitaba volver al escenario del trauma a solas con ella.
—Diría que no estuviste a la altura de las circunstancias —se ñaló Kitty cuando la llamó.
—Tienes razón. Fallé. Y ahora necesito ganarme de nuevo su confianza. Me parece alentador que quiera volver, pero el tema aún está muy delicado.
—Y ella es una preciosidad y llega la Navidad. Si se tratara de cualquier otro, Russ, sería muy malpensada.
Le dio vueltas a la insinuación de Kitty sin saber si lo juzgaba excepcionalmente bueno y fiable o excepcionalmente asexuado, timorato e inofensivo. En cualquier caso, ese comentario dio una emoción ilícita a su inminente cita con Frances. Por lo pronto sacó de contrabando la selección final de discos de blues, la llevó a la iglesia y se puso un viejo chaquetón, una andrajosa pelliza de carnero que, a su entender, le daba un poco de chispa. En Arizona había tenido esa chispa y, fuese o no justo, creía que era su matrimonio lo que la había apagado. Cuando Marion, después de su humillación, se comprometió lealmente a odiar a Rick Ambrose y lo tachó de «charlatán», Russ la interrumpió (la censuró) diciendo que Rick podía ser muchas cosas, pero no un charlatán: el caso era que él había perdido la chispa, ya no podía relacionarse de tú a tú con la gente joven y punto. Russ se flagelaba y lo ofendía que Marion interfiriera en el goce de su padecimiento. La vergüenza que sentía a diario desde entonces, tanto si pasaba por delante del despacho de Ambrose como si daba un cobarde rodeo con tal de evitarlo, lo había unido a la pasión de Cristo. Era un tormento que lo alimentaba en su fe, mientras que la suave caricia de la mano de Marion en su brazo, cuando intentaba consolarlo, era un tormento sin recompensa espiritual.
Desde su despacho, cuando por fin se acercaban las dos y media y con el folio en la máquina de escribir todavía en blanco, oyó la marabunta de los adolescentes que acudían a Encrucijada como a un panal de rica miel ofrecido por Ambrose a la salida de clase: el estruendo de sus correteos, el griterío de palabrotas que el señor JoderPutaMierda alentaba usándolas incesantemente. Había entonces unos ciento veinte jóvenes en Encrucijada, entre ellos dos hijos del propio Russ; y tanto se había obcecado con Frances, tantas expectativas delirantes había puesto en su cita, que sólo ahora, al levantarse de su escritorio y ponerse la zamarra, se le pasó por la cabeza que podían cruzarse con su hijo Perry.
A los delincuentes ineptos se les pasan por alto los detalles más obvios. Las relaciones con Becky, su hija, se habían deteriorado desde que en octubre, de buenas a primeras, se unió a Encrucijada, pero al menos ella era consciente de que lo había herido en lo más hondo y rara vez la veía en la iglesia después de clase. Perry, en cambio, no tenía ningún tacto. Perry, a quien le habían calculado un cociente intelectual de 160, veía demasiado y se mofaba demasiado de lo que veía. Perry era perfectamente capaz de darle palique a Frances (con aquellos modales que parecían francos y respetuosos, pero que de algún modo no lo eran) y sin lugar a dudas se fijaría en la pelliza de carnero.
Russ podría haber dado el rodeo hasta el aparcamiento, pero el hombre que recurría a eso no era el hombre que se proponía ser hoy. Irguió los hombros, olvidó adrede los discos de blues, de manera que Frances y él tuviesen una razón para volver a su despacho ya de noche, y se adentró en la densa humareda de los cigarrillos que fumaba una docena de chicos acampados en el corredor. A primera vista no había señal de Perry. Una chica rolliza con los mofletes colorados estaba despatarrada tan ricamente en los regazos de tres tíos sobre el viejo diván descoyuntado que alguien (a pesar de las discretas objeciones de Russ a Dwight Haefle —el pasillo daba a una salida de incendios) había arrastrado hasta allí para los chavales que esperaban turno antes de que Ambrose los fustigara con una sinceridad brutal pero afectuosa en la privacidad de su despacho.
Russ avanzó sin levantar la mirada del suelo sorteando perneras de vaqueros y zapatillas deportivas, pero al aproximarse al despacho de su adversario vio con el rabillo del ojo que su puerta estaba entornada y entonces oyó la voz de Frances.
Se detuvo sin proponérselo.
—Es genial —decía ella efusivamente—. Hace un año tenía que llevarlo a la iglesia casi a punta de pistola.
A Ambrose, desde fuera, sólo se le veían los bajos deshilacha dos del pantalón y unas maltrechas botas de faena, pero la silla de Frances quedaba frente al pasillo y al ver a Russ lo saludó con la mano.
—¿Nos vemos fuera? —le preguntó.
Sabe Dios qué expresión se le quedó a Russ en la cara. Siguió caminando, a ciegas rebasó la entrada principal y se vio frente a la sala de actos. Notó el agua oscura que penetraba por los grandes agujeros de su corteza mental. La estupidez de no haber imaginado en ningún instante que pudiera acudir a Ambrose. El claro presentimiento de que Ambrose se la arrebataría. La culpa de haberle endurecido su corazón a la esposa que había jurado amar. La vanidad de creer que aquella zamarra de carnero haría de él algo más que un payaso fatuo, obsoleto y repelente. Quiso arrancarse el chaquetón e ir a por su abrigo de paño habitual, pero le faltaba valor para recorrer de nuevo el pasillo y, considerando el estado en que se hallaba, temía que se le saltarían las lágrimas si daba el rodeo y veía el buey polvoriento del belén.
«¡Dios mío, por favor ayúdame», suplicó desde la ignominia de aquel chaquetón que lo cubría.
Si Dios contestó a su ruego fue para recordarle que la manera de soportar la desgracia era humillarse, pensar en los pobres y ser útil. Fue a la secretaría de la iglesia y transportó cajas de juguetes y conservas hasta el aparcamiento. Cada minuto iba consolidando la certeza de que el día se había echado a perder. ¿Qué hacía con Ambrose? ¿De qué podían estar hablando para tardar tanto? Todos los juguetes parecían nuevos o tan indestructibles que podían pasar por nuevos, pero Russ consiguió sobrevivir unos minutos más hurgando en las cajas de comida, cribando los donativos negligentes o inadecuados (cebolletas en vinagre, castañas de agua), pero se consolaba con el peso de las latas gigantes de alubias con carne de cerdo, de pasta Chef BoyRDee, de peras en almíbar: pensaba cuánto las agradecería una persona hambrienta de verdad y no, como él, famélica sólo en espíritu.
Faltaban ocho minutos para las tres cuando Frances llegó dando brincos, igual que un muchacho, llena de vigor. Llevaba la gorra de cuadros y, ese día, una cazadora de lana a juego.
—¿Dónde está Kitty? —preguntó alegremente.
—Kitty temía que no iba a caber con tantas cajas.
—¿No viene?
Incapaz de mirar a Frances a los ojos, Russ no podía saber si estaba desilusionada o, peor aún, recelosa. Negó con la cabeza.
—¡Qué tontería! —dijo ella—. Me podría haber sentado en su regazo.
—¿Te importa?
—¿Importarme? ¡Es un privilegio! Hoy me siento muy especial. He superado una barrera.
Hizo un etéreo paso de ballet, como superando una barrera. Russ se preguntó si ese sentimiento precedía o se debía a su charla con Ambrose.
—Bien, pues. —Cerró de golpe la puerta trasera de su Fury—.
Deberíamos ponernos en marcha.
Era una levísima alusión a su retraso, la única que pretendía permitirse, y ella no la captó.
—¿Necesito llevar algo?
—No. Contigo basta.
—¡La única cosa sin la que jamás salgo de casa! Sólo déjame comprobar que he cerrado el coche con llave.
La vio ir dando brincos hasta su coche, más nuevo. Sin duda estaba de mejor humor que él, quizá incluso más eufórica de lo que él había estado en toda su vida. Y, desde luego, nunca había visto a Marion tan animada.
—¡Ja! —exclamó desde el otro lado del aparcamiento—.
¡Cerrado!
Russ levantó los dos pulgares. Nunca hacía ese gesto, y le resultó tan extraño que no estaba seguro de haberlo hecho bien.
Miró alrededor para ver si alguien más, Perry en particular, había sido testigo de la anomalía. A la vista no había más que un par de adolescentes que cargaban con las fundas de sus guitarras hacia la iglesia y que no lo miraron, tal vez aposta. Uno era un chico al que conocía desde el segundo curso de catequesis.
¿Cómo sería la vida al lado de una persona con el don de la alegría?
Justo cuando entraba en el Fury, un copo solitario, el primero de la infinidad que el cielo había anunciado a lo largo del día, le cayó en el brazo y se derritió. Frances se subió por el otro lado mientras decía:
—Ese viejo chaquetón que llevas es genial. ¿De dónde lo has sacado?
Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino