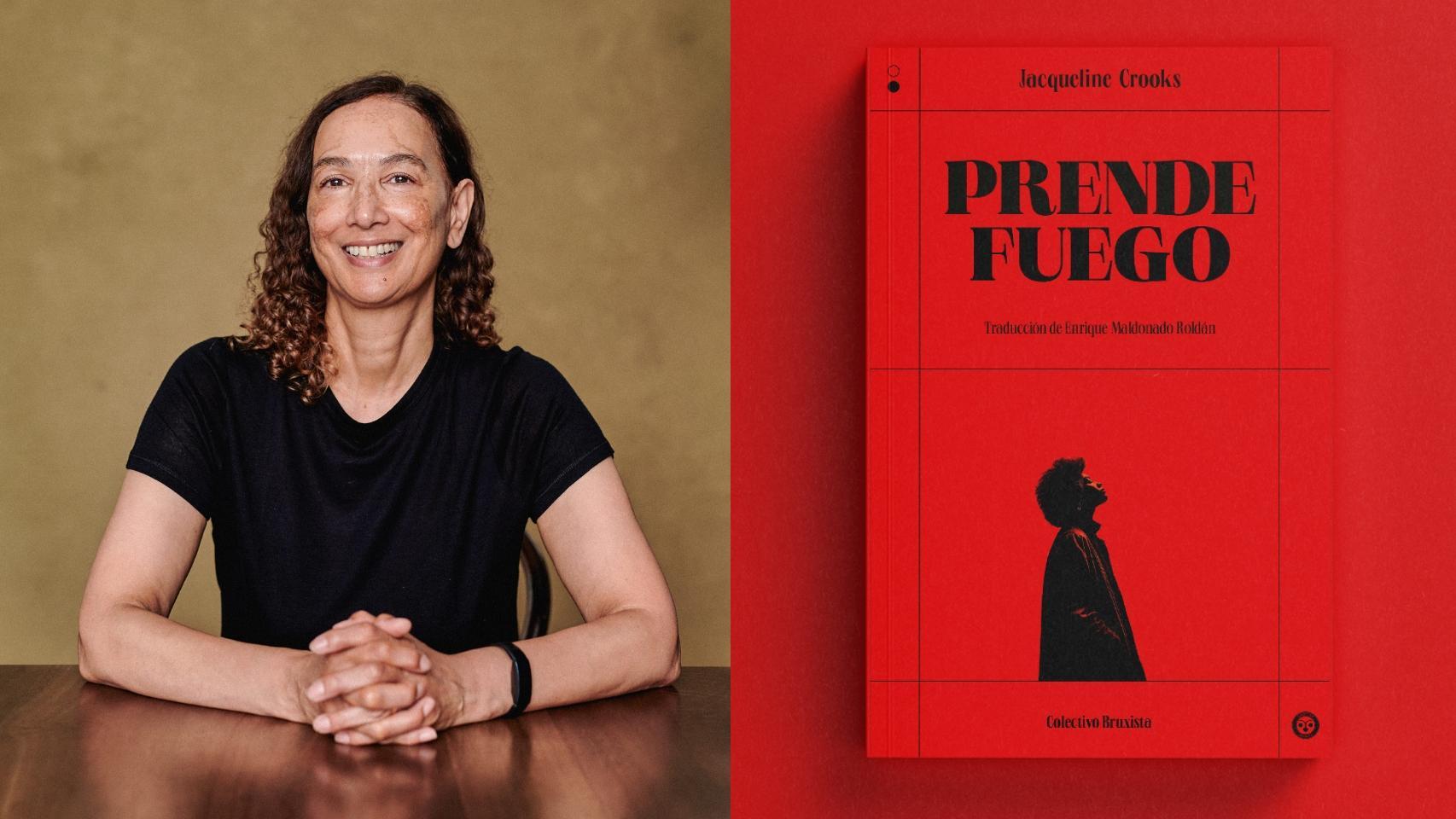Image: Pecado
Benjamin Black. Foto: Irish Times
Durante la concesión del Premio RBA de Novela Policiaca -ya no es de Novela Negra, mal año para hacer tan sutil cambio en la denominación puesto que el ganador tiene más que ver con la más alta literatura noir que con nada que huela a comisaría-, Lorenzo Silva, portavoz del jurado, aseguró que con Pecado había nacido un nuevo Benjamin Black. Esto es, que a Benjamin Black, ya en sí mismo una ficción -el doble amante del género del muy ilustre y cada vez más corrosivamente cínico John Banville (Wexford, Irlanda, 1945)-, le había nacido otro yo, un yo que abandonaba a Quirke, su querido forense, y a Marlowe -sublime y encantadoramente irish resultó su, por el momento, único atrevimiento de calzar los zapatos de Raymond Chandler, aquel La rubia de ojos negros-, y esbozaba un nuevo jugador para el tablero de su obra bicolor: St. John Strafford.Strafford, una rareza en sí mismo, un detective (dublinés y) protestante, infeliz, porque infelices son, dice el escritor, todos sus personajes, que podría haber pasado -en otra época, en otro lugar- por algo parecido a un sucesor de Hércules Poirot o, mejor, un Parker Pyne que hubiera cambiado la campiña inglesa por la irlandesa. Porque lo que tenemos ante nosotros es un mayestático whodunit, es decir, una novela de misterio clásica construida a la manera en que se construían en la época dorada de las novelas de misterio, la época de Agatha Christie, de Dorothy L. Sayers, de Anthony Berkeley Cox. Exacto: una noche, se comete un asesinato (el del reverendo Tom Lawless) en un lugar cerrado (la biblioteca de la mansión de Ballyglass House) y, a la llegada del detective al sitio en cuestión, todos los sospechosos siguen aún allí, por lo que, después de producirse el levantamiento del cadáver que, en este caso, se envía a una morgue en la que el mismísimo Quirke le hará la autopsia, el detective empieza a interrogarlos uno a uno.
Evidentemente, el interrogatorio va acompañado de los paseos, aquí y allá, ojo avizor, de Strafford -alto, delgado, treintañero desgarbado-, a quien Benjamin Black pincela, con su habitual honda concisión y maes- tría, a partir de su propio flujo de conciencia (y así, por ejemplo, se asegura, "en ocasiones como esa era cuando más lamentaba la educación que le habían dado", sintiéndose incapaz de decir que no). Un rastreo que permite al lector, como ocurre en cualquier whodunit que se precie, ir encajando piezas y tratar de adivinar el asesino. Un asesino que, en este caso, se ha empleado a fondo con la víctima (le han hecho una verdadera carnicería ahí abajo), y que ha contado luego con la ayuda del ama de llaves de la familia - la familia del coronel Osborne-, que se ha dedicado a limpiar la sangre y a colocar el cadáver como si nada hubiera pasado, por "adecentar" un poco las cosas. Porque no es que el ama de llaves sea cómplice del asesino (o sí, quién sabe) sino que cree que eso es lo que debe hacer, adecentar un poco las cosas antes de que llegue la policía, sin ser consciente (o quizá sí) de que eso no hace más que complicarle la vida al pobre Strafford.
¿Que qué tal se le da a Black el arte del whodunit? Pues francamente bien. Black es un artista del disfraz, y lo demuestra sumergiéndose en un subgénero del género que está ayudando a expandir y elevar, a la manera en que lo hizo en su momento su adorado Raymond Chandler, y tratando, también, de estirar hasta la última de sus costuras. Porque Black escribe con el pincel en la mano, y sus escenas son cuadros en movimiento excelentemente resueltos, en los que encierra a personajes que no son meras piezas de ajedrez, como podían serlo los de Christie, sino que están tan dolorosa y, a veces, también tan lascivamente vivos como los del propio Chandler (Lettie, la hija nabokoviana del coronel que acostumbra a chuparse el pulgar es uno de ellos). ¿El resultado? El primer clásico whodunit del siglo XXI. Un clásico made in John Banville, además, en su Wexford natal, y, por lo tanto, veladamente (auto)biográfico.