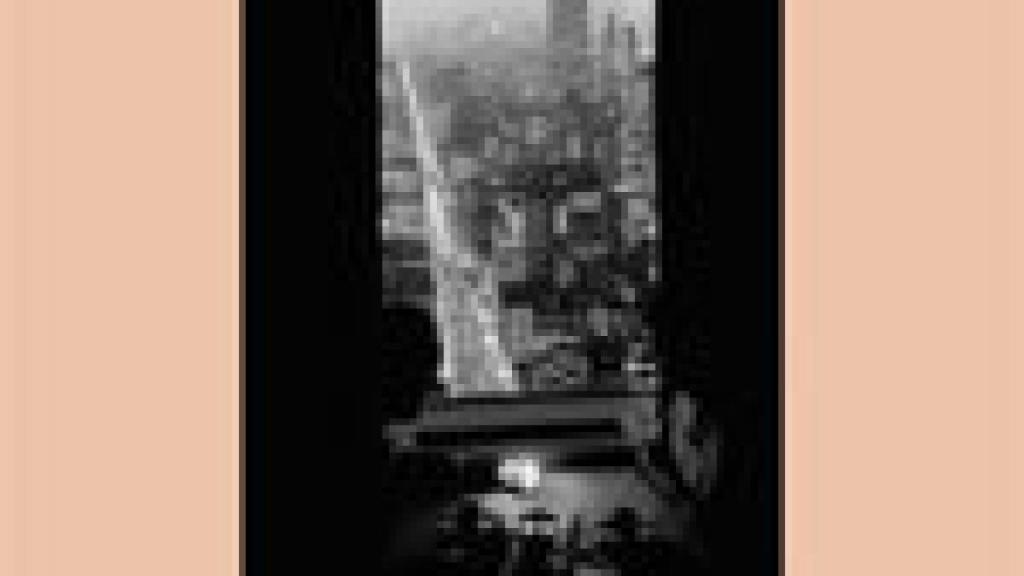
Image: Todo lo que hay
Letras
Todo lo que hay
James Salter publica una novela que recorre los entresijos de las editoriales americanas y europeas tras la Segunda Guerra Mundial
Todo lo que hay (Salamandra, 2014) ha sido una de las publicaciones más esperadas del año en Estados Unidos. Su autor, James Salter (Nueva York, 1925), no publicaba desde hacía tres décadas. Esta nueva novela indaga en los temas e inquietudes que han ocupado al escritor a lo largo de su vida, esa ardua tarea de capturar los espacios íntimos que todo guardamos y grabarlos en tinta sobre papel. Ambientada en las décadas doradas tras la Segunda Guerra Mundial, alberga todos los pensamientos más profundos de su autor.
Tras participar como joven oficial en las batallas navales de Okinawa, Philip Bowman vuelve a casa y, después de pasar por Harvard, consigue un empleo en una pequeña editorial de renombre en Nueva York. En esa época, la edición atañe a un puñado de editoriales en América y Europa que desarrollan su negocio en una frenética actividad social: cócteles, cenas, encuentros en apartamentos de leyenda y conversaciones que se alargan hasta altas horas de la madrugada. En esos ágapes mundanos donde se fraguan acuerdos furtivos y se deciden carreras literarias, Bowman se siente como pez en el agua. Sin embargo, pese a su éxito profesional y a sus infalibles dotes de seductor, el amor duradero parece eludirlo. Cuando finalmente conoce a una mujer que lo fascina, Bowman emprenderá un camino que nunca había pensado transitar.
Aquí puede leer el primer capítulo de Todo lo que hay (Salamandra).
Bajo la cubierta, tendidos de seis en seis sobre literas de hierro, yacían cientos de hombres callados, muchos de ellos boca arriba y con los ojos aún abiertos aunque se acercaba el alba. Las luces eran tenues, los motores palpi taban sin descanso y los ventiladores inyectaban aire húmedo; mil quinientos hombres con armas y macutos tan pesados que los habrían conducido directamente al fondo, como yunques arrojados al mar; una porción del formidable ejército que navegaba hacia Okinawa, la gran isla situada al sur de Japón. Pero Okinawa era en realidad Japón, pertenecía a esa madre patria desconocida y extraña. La guerra, que duraba ya tres años y medio, estaba llegando a su desenlace. Al cabo de media hora, los primeros grupos de hombres se pondrían en fila para el desayuno y comerían de pie, hombro con hombro, silenciosos, solemnes. El barco se deslizaba suavemente con un ruido sordo. El acero del casco crujía.
El frente del Pacífico no se parecía a los demás. Las distancias eran enormes. Durante días y días no había nada más que el vacío del mar y sitios con nombres extraños separados por miles de kilómetros. Fue una guerra demuchas islas arrebatadas una tras otra a los japoneses. Guadalcanal, que se convirtió en una leyenda. Las Salomón y su ranura, el estrecho de Nueva Georgia. Tarawa, donde las lanchas de desembarco encallaban en arrecifes alejados de la costa y los hombres caían abatidos por un fuego tan denso como un enjambre de abejas; el horror de las playas, cuerpos hinchados meciéndose entre la espuma de las olas batientes, los hijos de la nación, algunos de ellos hermosos.
Al principio, con una rapidez aterradora, los japoneses lo habían conquistado todo: las Indias Orientales Holandesas, la península malaya, las Filipinas. Grandes bastiones, fortalezas que se creían inexpugnables, fueron barridos en cuestión de días. Sólo hubo un contraataque, la primera gran batalla aeronaval en el Pacífico, cerca de Midway, donde cuatro portaaviones japoneses, buques indispensables, fueron hundidos con todos sus aparatos y sus veteranas tripulaciones. Fue un golpe demoledor, pero los japoneses no cedieron en su brutal empeño. La mano de hierro con la que dominaban el Pacífico sólo podía quebrarse dedo a dedo.
Las batallas en el corazón de la tórrida jungla eran interminables y despiadadas. Después, cerca de la orilla, las palmeras quedaban desnudas como estacas: los disparos arrancaban de cuajo hasta la última hoja. Nuestros emigos eran guerreros salvajes, las extrañas pagodas de sus navíos, su incomprensible lengua sibilante, sus cuerpos robustos y feroces. Nunca se rendían, luchaban hasta la muerte. Ejecutaban a los prisioneros con espadas como cuchillas, espadas para dos manos que blandían por encima de las cabezas. En la victoria eran inmisericordes, los brazos unánimes siempre alzados en señal de triunfo.
En 1944 empezaron las últimas fases de la contienda. El objetivo era lograr que el territorio japonés quedase al alcance de los bombarderos pesados. Saipán fue la clave. Era una isla grande y muy bien defendida. Dejando aparte algunos destacamentos enviados a lugares como Nueva Guinea o las islas Gilbert, la infantería de Japón nunca había sido derrotada en el campo de batalla a lo largo de trescientos cincuenta años. En Saipán había veinticinco mil soldados con la orden de no rendirse jamás, de no ceder ni un palmo de tierra. En la escala de los asuntos terrenales, la defensa de Saipán se consideró una cuestión de vida o muerte.
La invasión empezó en junio. Los japoneses tenían desplegada en la región una temible fuerza naval, cruceros y acorazados. Desembarcaron dos divisiones de marines seguidas por otra de infantería.
Para los japoneses se convirtió en el desastre de Saipán. Veinte días más tarde, casi todos habían muerto. Tanto su general como el almirante Nagumo, comandante de la flota en Midway, se suicidaron; cientos de civiles, hom bres y mujeres espantados ante el anuncio de una masacre, incluso madres con sus bebés en brazos, se arrojaron desde abruptos acantilados para hallar la muerte sobre afiladas rocas.
Fue el principio del fin. Ya era posible bombardear las islas principales de Japón, y en la incursión más devastadora, el ataque con bombas incendiarias sobre Tokio, más de ochenta mil personas murieron en una sola noche de gigantesco infierno.
Después cayó Iwo Jima. Los japoneses hicieron su último juramento: antes que rendirse, morirían cien millones, el país entero.
A mitad de camino estaba Okinawa.
Rayaba el día, una pálida aurora del Pacífico sin verdadero horizonte y con la luz reunida sobre las nubes tempranas. El mar estaba desierto. El sol apareció despacio einundó el agua tiñéndola de blanco. Un alférez llamado Bowman había subido a cubierta y estaba de pie junto a la borda, mirando. Su compañero de camarote, Kimmel, se acercó con sigilo. Era un día que Bowman nunca podría olvidar. Ninguno de ellos podría.
-¿Algo a la vista?
-Nada.
-Tampoco se ve mucho -dijo Kimmel.
Bowman miró hacia proa, luego hacia popa.
-Hay demasiada calma -dijo.
Bowman era segundo oficial y, según le habían indi cado dos días antes, también oficial de guardia.
-Señor -había preguntado-, ¿qué supone eso?
-Aquí tiene el manual -le contestó el segundo de a bordo-. Léalo.
Empezó aquella misma noche, doblando una esquina de algunas páginas mientras leía.
-¿Qué haces? -le preguntó Kimmel.
-No me molestes ahora.
-¿Qué estás estudiando?
-Un manual.
-¡Dios santo! ¡Estamos en aguas enemigas y tú te sientas a leer un manual! No hay tiempo para eso. Ya deberías saber lo que tienes que hacer.
Bowman no le prestó atención. Habían estado juntos desde el principio, desde la Academia Naval, donde el comandante, un capitán cuya carrera se fue al traste cuando encalló su destructor, había hecho colocar en cada litera un ejemplar de Mensaje para García, un texto edificante ambientado en la guerra de Cuba. El capitán McCreary no tenía futuro, pero seguía observando los códigos del pasado. Todas las noches bebía hasta el sopor, pero a la mañana siguiente siempre estaba fresco y bien afeitado. Se sabía de memoria el reglamento marítimo y había comprado los ejemplares de Mensaje para Garcíacon su propio dinero. Bowman leyó el libro con atención, y años después aún podía recitar algunos pasajes. «García se hallaba en algún punto de la áspera inmensidad cubana, nadie sabía dónde...» El propósito era muy simple: cumple con tu deber a rajatabla, sin excusas o preguntas innecesarias. A Kimmel se le escapaba la risa mientras lo leía.
-A la orden, señor. ¡Todos a sus puestos!
Kimmel era flaco, de pelo oscuro, y tenía unos andares desgarbados que le alargaban las piernas. Su uniforme siempre tenía aspecto de que hubiera dormido con él. Su enjuto pescuezo le bailaba en el cuello de la camisa. Los marineros, entre ellos, lo llamaban «el camello», pero tenía el aplomo de un crápula y gustaba mucho a las mujeres. En San Diego se había liado con una chica muy vivaracha llamada Vicky cuyo padre poseía un concesionario de coches, Palmetto Ford. Era rubia, con el pelo peinado hacia atrás, y un poco atrevida. Se sintió atraída por Kimmel, por su encanto indolente, nada más verlo. Estaban bebiendo Canadian Club con cocacola en la habitación de hotel que él alquilaba con otros dos oficiales y donde, según dijo, no oirían el ruido del bar.
-¿Cómo ha podido ocurrir? -preguntó Kimmel.
-¿Cómo ha podido ocurrir qué?
-Que haya conocido a alguien como tú.
-Desde luego, no te lo merecías -dijo ella.
Kimmel rió.
-Fue el destino -dijo.
Ella tomó un sorbo de su bebida.
-El destino. Entonces, ¿voy a casarme contigo?
-Dios mío, ¿ya hemos llegado a eso? No tengo edad para casarme.
-Seguramente sólo me engañarías unas diez veces el primer año -dijo ella.
-Nunca te engañaría.
-Ja, ja, ja.
Ella sabía muy bien cómo era Kimmel, pero ya se ocuparía de enmendarlo. Le gustaba su risa. Antes tendría que conocer a su padre, señaló.
-Me encantaría conocer a tu padre -contestó Kimmel con fingida gravedad-. ¿Le has hablado de nosotros?
-¿Crees que estoy loca? Me mataría.
-¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo haría?
-Por quedarme embarazada.
-¿Estás embarazada? -preguntó Kimmel alarmado.
-Quién sabe.
Vicky Hollins con su vestido de seda, las miradas se clavaban en ella cuando pasaba. Con tacones no parecía tan baja. Le gustaba referirse a sí misma por el apellido. «Aquí Hollins», anunciaba por teléfono.
Las tropas estaban zarpando, y eso lo hacía todo real o creaba una forma de realidad.
-Quién sabe si volveremos -dijo Kimmel distraídamente.
Las cartas de Vicky llegaron en las dos sacas de correo que Bowman había traído desde Leyte. El segundo comandante lo envió allí para que intentara localizar el correo del barco en la Oficina Postal de la Flota (no habían recibido ni una sola carta en diez días) y Bowman regresó triunfante en un avión torpedero. Kimmel leyó en voz alta fragmentos de algunas cartas, sobre todo en beneficio de Brownell, el tercer ocupante de su camarote.
Brownell era un hombre estricto de gran rigor e integridad moral con unas mandíbulas nudosas, con marcas de acné. A Kimmel le gustaba tomarle el pelo. Olisqueó una de las hojas. Sí, ése era el perfume de Vicky, dijo, podría reconocerlo en cualquier parte.
-Y tal vez otra cosa -conjeturó-. Me pregunto si se la habrá restregado contra... Toma -dijo tendiéndole la carta a Brownell-, dime qué opinas.
-No estoy en condiciones de saberlo -dijo Brownell con incomodidad; se le marcaban los bultos de la qui jada.
-Un viejo huelecoños como tú sin duda lo sabrá.
-No intentes implicarme en tu lascivia -repuso Brownell.
-No es lascivia. Esa chica me escribe porque estamos enamorados. Es algo puro y bello.
-¿Cómo puedes estar tan seguro?
Brownell estaba leyendo El profeta.
-El profeta. ¿Qué es eso? -preguntó Kimmel-. Déjame ver. ¿Qué cuenta este libro, lo que nos va a suceder a todos?
Brownell no contestó.
Las cartas eran mucho menos emocionantes de lo que prometían unos papeles llenos de escritura femeni na. Vicky era una conversadora, y sus cartas, un recuento detallado y más bien repetitivo de su vida diaria, que en parte consistía en visitar de nuevo todos los lugares a los que había ido con Kimmel, casi siempre en compañía de Susu, su mejor amiga, pero también acompañada por otros jóvenes oficiales de la Armada, aunque nunca dejaba de pensar en Kimmel. El camarero se acordaba de ellos, decía, una pareja estupenda. Los colofones eran siempre versos tomados de canciones populares. «No tenía intención de hacerlo», había escrito.
Bowman no tenía novia, ni fiel ni de ninguna otra clase. No había experimentado el amor, pero era reacio a admitirlo. Cuando salían a relucir las mujeres, se desentendía del asunto y actuaba como si el deslumbrante idilio de Kimmel fuera un terreno relativamente conocido para él. Su vida era el barco y las tareas que debía realizar a bordo. Quería ser leal a la nave y a una tradición que respetaba, y sentía cierto orgullo cuando el capitán o el segundo de a bordo lo requerían, «¡Señor Bowman!». Le gustaba la confianza que depositaban en él aunque ésta se expresara de aquel modo desabrido.
Era un marino diligente. Tenía los ojos azules y el pelo castaño, peinado hacia atrás. En la escuela había sido un alumno aplicado. La señorita Crowley lo llamó un día después de clase y le dijo que tenía cualidades para ser un buen latinista, pero si pudiera verlo ahora, con su uniforme y sus insignias empañadas por el agua del mar, se habría sentido muy impresionada. Pensaba que había cumplido sus obligaciones desde que él y Kimmel se in cor poraron al barco en Ulithi.
Cómo iba a comportarse en combate era algo que su mente calibraba aquella mañana mientras ambos contemplaban un océano misterioso y ajeno, y luego el cielo, que ya empezaba a iluminarse. Tu coraje, tu miedo y tu conducta bajo el fuego enemigo no eran asuntos de los que se hablara. Confiabas en que, llegado el momento, serías capaz de actuar como se esperaba de ti. Bowman tenía fe en sí mismo, aunque no ilimitada, y también en sus mandos, los curtidos oficiales que comandaban la escuadra. Una vez había visto en la distancia, pequeño y veloz, el buque insignia camuflado, el New Jersey, con Halsey a bordo. Fue como ver desde lejos al emperador en Ratisbona. Sintió na especie de orgullo, incluso satisfacción. Era suficiente.El peligro real iba a llegar desde el cielo: los ataques suicidas, los kamikazes. La palabra significa «viento divino», la tormenta celestial que siglos antes había salvado a Japón de la armada invasora de Kublai Kan. Era la misma intervención desde las alturas, pero esta vez en forma de aviones cargados de bombas que se estrellaban contra los buques enemigos dando muerte en el acto a sus pilotos.El primero de esos ataques había tenido lugar en Filipinas pocos meses antes. Un avión se lanzó en picado sobre un crucero y la explosión acabó con la vida del capitán y muchos otros. Desde entonces se habían multiplicado.
Los japoneses aparecían de súbito en formaciones irregulares. Los hombres los contemplaban con pavor y una fascinación casi hipnótica cuando se precipitaban directamente hacia ellos entre un nutrido fuego antiaéreo o volaban a baja altura casi rozando el agua. Para defender Okinawa, los japoneses habían planeado la mayor ofensiva de kamikazes nunca vista. La pérdida de navíos resultaría tan enorme que la invasión sería repelida y anulada. Se trataba de algo más que una quimera. El resultado de las grandes batallas depende a menudo de la determinación.Pero a lo largo de la mañana no ocurrió nada. El ondulado vaivén de las olas resbalaba sobre el casco, algunas rompían y, blancas, se desmoronaban hacia atrás. Había una capa de nubes. Debajo, el cielo brillaba.
El primer aviso de aviones enemigos llegó con una llamada desde el puente. Bowman corría hacia su camarote para colocarse el chaleco salvavidas cuando sonó la alarma de zafarrancho de combate que todo lo trastornaba. Pasó junto a Kimmel, que llevaba un casco demasiado grande para su cabeza y subía corriendo la escalera de acero mientras gritaba: «¡Ahora sí! ¡Ahora sí!» Ya habían empezado las descargas, toda la artillería de aquel buque y de los más cercanos se sumó al fuego antiaéreo. El ruido era ensordecedor. Las ráfagas se elevaban entre oscuras bocanadas de humo. Sobre el puente, el capitán golpeaba al timonel en el brazo para intentar que escuchase. Los hombres aún se dirigían a sus puestos. Todo estaba sucediendo a dos velocidades, la del estruendo y la desesperada urgencia de la acción, y una de ritmo menor, la del destino, unas motas sombrías que sorteaban los disparos en el cielo. Se hallaban lejos y parecía que el fuego no podía alcanzarlas cuando de pronto comenzó algo distinto. En medio del estrépito, un avión solitario y oscuro descendía virando hacia ellos como un insecto ciego, infalible, enseñas rojas en las alas y reluciente morro negro. Todas las armas delbuque disparaban y cada segundo se derrumbaba sobre el siguiente. Entonces, con una gran detonación y un géiser, el barco se escoró bruscamente bajo los pies de los tripulantes: un impacto certero o un roce de costado. Entre el humo y la confusión nadie lo sabía.
-¡Hombre al agua!
-¿Dónde?
-¡A popa, señor!
Era Kimmel, que había saltado creyendo que el avión había alcanzado la santabárbara del barco. El ruido seguía siendo aterrador, se disparaba a todas partes. En la estela del barco, intentando mantenerse a flote entre grandes olas y restos de la explosión, Kimmel desaparecía de su vista. El barco no podía parar máquinas ni dar media vuelta. Se habría ahogado, pero milagrosamente fue avistado y recogido por un destructor al que casi de inmediato hundió otro kamikaze; su tripulación fue rescatada por un segundo destructor que, apenas una hora más tarde, fue arrasado hasta la línea de flotación. Kimmel terminó en un hospital de la Marina. Se convirtió en una especie de leyenda. Había saltado al agua por error y en un solo día presenció más guerra que el resto de los hombres durante toda la contienda. Bowman le perdió después la pista. A lo largo de los años intentó localizarlo varias veces en Chicago, pero sin fortuna. Aquel día se fueron a pique más de treinta buques. Fue la prueba más ardua para aquella flota.
Pocos días más tarde, casi en el mismo lugar, doblaron las campanas por la Armada Imperial japonesa. Durante más de cuarenta años, desde su asombrosa victoria sobre los rusos en Tsushima, los japoneses habían ido reforzando su poderío. Un imperio insular necesitaba una escuadra potente, y las naves niponas debían ser inigualables. Contaban con pocas comodidades, y como sus tripulantes eran de baja estatura se necesitaba menos espacio entre las cubiertas; todo ello permitió mejores blindajes, armamen to de más calibre y más velocidad. El mayor de estos buques, invencible, con el diseño más avanzado y las planchas de acero más gruesas entonces existentes, llevaba el poético nombre de la nación misma: Yamato. Con órdenes de atacar a la flota invasora en aguas de Okinawa, zarpó acompañado por una escolta de nueve barcos desde el puerto del mar Interior, donde aguardaba fondeado.
Fue una partida cargada de presagios ominosos, como la inquietante calma que precede a una tormenta. Por las aguas verdosas del puerto, cuando caía la tarde, largo, oscuro y poderoso, avanzando al principio con lenta gravedad, una ola de espuma en la proa, acelerando después casi en silencio mientras pasaban las siluetas de las grandes grúas en los muelles, la orilla oculta por la neblina del atarde cer, el Yamato se hizo a la mar dejando un rastro de blancos remolinos. Sólo se percibían ruidos apagados y había una sensación de despedida. El capitán se dirigió a la tripulación congregada en cubierta. Tenían abundante munición, los pañoles repletos de proyectiles como ataúdes, pero les faltaba, añadió, combustible suficiente para regresar. Tres mil hombres y un vicealmirante iban a bordo. Habían escrito cartas de despedida a sus padres y mujeres, zarpaban hacia la muerte. «Busca la felicidad con otro», «Estad orgullosos de vuestro hijo», habían escrito. La vida era un tesoro para ellos. Estaban taciturnos y asustados. Muchos rezaban. Todos sabían que el barco iba a inmolarse como símbolo de una voluntad imperecedera, la de una nación que jamás se rendiría.
Ya de noche navegaron junto a la costa de Kyushu, la isla más meridional del archipiélago donde un día se dibujó sobre la playa el contorno de una nave norteamericana para que practicasen los pilotos que iban a atacar Pearl Harbor. Las olas golpeaban el casco y quedaban atrás. Entre los marineros reinaba un extraño espíritu, casi jubiloso.
Cantaban a la luz de la luna y gritaban «Banzai!». Muchos notaron que el mar brillaba de una forma insólita.
Fueron descubiertos al amanecer, cuando aún se hallaban muy lejos de los barcos estadounidenses. Un avión patrulla envió un radiotelegrama urgente, sin codificar: «Flota enemiga va hacia el sur... Al menos un acorazado, muchos destructores... Velocidad veinticinco nudos.» Por la mañana se levantó viento. El mar se encrespaba, había nubes bajas y de vez en cuando llovía. Grandes olas bramaban en los costados del buque. Y entonces, tal como habían previsto, los primeros aviones aparecieron en el radar. No era una sola escuadrilla, eran muchas, un enjambre que llenaba el cielo, doscientas cincuenta unidades que habían despegado de portaaviones.
Cazas y torpederos, más de cien a la vez, emergieron de las nubes. El Yamato había sido construido para ser invulnerable a un ataque aéreo. Todas sus baterías abrieron fuego a la vez cuando impactaron las primeras bombas. Un destructor de escolta se ladeó de pronto mortalmente herido y se hundió mostrando el rojo bermellón de su panza. Cruzando el agua, los torpedos afluían en avalan cha hacia el Yamato dejando estelas de cinta blanca. La inexpugnable cubierta con sus cuarenta centímetros de acero se abrió desgarrada, los hombres morían aplastados o cercenados. «¡Ni un paso atrás!», gritaba el capitán. Los oficiales se habían atado a sus puestos de mando en el puente mientras las bombas estallaban. Algunas caían muy cerca levantando grandes columnas de agua, cataratas que barrían la cubierta con la fuerza de las rocas. No era una batalla, era un ritual: la muerte de una bestia gigante abatida golpe tras golpe.
Transcurrió una hora y seguían llegando aviones, primero una cuarta oleada, luego la quinta y la sexta. Los estragos eran inimaginables. El timón había sido alcanzado 23y el barco giraba indefenso. Se estaba escorando, el mar se deslizaba por la cubierta. «Mi vida ha sido el regalo de tu amor», habían escrito los hombres a sus madres. Los libros de las claves secretas tenían fundas de plomo para sumergirse con el barco y su tinta era de un tipo que se disolvía en el agua. Al final de la segunda hora, con una escora de más de ochenta grados, con cientos de hombres muertos y muchos más heridos, cegados o inútiles, el colosal navío empezó a hundirse. Las olas se lo tragaron y los hombres que se aferraban a la cubierta fueron arrastrados por el mar en todas direcciones. Al sumergirse formó una tremenda vorágine donde nadie habría podido sobrevivir, un torrente feroz que se llevaba los cuerpos como si éstos cayeran por el aire. Luego, un desastre aún peor. En los depósitos de municiones, los grandes proyectiles, toneladas y toneladas de bombas, se soltaron de sus anclajes y chocaron contra las paredes de las torretas.
Todo el arsenal estalló. Desde el fondo del mar ascendió una inmensa explosión y un resplandor de tal magnitud que pudo verse desde lugares tan lejanos como Kyushu. Una columna de llamas se elevó a un kilómetro de altura, una columna bíblica. Fragmentos de metal incandescente llovían del cielo. Y poco después, como un eco, llegó desde el mismo fondo un segundo estallido, la erupción fulminante que vomitó una espesa humareda.
Los marineros que no habían sido engullidos por el remolino todavía nadaban. Estaban tiznados de gasóleo y se ahogaban entre las olas. Unos pocos cantaban. Fueron los únicos supervivientes. Ni el capitán ni el almirante se salvaron. El resto de los tres mil hombres quedaron atrapados en el cuerpo sin vida de aquella nave que ya se había posado allá abajo, en el profundo lecho marino.
La noticia del hundimiento se difundió con rapidez. Fue el final de la guerra en el mar.
Tras participar como joven oficial en las batallas navales de Okinawa, Philip Bowman vuelve a casa y, después de pasar por Harvard, consigue un empleo en una pequeña editorial de renombre en Nueva York. En esa época, la edición atañe a un puñado de editoriales en América y Europa que desarrollan su negocio en una frenética actividad social: cócteles, cenas, encuentros en apartamentos de leyenda y conversaciones que se alargan hasta altas horas de la madrugada. En esos ágapes mundanos donde se fraguan acuerdos furtivos y se deciden carreras literarias, Bowman se siente como pez en el agua. Sin embargo, pese a su éxito profesional y a sus infalibles dotes de seductor, el amor duradero parece eludirlo. Cuando finalmente conoce a una mujer que lo fascina, Bowman emprenderá un camino que nunca había pensado transitar.
Aquí puede leer el primer capítulo de Todo lo que hay (Salamandra).
Primeras luces
Toda la oscura noche el agua se deslizó veloz.Bajo la cubierta, tendidos de seis en seis sobre literas de hierro, yacían cientos de hombres callados, muchos de ellos boca arriba y con los ojos aún abiertos aunque se acercaba el alba. Las luces eran tenues, los motores palpi taban sin descanso y los ventiladores inyectaban aire húmedo; mil quinientos hombres con armas y macutos tan pesados que los habrían conducido directamente al fondo, como yunques arrojados al mar; una porción del formidable ejército que navegaba hacia Okinawa, la gran isla situada al sur de Japón. Pero Okinawa era en realidad Japón, pertenecía a esa madre patria desconocida y extraña. La guerra, que duraba ya tres años y medio, estaba llegando a su desenlace. Al cabo de media hora, los primeros grupos de hombres se pondrían en fila para el desayuno y comerían de pie, hombro con hombro, silenciosos, solemnes. El barco se deslizaba suavemente con un ruido sordo. El acero del casco crujía.
El frente del Pacífico no se parecía a los demás. Las distancias eran enormes. Durante días y días no había nada más que el vacío del mar y sitios con nombres extraños separados por miles de kilómetros. Fue una guerra demuchas islas arrebatadas una tras otra a los japoneses. Guadalcanal, que se convirtió en una leyenda. Las Salomón y su ranura, el estrecho de Nueva Georgia. Tarawa, donde las lanchas de desembarco encallaban en arrecifes alejados de la costa y los hombres caían abatidos por un fuego tan denso como un enjambre de abejas; el horror de las playas, cuerpos hinchados meciéndose entre la espuma de las olas batientes, los hijos de la nación, algunos de ellos hermosos.
Al principio, con una rapidez aterradora, los japoneses lo habían conquistado todo: las Indias Orientales Holandesas, la península malaya, las Filipinas. Grandes bastiones, fortalezas que se creían inexpugnables, fueron barridos en cuestión de días. Sólo hubo un contraataque, la primera gran batalla aeronaval en el Pacífico, cerca de Midway, donde cuatro portaaviones japoneses, buques indispensables, fueron hundidos con todos sus aparatos y sus veteranas tripulaciones. Fue un golpe demoledor, pero los japoneses no cedieron en su brutal empeño. La mano de hierro con la que dominaban el Pacífico sólo podía quebrarse dedo a dedo.
Las batallas en el corazón de la tórrida jungla eran interminables y despiadadas. Después, cerca de la orilla, las palmeras quedaban desnudas como estacas: los disparos arrancaban de cuajo hasta la última hoja. Nuestros emigos eran guerreros salvajes, las extrañas pagodas de sus navíos, su incomprensible lengua sibilante, sus cuerpos robustos y feroces. Nunca se rendían, luchaban hasta la muerte. Ejecutaban a los prisioneros con espadas como cuchillas, espadas para dos manos que blandían por encima de las cabezas. En la victoria eran inmisericordes, los brazos unánimes siempre alzados en señal de triunfo.
En 1944 empezaron las últimas fases de la contienda. El objetivo era lograr que el territorio japonés quedase al alcance de los bombarderos pesados. Saipán fue la clave. Era una isla grande y muy bien defendida. Dejando aparte algunos destacamentos enviados a lugares como Nueva Guinea o las islas Gilbert, la infantería de Japón nunca había sido derrotada en el campo de batalla a lo largo de trescientos cincuenta años. En Saipán había veinticinco mil soldados con la orden de no rendirse jamás, de no ceder ni un palmo de tierra. En la escala de los asuntos terrenales, la defensa de Saipán se consideró una cuestión de vida o muerte.
La invasión empezó en junio. Los japoneses tenían desplegada en la región una temible fuerza naval, cruceros y acorazados. Desembarcaron dos divisiones de marines seguidas por otra de infantería.
Para los japoneses se convirtió en el desastre de Saipán. Veinte días más tarde, casi todos habían muerto. Tanto su general como el almirante Nagumo, comandante de la flota en Midway, se suicidaron; cientos de civiles, hom bres y mujeres espantados ante el anuncio de una masacre, incluso madres con sus bebés en brazos, se arrojaron desde abruptos acantilados para hallar la muerte sobre afiladas rocas.
Fue el principio del fin. Ya era posible bombardear las islas principales de Japón, y en la incursión más devastadora, el ataque con bombas incendiarias sobre Tokio, más de ochenta mil personas murieron en una sola noche de gigantesco infierno.
Después cayó Iwo Jima. Los japoneses hicieron su último juramento: antes que rendirse, morirían cien millones, el país entero.
A mitad de camino estaba Okinawa.
Rayaba el día, una pálida aurora del Pacífico sin verdadero horizonte y con la luz reunida sobre las nubes tempranas. El mar estaba desierto. El sol apareció despacio einundó el agua tiñéndola de blanco. Un alférez llamado Bowman había subido a cubierta y estaba de pie junto a la borda, mirando. Su compañero de camarote, Kimmel, se acercó con sigilo. Era un día que Bowman nunca podría olvidar. Ninguno de ellos podría.
-¿Algo a la vista?
-Nada.
-Tampoco se ve mucho -dijo Kimmel.
Bowman miró hacia proa, luego hacia popa.
-Hay demasiada calma -dijo.
Bowman era segundo oficial y, según le habían indi cado dos días antes, también oficial de guardia.
-Señor -había preguntado-, ¿qué supone eso?
-Aquí tiene el manual -le contestó el segundo de a bordo-. Léalo.
Empezó aquella misma noche, doblando una esquina de algunas páginas mientras leía.
-¿Qué haces? -le preguntó Kimmel.
-No me molestes ahora.
-¿Qué estás estudiando?
-Un manual.
-¡Dios santo! ¡Estamos en aguas enemigas y tú te sientas a leer un manual! No hay tiempo para eso. Ya deberías saber lo que tienes que hacer.
Bowman no le prestó atención. Habían estado juntos desde el principio, desde la Academia Naval, donde el comandante, un capitán cuya carrera se fue al traste cuando encalló su destructor, había hecho colocar en cada litera un ejemplar de Mensaje para García, un texto edificante ambientado en la guerra de Cuba. El capitán McCreary no tenía futuro, pero seguía observando los códigos del pasado. Todas las noches bebía hasta el sopor, pero a la mañana siguiente siempre estaba fresco y bien afeitado. Se sabía de memoria el reglamento marítimo y había comprado los ejemplares de Mensaje para Garcíacon su propio dinero. Bowman leyó el libro con atención, y años después aún podía recitar algunos pasajes. «García se hallaba en algún punto de la áspera inmensidad cubana, nadie sabía dónde...» El propósito era muy simple: cumple con tu deber a rajatabla, sin excusas o preguntas innecesarias. A Kimmel se le escapaba la risa mientras lo leía.
-A la orden, señor. ¡Todos a sus puestos!
Kimmel era flaco, de pelo oscuro, y tenía unos andares desgarbados que le alargaban las piernas. Su uniforme siempre tenía aspecto de que hubiera dormido con él. Su enjuto pescuezo le bailaba en el cuello de la camisa. Los marineros, entre ellos, lo llamaban «el camello», pero tenía el aplomo de un crápula y gustaba mucho a las mujeres. En San Diego se había liado con una chica muy vivaracha llamada Vicky cuyo padre poseía un concesionario de coches, Palmetto Ford. Era rubia, con el pelo peinado hacia atrás, y un poco atrevida. Se sintió atraída por Kimmel, por su encanto indolente, nada más verlo. Estaban bebiendo Canadian Club con cocacola en la habitación de hotel que él alquilaba con otros dos oficiales y donde, según dijo, no oirían el ruido del bar.
-¿Cómo ha podido ocurrir? -preguntó Kimmel.
-¿Cómo ha podido ocurrir qué?
-Que haya conocido a alguien como tú.
-Desde luego, no te lo merecías -dijo ella.
Kimmel rió.
-Fue el destino -dijo.
Ella tomó un sorbo de su bebida.
-El destino. Entonces, ¿voy a casarme contigo?
-Dios mío, ¿ya hemos llegado a eso? No tengo edad para casarme.
-Seguramente sólo me engañarías unas diez veces el primer año -dijo ella.
-Nunca te engañaría.
-Ja, ja, ja.
Ella sabía muy bien cómo era Kimmel, pero ya se ocuparía de enmendarlo. Le gustaba su risa. Antes tendría que conocer a su padre, señaló.
-Me encantaría conocer a tu padre -contestó Kimmel con fingida gravedad-. ¿Le has hablado de nosotros?
-¿Crees que estoy loca? Me mataría.
-¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo haría?
-Por quedarme embarazada.
-¿Estás embarazada? -preguntó Kimmel alarmado.
-Quién sabe.
Vicky Hollins con su vestido de seda, las miradas se clavaban en ella cuando pasaba. Con tacones no parecía tan baja. Le gustaba referirse a sí misma por el apellido. «Aquí Hollins», anunciaba por teléfono.
Las tropas estaban zarpando, y eso lo hacía todo real o creaba una forma de realidad.
-Quién sabe si volveremos -dijo Kimmel distraídamente.
Las cartas de Vicky llegaron en las dos sacas de correo que Bowman había traído desde Leyte. El segundo comandante lo envió allí para que intentara localizar el correo del barco en la Oficina Postal de la Flota (no habían recibido ni una sola carta en diez días) y Bowman regresó triunfante en un avión torpedero. Kimmel leyó en voz alta fragmentos de algunas cartas, sobre todo en beneficio de Brownell, el tercer ocupante de su camarote.
Brownell era un hombre estricto de gran rigor e integridad moral con unas mandíbulas nudosas, con marcas de acné. A Kimmel le gustaba tomarle el pelo. Olisqueó una de las hojas. Sí, ése era el perfume de Vicky, dijo, podría reconocerlo en cualquier parte.
-Y tal vez otra cosa -conjeturó-. Me pregunto si se la habrá restregado contra... Toma -dijo tendiéndole la carta a Brownell-, dime qué opinas.
-No estoy en condiciones de saberlo -dijo Brownell con incomodidad; se le marcaban los bultos de la qui jada.
-Un viejo huelecoños como tú sin duda lo sabrá.
-No intentes implicarme en tu lascivia -repuso Brownell.
-No es lascivia. Esa chica me escribe porque estamos enamorados. Es algo puro y bello.
-¿Cómo puedes estar tan seguro?
Brownell estaba leyendo El profeta.
-El profeta. ¿Qué es eso? -preguntó Kimmel-. Déjame ver. ¿Qué cuenta este libro, lo que nos va a suceder a todos?
Brownell no contestó.
Las cartas eran mucho menos emocionantes de lo que prometían unos papeles llenos de escritura femeni na. Vicky era una conversadora, y sus cartas, un recuento detallado y más bien repetitivo de su vida diaria, que en parte consistía en visitar de nuevo todos los lugares a los que había ido con Kimmel, casi siempre en compañía de Susu, su mejor amiga, pero también acompañada por otros jóvenes oficiales de la Armada, aunque nunca dejaba de pensar en Kimmel. El camarero se acordaba de ellos, decía, una pareja estupenda. Los colofones eran siempre versos tomados de canciones populares. «No tenía intención de hacerlo», había escrito.
Bowman no tenía novia, ni fiel ni de ninguna otra clase. No había experimentado el amor, pero era reacio a admitirlo. Cuando salían a relucir las mujeres, se desentendía del asunto y actuaba como si el deslumbrante idilio de Kimmel fuera un terreno relativamente conocido para él. Su vida era el barco y las tareas que debía realizar a bordo. Quería ser leal a la nave y a una tradición que respetaba, y sentía cierto orgullo cuando el capitán o el segundo de a bordo lo requerían, «¡Señor Bowman!». Le gustaba la confianza que depositaban en él aunque ésta se expresara de aquel modo desabrido.
Era un marino diligente. Tenía los ojos azules y el pelo castaño, peinado hacia atrás. En la escuela había sido un alumno aplicado. La señorita Crowley lo llamó un día después de clase y le dijo que tenía cualidades para ser un buen latinista, pero si pudiera verlo ahora, con su uniforme y sus insignias empañadas por el agua del mar, se habría sentido muy impresionada. Pensaba que había cumplido sus obligaciones desde que él y Kimmel se in cor poraron al barco en Ulithi.
Cómo iba a comportarse en combate era algo que su mente calibraba aquella mañana mientras ambos contemplaban un océano misterioso y ajeno, y luego el cielo, que ya empezaba a iluminarse. Tu coraje, tu miedo y tu conducta bajo el fuego enemigo no eran asuntos de los que se hablara. Confiabas en que, llegado el momento, serías capaz de actuar como se esperaba de ti. Bowman tenía fe en sí mismo, aunque no ilimitada, y también en sus mandos, los curtidos oficiales que comandaban la escuadra. Una vez había visto en la distancia, pequeño y veloz, el buque insignia camuflado, el New Jersey, con Halsey a bordo. Fue como ver desde lejos al emperador en Ratisbona. Sintió na especie de orgullo, incluso satisfacción. Era suficiente.El peligro real iba a llegar desde el cielo: los ataques suicidas, los kamikazes. La palabra significa «viento divino», la tormenta celestial que siglos antes había salvado a Japón de la armada invasora de Kublai Kan. Era la misma intervención desde las alturas, pero esta vez en forma de aviones cargados de bombas que se estrellaban contra los buques enemigos dando muerte en el acto a sus pilotos.El primero de esos ataques había tenido lugar en Filipinas pocos meses antes. Un avión se lanzó en picado sobre un crucero y la explosión acabó con la vida del capitán y muchos otros. Desde entonces se habían multiplicado.
Los japoneses aparecían de súbito en formaciones irregulares. Los hombres los contemplaban con pavor y una fascinación casi hipnótica cuando se precipitaban directamente hacia ellos entre un nutrido fuego antiaéreo o volaban a baja altura casi rozando el agua. Para defender Okinawa, los japoneses habían planeado la mayor ofensiva de kamikazes nunca vista. La pérdida de navíos resultaría tan enorme que la invasión sería repelida y anulada. Se trataba de algo más que una quimera. El resultado de las grandes batallas depende a menudo de la determinación.Pero a lo largo de la mañana no ocurrió nada. El ondulado vaivén de las olas resbalaba sobre el casco, algunas rompían y, blancas, se desmoronaban hacia atrás. Había una capa de nubes. Debajo, el cielo brillaba.
El primer aviso de aviones enemigos llegó con una llamada desde el puente. Bowman corría hacia su camarote para colocarse el chaleco salvavidas cuando sonó la alarma de zafarrancho de combate que todo lo trastornaba. Pasó junto a Kimmel, que llevaba un casco demasiado grande para su cabeza y subía corriendo la escalera de acero mientras gritaba: «¡Ahora sí! ¡Ahora sí!» Ya habían empezado las descargas, toda la artillería de aquel buque y de los más cercanos se sumó al fuego antiaéreo. El ruido era ensordecedor. Las ráfagas se elevaban entre oscuras bocanadas de humo. Sobre el puente, el capitán golpeaba al timonel en el brazo para intentar que escuchase. Los hombres aún se dirigían a sus puestos. Todo estaba sucediendo a dos velocidades, la del estruendo y la desesperada urgencia de la acción, y una de ritmo menor, la del destino, unas motas sombrías que sorteaban los disparos en el cielo. Se hallaban lejos y parecía que el fuego no podía alcanzarlas cuando de pronto comenzó algo distinto. En medio del estrépito, un avión solitario y oscuro descendía virando hacia ellos como un insecto ciego, infalible, enseñas rojas en las alas y reluciente morro negro. Todas las armas delbuque disparaban y cada segundo se derrumbaba sobre el siguiente. Entonces, con una gran detonación y un géiser, el barco se escoró bruscamente bajo los pies de los tripulantes: un impacto certero o un roce de costado. Entre el humo y la confusión nadie lo sabía.
-¡Hombre al agua!
-¿Dónde?
-¡A popa, señor!
Era Kimmel, que había saltado creyendo que el avión había alcanzado la santabárbara del barco. El ruido seguía siendo aterrador, se disparaba a todas partes. En la estela del barco, intentando mantenerse a flote entre grandes olas y restos de la explosión, Kimmel desaparecía de su vista. El barco no podía parar máquinas ni dar media vuelta. Se habría ahogado, pero milagrosamente fue avistado y recogido por un destructor al que casi de inmediato hundió otro kamikaze; su tripulación fue rescatada por un segundo destructor que, apenas una hora más tarde, fue arrasado hasta la línea de flotación. Kimmel terminó en un hospital de la Marina. Se convirtió en una especie de leyenda. Había saltado al agua por error y en un solo día presenció más guerra que el resto de los hombres durante toda la contienda. Bowman le perdió después la pista. A lo largo de los años intentó localizarlo varias veces en Chicago, pero sin fortuna. Aquel día se fueron a pique más de treinta buques. Fue la prueba más ardua para aquella flota.
Pocos días más tarde, casi en el mismo lugar, doblaron las campanas por la Armada Imperial japonesa. Durante más de cuarenta años, desde su asombrosa victoria sobre los rusos en Tsushima, los japoneses habían ido reforzando su poderío. Un imperio insular necesitaba una escuadra potente, y las naves niponas debían ser inigualables. Contaban con pocas comodidades, y como sus tripulantes eran de baja estatura se necesitaba menos espacio entre las cubiertas; todo ello permitió mejores blindajes, armamen to de más calibre y más velocidad. El mayor de estos buques, invencible, con el diseño más avanzado y las planchas de acero más gruesas entonces existentes, llevaba el poético nombre de la nación misma: Yamato. Con órdenes de atacar a la flota invasora en aguas de Okinawa, zarpó acompañado por una escolta de nueve barcos desde el puerto del mar Interior, donde aguardaba fondeado.
Fue una partida cargada de presagios ominosos, como la inquietante calma que precede a una tormenta. Por las aguas verdosas del puerto, cuando caía la tarde, largo, oscuro y poderoso, avanzando al principio con lenta gravedad, una ola de espuma en la proa, acelerando después casi en silencio mientras pasaban las siluetas de las grandes grúas en los muelles, la orilla oculta por la neblina del atarde cer, el Yamato se hizo a la mar dejando un rastro de blancos remolinos. Sólo se percibían ruidos apagados y había una sensación de despedida. El capitán se dirigió a la tripulación congregada en cubierta. Tenían abundante munición, los pañoles repletos de proyectiles como ataúdes, pero les faltaba, añadió, combustible suficiente para regresar. Tres mil hombres y un vicealmirante iban a bordo. Habían escrito cartas de despedida a sus padres y mujeres, zarpaban hacia la muerte. «Busca la felicidad con otro», «Estad orgullosos de vuestro hijo», habían escrito. La vida era un tesoro para ellos. Estaban taciturnos y asustados. Muchos rezaban. Todos sabían que el barco iba a inmolarse como símbolo de una voluntad imperecedera, la de una nación que jamás se rendiría.
Ya de noche navegaron junto a la costa de Kyushu, la isla más meridional del archipiélago donde un día se dibujó sobre la playa el contorno de una nave norteamericana para que practicasen los pilotos que iban a atacar Pearl Harbor. Las olas golpeaban el casco y quedaban atrás. Entre los marineros reinaba un extraño espíritu, casi jubiloso.
Cantaban a la luz de la luna y gritaban «Banzai!». Muchos notaron que el mar brillaba de una forma insólita.
Fueron descubiertos al amanecer, cuando aún se hallaban muy lejos de los barcos estadounidenses. Un avión patrulla envió un radiotelegrama urgente, sin codificar: «Flota enemiga va hacia el sur... Al menos un acorazado, muchos destructores... Velocidad veinticinco nudos.» Por la mañana se levantó viento. El mar se encrespaba, había nubes bajas y de vez en cuando llovía. Grandes olas bramaban en los costados del buque. Y entonces, tal como habían previsto, los primeros aviones aparecieron en el radar. No era una sola escuadrilla, eran muchas, un enjambre que llenaba el cielo, doscientas cincuenta unidades que habían despegado de portaaviones.
Cazas y torpederos, más de cien a la vez, emergieron de las nubes. El Yamato había sido construido para ser invulnerable a un ataque aéreo. Todas sus baterías abrieron fuego a la vez cuando impactaron las primeras bombas. Un destructor de escolta se ladeó de pronto mortalmente herido y se hundió mostrando el rojo bermellón de su panza. Cruzando el agua, los torpedos afluían en avalan cha hacia el Yamato dejando estelas de cinta blanca. La inexpugnable cubierta con sus cuarenta centímetros de acero se abrió desgarrada, los hombres morían aplastados o cercenados. «¡Ni un paso atrás!», gritaba el capitán. Los oficiales se habían atado a sus puestos de mando en el puente mientras las bombas estallaban. Algunas caían muy cerca levantando grandes columnas de agua, cataratas que barrían la cubierta con la fuerza de las rocas. No era una batalla, era un ritual: la muerte de una bestia gigante abatida golpe tras golpe.
Transcurrió una hora y seguían llegando aviones, primero una cuarta oleada, luego la quinta y la sexta. Los estragos eran inimaginables. El timón había sido alcanzado 23y el barco giraba indefenso. Se estaba escorando, el mar se deslizaba por la cubierta. «Mi vida ha sido el regalo de tu amor», habían escrito los hombres a sus madres. Los libros de las claves secretas tenían fundas de plomo para sumergirse con el barco y su tinta era de un tipo que se disolvía en el agua. Al final de la segunda hora, con una escora de más de ochenta grados, con cientos de hombres muertos y muchos más heridos, cegados o inútiles, el colosal navío empezó a hundirse. Las olas se lo tragaron y los hombres que se aferraban a la cubierta fueron arrastrados por el mar en todas direcciones. Al sumergirse formó una tremenda vorágine donde nadie habría podido sobrevivir, un torrente feroz que se llevaba los cuerpos como si éstos cayeran por el aire. Luego, un desastre aún peor. En los depósitos de municiones, los grandes proyectiles, toneladas y toneladas de bombas, se soltaron de sus anclajes y chocaron contra las paredes de las torretas.
Todo el arsenal estalló. Desde el fondo del mar ascendió una inmensa explosión y un resplandor de tal magnitud que pudo verse desde lugares tan lejanos como Kyushu. Una columna de llamas se elevó a un kilómetro de altura, una columna bíblica. Fragmentos de metal incandescente llovían del cielo. Y poco después, como un eco, llegó desde el mismo fondo un segundo estallido, la erupción fulminante que vomitó una espesa humareda.
Los marineros que no habían sido engullidos por el remolino todavía nadaban. Estaban tiznados de gasóleo y se ahogaban entre las olas. Unos pocos cantaban. Fueron los únicos supervivientes. Ni el capitán ni el almirante se salvaron. El resto de los tres mil hombres quedaron atrapados en el cuerpo sin vida de aquella nave que ya se había posado allá abajo, en el profundo lecho marino.
La noticia del hundimiento se difundió con rapidez. Fue el final de la guerra en el mar.



