[caption id="attachment_1711" width="560"]
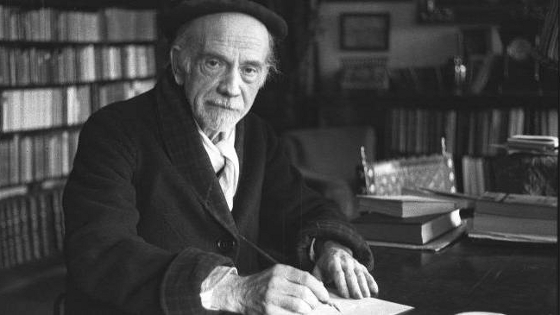
El pamplonés Joaquín Ciáurriz ha abordado un proyecto personal inusitado e infrecuente, si no inédito: publicar veinticinco libros breves, de bolsillo, en torno a Pío Baroja. A tal fin, fruto sin duda de una pasión que supone compartida, ha creado un sello, Ipso Ediciones, que ya ha publicado desde noviembre, a regular ritmo trimestral, seis títulos, bien cuidados en su diseño y presentación (portada, papel, tipografía, una postal-marcapáginas…) y muy accesibles de precio (diez euros), que han de responder al encargo explícito en el curioso nombre de la colección, “BAROJA (& yo)”, lo que significa el propósito de ofrecer visiones no eruditas ni académicas, sino personales, subjetivas, confesionales y experienciales de la relación que sus autores han mantenido y mantienen con el escritor donostiarra.
Ya están en las librerías los siguientes, por orden de aparición: Lúcida melancolía (Soledad Puértolas), Un anarquista de derechas (Luis Antonio de Villena), Mujeres barojianas (Ascensión Rivas Hernández), La boina del viajero (Antonio Castellote), Barojiano y todo lo contrario (Eduardo Laporte) y En el País del Bidasoa (Sergio del Molino). A este último me voy a referir hoy.
El País del Bidasoa, escenario de buena parte de la vida de Baroja y de no pocos de los personajes de sus novelas, se sitúa, siguiendo el río del mismo nombre y los territorios adyacentes a sus orillas, entre el noroeste de Navarra, el nordeste de Guipúzcoa y, por simplificar, el sur del País Vasco francés. Con sus verdes valles y montañas, con sus pueblos y caseríos, con sus ríos y con su mar, es un territorio de frontera que exaltó la imaginación de Baroja y exalta el entusiasmo casi utopista de Del Molino, un país dentro de dos estados y tres regiones –como dice el escritor madrileño-, que contiene y sugiere un mundo propio y una particular forma de vivir de sus habitantes, los “chapelaundis”, los hombres de boina grande.
Del Molino cita y glosa en su libro varias novelas de Baroja que leyó en su período formativo y más allá, pero, respondiendo a la intención del encargo y de la colección, traza su propio itinerario personal como lector barojiano y frecuentador del País del Bidasoa –con estancias prolongadas en Anglet y Bayona, sobre todo- desde su adolescencia hosca, oscura, rebelde, resentida y huraña de chico de barrio zaragozano e hijo de padres divorciados hasta hoy. Su libro es, entre otras cosas, la emocionante crónica de una evolución, de una dialéctica de rechazos y aceptaciones que modula su recorrido como persona, lector y escritor y, en convergencia, los cambios en su mirada hacia Baroja y sus obras y hacia el País del Bidasoa, país que también cambia, y no siempre a mejor, en su devenir.
El autor de La España vacía (2016) y La mirada de los peces (2017), escribiendo con su peculiar humor torcido y abriendo sus carnes y su alma cuando tiene por conveniente, deja aquí páginas muy hermosas y atinadas tanto cuando, en muy proporcionada medida, se asoma a su interior como cuando describe el paisaje y el paisanaje, tanto cuando interpreta ensayísticamente como cuando narra.
Los pasajes dedicados a su autorretrato como muchacho enfadado y arrogante que se refugia deliberadamente en el territorio más comanche de Bayona (años 90), a su familia, a su mefistofélica abuela, a los supermercados en las afueras, a los cementerios, a las sidrerías, a la frontera, a las casas o a sus sentimientos en tránsito y pelea respecto a San Sebastián son, entre varios otros, excelentes y, con aquellos otros dedicados, por supuesto, a Baroja y a sus obras preparan el terreno y la atmósfera para su declaración final: “Todo este librito no es más que una forma de agradecimiento”.
Escribe Del Molino: “¿Qué fue antes, el País del Bidasoa o Baroja? ¿Es Baroja quien describe un paisaje que ya estaba ahí o lo inventa a partir de sus libros y condiciona nuestra forma de verlo? En otras palabras: esa inocencia y ese encanto ¿son inherentes al lugar o son la proyección de la mirada de Baroja, que se antepone a todas las demás?”.
Estas preguntas no son retóricas. O no son solamente retóricas. Y no cabe hacerlas sólo en relación a Baroja y al País del Bidasoa. Son preguntas que conciernen a no pocos escritores que, como Baroja, fueron y son capaces de crear un universo propio a partir de uno preexistente, de manera que esa virtud, al alcance de los mejores, acaba por hacer indiscernibles el país real, digámoslo así, y el país imaginado y contado, con la consiguiente alteración de los dispositivos y las certezas de nuestra mirada.
Sobre este último aspecto, crucial para determinar la trascendencia de la obra de un escritor y su alcance en cada uno de nosotros, sus lectores, Sergio del Molino hace, páginas después, la siguiente manifestación complementaria: “Cada vez que vuelvo al País de Baroja siento que ya no lo miro tanto con mis ojos como con los suyos, que mi vista, como sucede cuando salimos de la penumbra a un exterior muy luminoso, se aclimata a sus colores y sus formas, mientras los míos, los de mis recuerdos, se van perdiendo”.