
Eduardo Laporte, autor de 'La vida suspendida'.
El aborto según un hombre
Con este libro ocurre algo inusitado: se llega con prevención ideológica y, en diez o veinte páginas, te olvidas de tus ideas.
Habían empezado a quererse como todos nos empezamos a querer alguna vez. Con dudas, sin saber si eso es querer, sin saber qué quieres cuando quieres. Quizá sea mejor empezar así: habían empezado a dudarse hacía dos meses. Y pasó. Ella se quedó embarazada; él se puso a escribir. Eran los días raros.
Ella, María, ya tenía un hijo de una relación anterior. Él, Eduardo, no tenía hijos y soñaba con que algún día tal vez. Pero habían empezado a quererse hacía sólo dos meses y se dudaban tanto como se querían.
La historia, que ahora acaba de imprimirse, podría empezar así, pero no ocurre. La historia, el libro, empieza acabando. El principio del libro es un final. Un absoluto. La inexistencia. El aborto. María abre las piernas y entra una aspiradora para absorber un proyecto de vida con forma de garbanzo. Eduardo la espera en una sala con el ordenador sobre las piernas, tecleando un trabajo pendiente a toda velocidad, para vivir cualquier cosa con tal de no pensar en que algo se está muriendo sin haber empezado a nacer. Es una muerte, una no-muerte, decidida. Voluntaria.
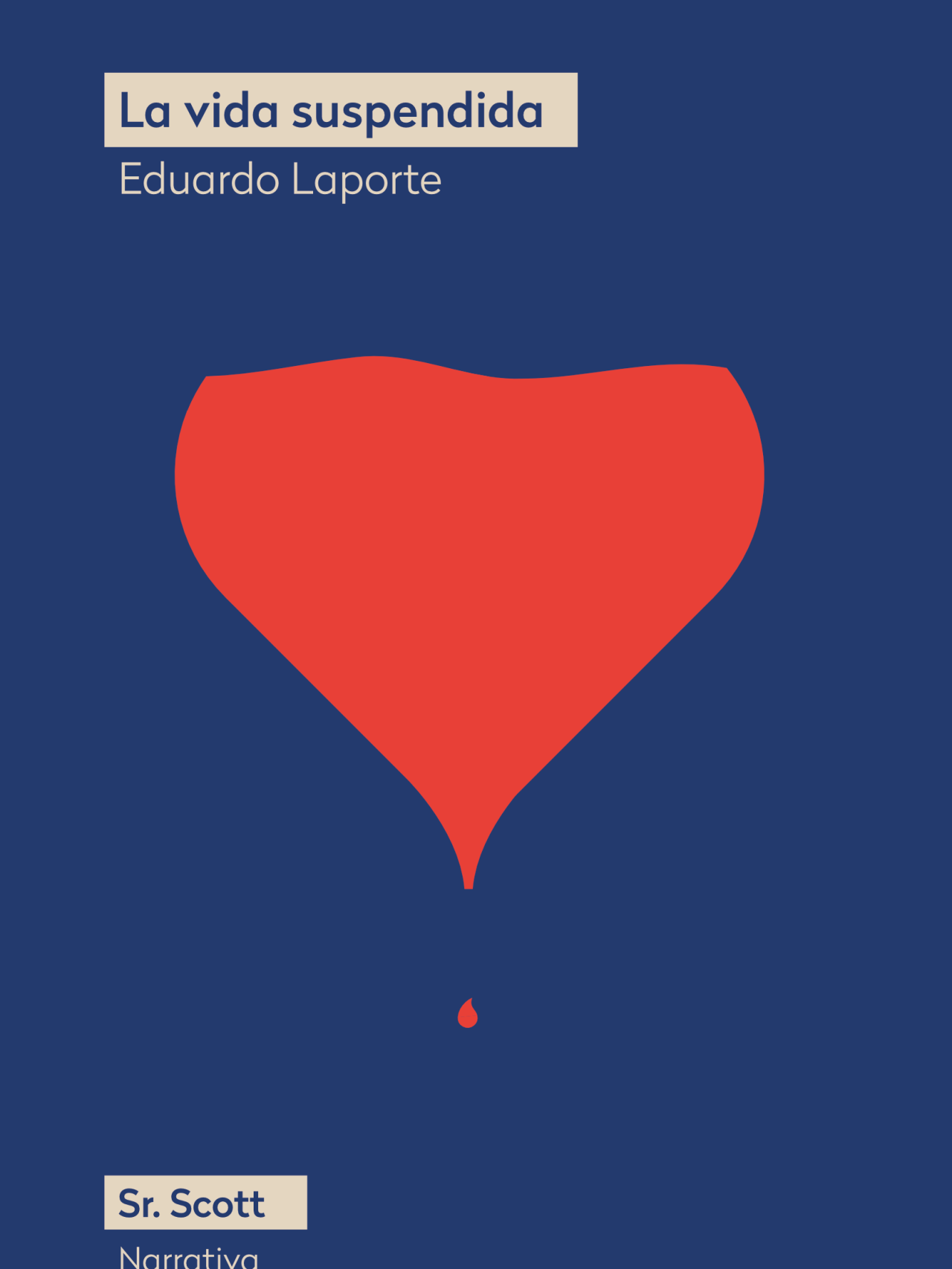
Cubierta de "La vida suspendida" (Sr Scott, 2025).
El libro, que es un diario, una mezcla de autobiografía y novela de no ficción, comienza por el final porque es sincero hasta sangrar. Eduardo se puso a escribir obligado por la culpa: "Me gusta hablarte a ti, dirigirme a ti, aunque suene algo enfermizo. Pero exististe y existes para nosotros (…) Y desde que no naciste, se puede decir que vives más que nunca en nosotros. ¿Más que nunca? No es cierto. Pero vives. De alguna manera. En nuestro corazón dolido".
La vida suspendida (Sr. Scott, 2025), de Eduardo Laporte, acaba de publicarse y, con párrafos como ese, uno tras otro, se va convirtiendo en un secreto que debe acabar en las manos de cualquier lector que, como los chicos del club de los poetas muertos, como Thoureau en la cabaña de Walden, quiera ir a los bosques y vivir intensamente para no darse cuenta, en el momento de morir, de que realmente no ha vivido.
Me he puesto a escribir justo después de leer la última página. Porque "la vida suspendida" conviene contarla con las sensaciones más que con las citas concretas.
Este diario del aborto, contado por un hombre y con una sensibilidad infinita hacia la mujer, es un diario de verdad. Están de fondo los grandes diaristas, Umbral y Ruano, pero ellos, como admitía César, siempre se confesaban a medias.
Aquí no, aquí Laporte trenza las ideas que a todos nos pasan por la cabeza alguna vez y que nadie se atreve a escribir.
Bueno, es mentira. Se atrevieron dos mujeres valientes: Annie Ernaux (El acontecimiento) y Oriana Fallaci (Carta a un niño que nunca nació). Eduardo es el primero de una estirpe incomodísima. Leyéndole a él, uno siente que su escritura es una copia de la vida, una barata manufactura emocional.
¿Cómo es posible escribir así? ¿Cómo es posible abstraerse del juicio moral de la familia, los amigos y los periódicos para encender el flexo en la noche más larga, dejar el corazón en la mesilla e ir transcribiéndolo en toda su crudeza?
La vida suspendida es la historia de un duelo porque años después, conforme avanza el diario, Eduardo y María dejaron de dudarse y supieron que se querían; que se habían querido, que se siguen queriendo y que, en el mejor de los quizás, podrán quererse en un soñado siempre. Entonces, vas leyendo el libro y quieres volver atrás, arrancar las páginas manchadas de tinta y poner otras nuevas, sacar la aspiradora, cerrar las piernas, regar el garbanzo, soñar una vida.
Sin embargo, no es un libro triste. ¡Cómo es posible que no sea un libro triste! Hace treinta años, Eduardo perdió a sus padres. A los dos. En menos de un año. El cáncer. Tuvo que aprender a vivir de nuevo. En realidad, aprender a vivir por primera vez, pero sin padres. Porque apenas tenía veinte años.
Y fue entonces cuando aprendió a vivir escribiendo, que no es una manera mejor ni peor, pero que es una manera de vivir. De ese duelo nació Luz de noviembre, por la tarde (Demipage, 2011), una joya prácticamente descatalogada que una gran editorial debería rescatar.
A la luz de noviembre, Laporte ha conseguido que la vida suspendida no sea exactamente un diciembre; un fundido a negro. Es un fundido a otra cosa. Un purgatorio indefinido de pensamientos cruzados, de culpas, de convicciones nuevas, de ideologías enterradas, pero con un ligero resplandor blanco al final, que se construye de frases de otros escritores, de meditadores budistas, de pensadores cristianos, de filósofos ateos. De Battiato (Laporte es biógrafo suyo), y de esas canciones como tejidas de subconscientes, que no son otra cosa que la búsqueda de un centro de gravedad permanente.
El aborto es uno de esos temas que levanta un muro en medio. Todos estamos muy a favor o muy en contra del aborto hasta que las circunstancias nos empujan a una franja grisácea donde no está claro. Con este libro ocurre algo inusitado: se llega con la prevención ideológica y, en diez o veinte páginas, te olvidas de tus ideas. No las cambias, no te convences de nada; simplemente las aparcas. Porque esta es una vida verdadera y, cuando se te pone delante algo así… sólo piensas en vivir.
Lo que empieza como un libro de muerte acaba siendo una resurrección fallida. Quizá sólo seamos eso. Un intento de vivir creyendo que resucitaremos. ¿Y si, al final, la resurrección que vale es haberlo intentado? La vida suspendida, el libro de Laporte, es un contrasentido. No hay en él vida que se suspenda. Hay un episodio oscuro vivido con radicalidad. Hasta la última gota.




