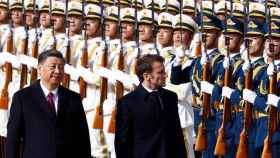Un periodista estadounidense, Evan Gershkovich, ha sido detenido en Rusia.
Antiguo corresponsal de la agencia francesa AFP, más tarde reportero del Wall Street Journal, ha sido detenido en Ekaterimburgo, a 1500 kilómetros al este de Moscú.
Y las autoridades rusas, a través de los portavoces del ministro de Asuntos Exteriores y del Kremlin, nos lo presentan como si fuera un agente cazado en flagrante delito de espionaje. Se enfrenta a veinte años de cárcel.

Evan Gershkovich.
Sus colegas de Estados Unidos y del resto del mundo saben que no es ningún espía.
Han leído, o están leyendo ahora, sus excelentes reportajes sobre el covid en Rusia; los incendios forestales en Siberia; los milicianos del Grupo Wagner; el aislamiento político de Putin o la crisis económica en la que finalmente se ve sumido el país por su intervención en la guerra de Ucrania.
Así que hay que admitir que, por primera vez desde el final de la Guerra Fría y la detención de Ivan Safronov en 1986, la Federación Rusa toma como rehén a un periodista estadounidense y, al hacerlo, procede a actuar como si fuera un grupo yihadista en el Líbano o Siria.
Algunos dirán que el arresto de un periodista no es para tanto en estos tiempos que corren, en los que, en la región, se mata como se arrancan las malas hierbas en un jardín.
Y, si no lo dicen, tal vez piensen que se trata, como decía Sartre citando a Céline, de “un muchacho sin importancia colectiva” cuyo destino no cuenta demasiado si se compara con el de los millones de mujeres y hombres amenazados en todo el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la guerra.
Pero irían errados.
En primer lugar, porque, contra los cínicos, los astutos y los demás agitadores del destino, nunca sobra recordar las palabras de Malraux: sin duda una vida no vale nada, pero nada vale una vida, sobre todo cuando está en nuestras manos salvarla, aquí y ahora.
En segundo lugar, porque la detención de Evan Gershkovich no es un arresto ordinario, sino, una vez más, una toma de rehenes. La utilización de rehenes, como sabemos por las guerras medievales y por Heródoto, nunca es un hecho aislado, un capricho, una casualidad, sino que es la señal, en todos los conflictos, de que se empieza a recurrir a medidas extremas —como también el chantaje de los refugiados, del gas, del trigo, de la nuclear—. Bien, pues hete aquí un nuevo chantaje, un paso más en la senda del terror, un paso más en la escalada o el descenso hacia los infiernos a los que Putin nos arrastra y que hay que evitar de manera imperativa.
All of Evan’s reporting is now free to read. https://t.co/3kXPOTjS8t
— Matthew Rose (@MtthwRose) April 1, 2023
Y, en tercer y último lugar, porque hay hombres simbólicos que representan, para desgracia suya, algo más que a sí mismos y cuyo destino, de repente, se une al de su tiempo: puede que la comparación no sea acertada, pero ¿cómo no pensar, en estos instantes, en otro periodista, también del Wall Street Journal, otro muchacho sin importancia colectiva, que se llamaba Daniel Pearl y al que muchos rasgos —su juventud, claro, pero también su rigor, su amor por el oficio, su trato hacia los demás, aunque tuvieran rostro de enemigo, su judaísmo— lo acercan a Evan?
En su caso, otro servicio secreto, el de Pakistán, fue el que lo secuestró; ese Servicio Federal de Seguridad local lo castigó por el triple crimen de ser estadounidense, judío y autor de artículos que revelaban la otra faz de un país que estaba a punto de entregar sus secretos nucleares a Al Qaeda. El mundo comprendió enseguida que, desgraciadamente, su calvario abría una nueva era en la historia de la guerra contra el islamismo radical...
Una vez más, espero que aún no hayamos llegado a semejante punto, pero veo las fotos de Evan.
Veo sus hermosos ojos grises, directos, que parecen mirarte fijamente...
Su aplomo juvenil y serio, como el que tenían los protagonistas de las novelas de Hemingway y también el propio Daniel Pearl...
Veo la terrible imagen en la que aparece con la cara gacha, la capucha de la sudadera amarilla calada, fotografiado como un delincuente común o, de nuevo, como Daniel Pearl antes de su calvario...
Y me digo que, en este Estado terrorista en el que se ha convertido Rusia, todo es posible, absolutamente todo, para un estadounidense cuyos padres nacieron en Odessa y San Petersburgo: puede pasar una larga temporada en una celda de la prisión de Lefortovo, en Moscú; puede sufrir un envenenamiento por metales pesados como el expresidente Saakashvili, en la sometida Georgia; o, peor aún, como Sergéi Magnitsky, colaborador del empresario estadounidense Bill Browder, acabar muerto tras las torturas sufridas en la cárcel en 2009...
De ahí que, en cualquier caso, haya tres cuestiones apremiantes.
Entender que Rusia es un país en el que un periodista libre no goza de ningún tipo de amparo jurídico y que cada redacción, en conciencia, debe tomar buena nota de ello.
No ponerle freno al “alboroto mediático” del que se queja cómicamente el ministro Lavrov y, con Le Monde y Le Figaro a una, o Le Point y L'Obs, o incluso con Mediapart y Charlie Hebdo, no romper la unión sagrada en favor de un hermano que está en peligro.
Y luego, por supuesto, hacer todo lo posible para sacar a Evan de allí. Todo. Incluso a costa de un desagradable intercambio por un espía ruso, uno de verdad, que el Kremlin parece querer. Pero si se hace eso, que se haga sin perder de vista que se trata de bárbaros; que, como decía el historiador Jean-Pierre Vernant, estamos hablando de gastronomía con antropófagos, y que si hay una persona que merece acabar sus días en la cárcel ese es Putin.