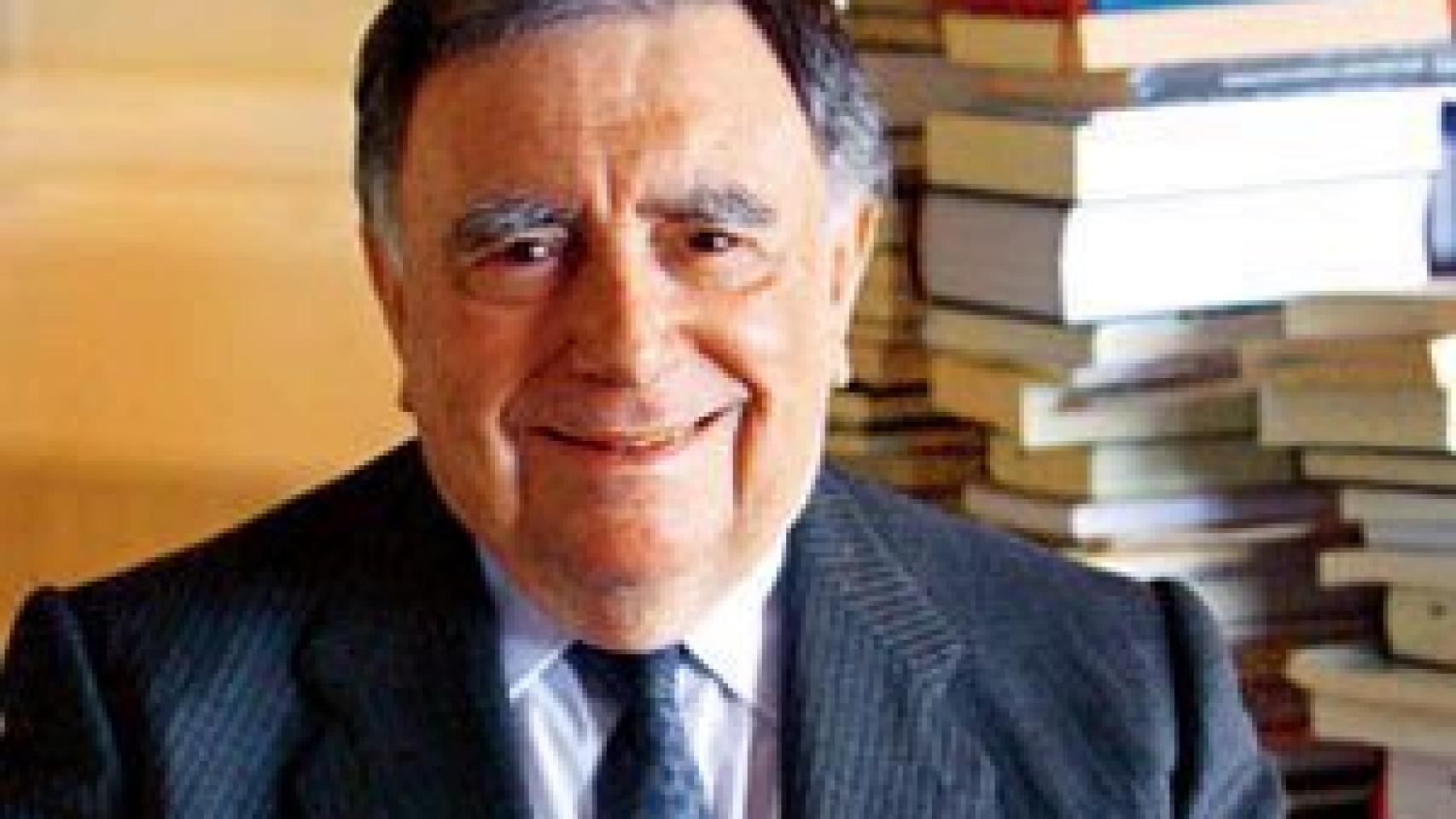A los dos años era capaz de manejar números millonarios. Fue catedrático de Geometría en Oxford. Recibió el reconocimiento universal por su A course of pure mathematics. Desdeñaba a las mentes mediocres. Admiraba al enervante matemático indio Ramanujan y le dirigió su tesis doctoral. Estuvo contra las dos guerras mundiales, encaramado en el desprecio por los patrioterismos estériles. Era ateo, no agnóstico. Se mantuvo durante muchos años en cabeza de los matemáticos del mundo y a él se deben el análisis diofántico y el estudio de las series de Fourier, los números primos y la función de Riemann. En las notas que conservo de mis conversaciones en el hotel Dorchester, en Londres, con Bertrand Russell, en la época en que dirigí el dominical del ABC verdadero, aparece el nombre de Hardy, del que yo no sabía nada.
José Manuel Sánchez Ron me envió el último libro del científico inglés: Apología de un matemático. El pasado fin de semana tuve que elegir entre la obra del sabio británico y la última novela de un académico de relieve. Me decidí por Hardy porque me sorprendió esta frase del científico: “Escribo sobre matemáticas porque, como cualquier otro matemático que tiene más de 60 años, ya no tengo la frescura de mente, la energía ni la paciencia para realizar mi trabajo con eficacia”. Asombrosa declaración que le llevó a reflexionar en su último libro sobre la belleza de las matemáticas. Lo publicó poco antes de morir, en 1947, cuando tenía 70 años. La gran científica británica Mary Cartwright, que rozó los cien años de vida, recopiló las obras completas del sabio que siempre la deslumbró.
En su último libro, Hardy estudia las matemáticas por sus causas primeras. Analiza y desmenuza el ser matemáticas, el ente matemáticas. Hubiera acertado aún más si hubiera titulado su libro así: Filosofía de las matemáticas o Metafísica de las matemáticas. Al lector no especializado le impresionará de forma especial esta afirmación de Hardy: “Los modelos del matemático, al igual que ocurre con los del pintor o con los del poeta, deben ser hermosos; las ideas, al igual que los colores o las palabras, deben encajar de forma armoniosa. La belleza es el primer examen. No existe lugar eterno en el mundo para las matemáticas feas”.
Todavía no resuelto en 1947 el teorema de Fermat, Hardy se refiere a la belleza de su “dos cuadrados”, así como al “teorema fundamental de la aritmética”. Cuando Andrew Wiles resolvió en 1995 el teorema de Fermat, escribí un artículo subrayando la hazaña. En 1637, Pierre de Fermat anotó en el margen de un libro clásico, la Arithmetica de Diofanto, un breve y espeso teorema. Pasaron 358 años de incertidumbre antes de que Wiles lo descifrara.
Sánchez Ron subraya con sagacidad el pensamiento de Hardy sobre la belleza en las matemáticas y lo ensalza, si bien con el escepticismo propio de un científico que, además, es académico de la Real Academia Española. Para C. P. Snow, Apología de un matemático es un libro “que rezuma una desesperada tristeza”. Tristeza que, como en el verso de Machado, es amor. Amor por las matemáticas, amor un tanto melancólico, y por eso mismo delicado y profundo, que con la edad se le escapa al sabio, poco a poco, entre los dedos del alma. Sentía veneración Hardy por su profesión. “Si la curiosidad intelectual -escribe-, el orgullo profesional y la ambición son los incentivos para investigar, entonces seguramente no hay nadie que tenga más probabilidades de satisfacerlos que un matemático. Su objeto de estudio es el más curioso de todos, no hay ningún otro en el que la verdad se esconda tras tan extrañas travesuras”. Hardy admiraba, sobre todo, a Newton. También a Euler, Gauss, Einstein y Dirac.
Quería Hardy que su obra matemática como la de “cualquier otro artista, grande o pequeño, dejara alguna clase de recuerdo tras él”. Y lo ha dejado sin duda, a pesar de su sencillez y su vanidad contenida. Paseaba Hardy un día junto a la columna de Nelson en Trafalgar Square. Su acompañante le preguntó: “Si te hicieran una estatua en Londres, sobre una columna, ¿querrías que la columna fuera tan alta que apenas se pudiera ver la estatua o que fuera suficientemente baja para que se te pudiera reconocer? Hardy respondió con cierta sorna. “Yo escogería la primera alternativa; el doctor Snow, seguramente, la segunda”.