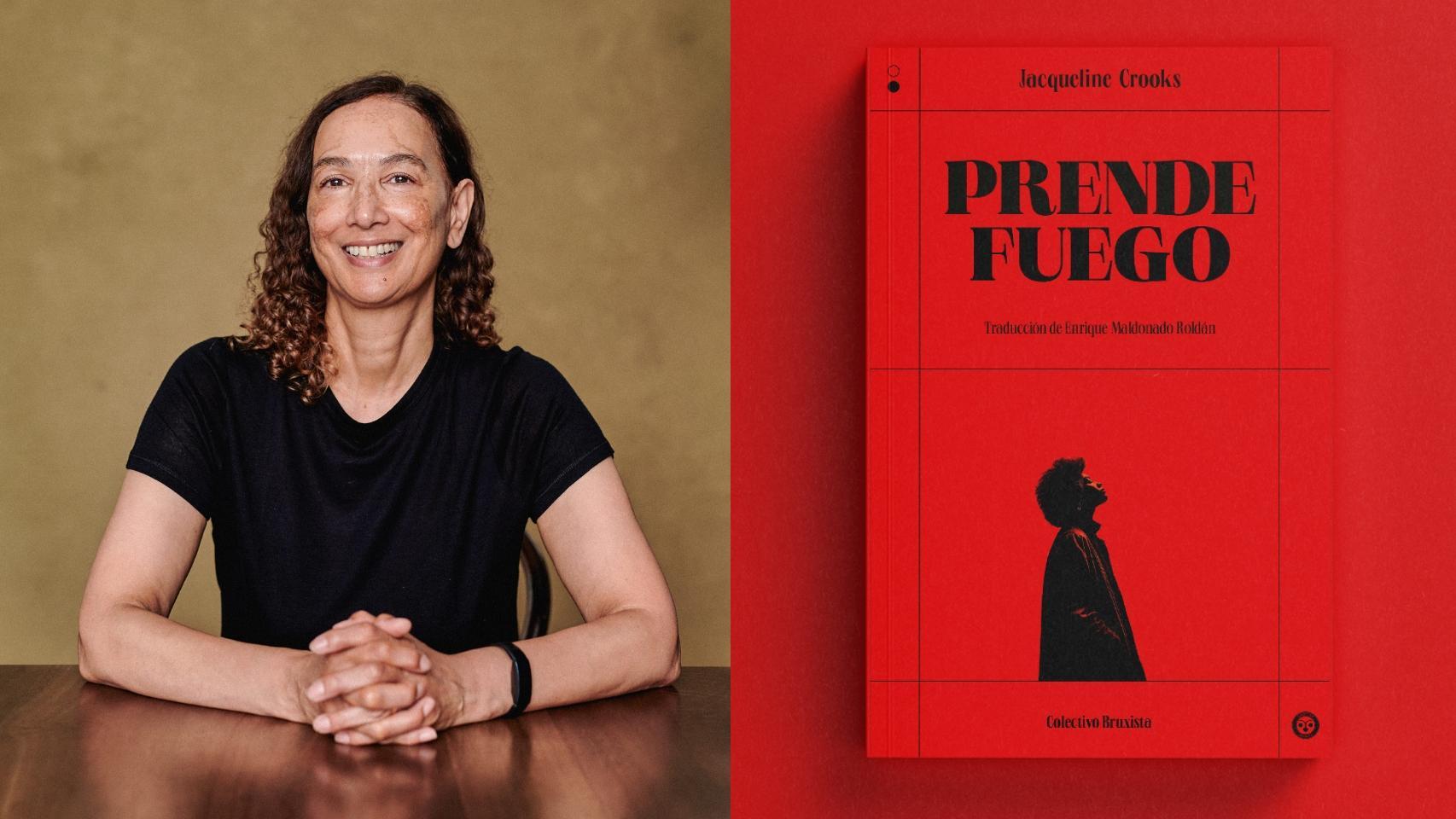Image: Elizabeth Costello
J. M. Coetzee
Coetzee inventó a Elizabeth Costello, supuesta novelista australiana, para teorizar sobre el mal, el erotismo, los derechos de los animales y la creación artística. El resultado es un híbrido, donde el ensayo adquiere la ligereza de la narración sin perder rigor conceptual.Elizabeth Costello es una vieja extravagante que no rehuye la polémica, aunque sus años le impiden responder a sus antagonistas con la contundencia de una mente más joven. Al hablar sobre la novela, ironiza sobre el anhelo de inmortalidad, apuntando que nada sobrevivirá a la devastación del tiempo. Nadie menos indicado para interpretar una obra que su propio autor. La autonomía del texto no es menos evidente que la impostura del realismo, una manera que se atribuye una verdad ilusoria, invistiendo la ficción de objetividad. La novela está sujeta al contexto temporal y geográfico, pero es absurdo atribuir la debilidad de las letras africanas a la tradición oral del continente, acomplejado por la necesidad de explicar su idiosincrasia al lector foráneo. La novela advierte la proximidad entre el sexo y la muerte, el precario umbral entre ficción y realidad, pero su capacidad de explorar los límites, de vislumbrar lo inexplicable, no debe transformarse en complacencia con el horror. En su conferencia sobre el mal, Costello acusa de obscenidad a un novelista que se ha demorado en el espanto de una ejecución. No se muestra menos indulgente con el fundamentalismo religioso, que transforma en pornografía una experiencia de su juventud, cuando practicó el sexo oral con un enfermo terminal. Ese gesto nació de la generosidad más pura. El placer es una forma de esperanza.
El centro del libro está dedicado a los derechos de los animales. Coetzee entiende que apenas hay diferencias entre los campos de exterminio del Tercer Reich y las granjas donde los animales viven estabulados. Justificar la muerte del ganado, los conejos y las aves de corral, aduciendo que son especies destinadas al consumo, no es menos inmoral que pedir indulgencia para los verdugos de Treblinka, porque fabricaban jabón y relleno de colchones con la grasa corporal y el cabello de sus víctimas. De hecho, "los nazis aprendieron a procesar los cuerpos muertos en los mataderos de Chicago". El horror de las "colonias penitenciarias" donde hemos recluido a las especies destinadas al consumo, nace de "la incapacidad de imaginarse en el lugar de las víctimas". En realidad, los animales son "los prisioneros de una larga guerra que libramos hace mucho tiempo y que ganamos gracias a las armas de fuego".
El conductismo mide la inteligencia de una rata por su habilidad para encontrar la salida de un laberinto, pero ¿qué sucedería con un hombre arrojado en la selva amazónica? Moriría en unos días, incapaz de orientarse o encontrar comida. ¿Significa esto que la especie humana es menos inteligente que cualquier animal adaptado a ese entorno o más bien confirma la necedad de estos experimentos? En nuestro país, Savater ha escarnecido a los defensores de los derechos de los animales, exaltando las virtudes del espectáculo taurino, un rito que, desde su punto de vista, renueva una y otra vez el triunfo de la vida sobre el poder de la muerte. Convertir al toro en un animal simbólico e investir la fiesta de resonancias telúricas o mitológicas, no impide que este tipo de argumentos desprenda un insoportable hedor a machismo. "Las ramificaciones políticas de esta actitud -apunta Coetzee- son merecedoras de toda nuestra desconfianza". Preferimos quedarnos con el espanto de Camus ante el grito de una gallina degollada por su madre en el patio de su casa. Entonces era un niño, pero ese grito de agonía se prolongó hasta 1958, cuando escribió un apasionado artículo en contra de guillotina. La amplia resonancia de este escrito propició la abolición de la pena de muerte en Francia. "¿Quién puede sostener, así las cosas -se pregunta Coetzee-, que la gallina no habló?".
El libro se cierra con una carta imaginaria de Lady Chandos, preocupada por la famosa carta de su marido, donde hace pública su renuncia a la expresión literaria ante la incapacidad de la palabra para expresar lo esencial, esto es: el misterio, la trascendencia, lo numinoso. Coetzee entiende que lo inefable es inaccesible al lenguaje, pero el lenguaje no es revelación, sino manifestación de lo humano y está contaminado -hermosamente contami- nado- por esa misma imperfección. No se puede abdicar del lenguaje sin abdicar de lo humano.