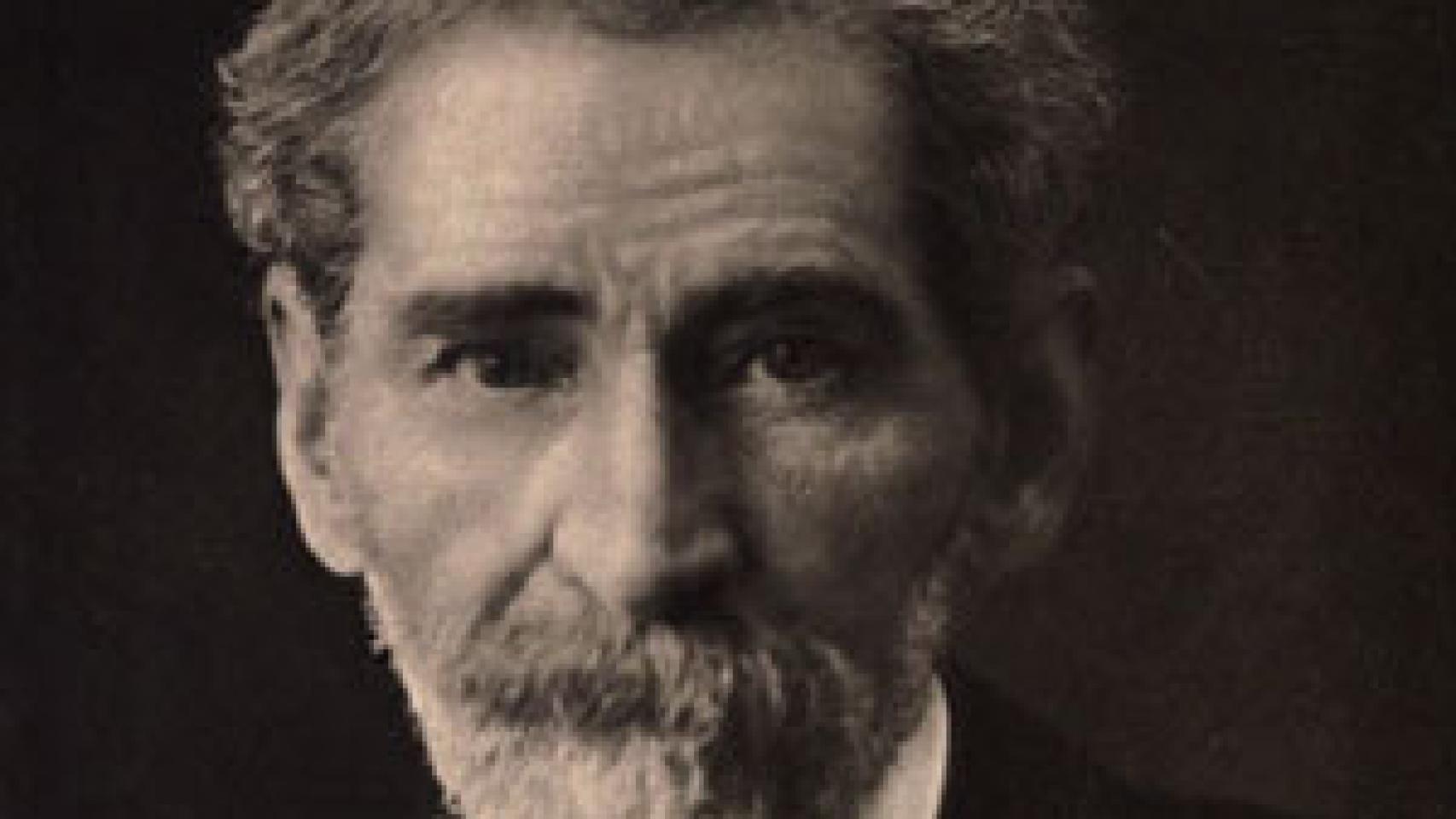William Henry Hudson (1841-1922) es casi un desconocido para el público español y es de temer que si los lectores sólo se fijan en las portadas y en las notas de solapa, siga siéndolo más tiempo porque las de este libro no pueden ser más desconcertantes, inapropiadas, cursis.
Hudson es, desde luego, un escritor desconcertante. No sorprende que provocara entusiasmo en autores tan dispares como Borges y Conrad. El libro se abre con un artículo en el que explica el título de esta recopilación al que siguen tres más que se centran en un relato costumbrista de episodios rurales, sin duda lo más flojo de la recopilación. Cuando trata de hacer costumbrismo Hudson se revela como una especie de Chesterton sin gracia, o de Stevenson sin misterio. Todo cambia por completo en la primera descripción que Hudson hace de la Pampa en su recuerdo titulado "Las dos casas blancas". Todo lo que en los primeros textos tenía de interesante, pero inanimado, se sobrecarga de gracia y energía. El chispazo genial de Hudson como escritor probablemente le viene de su propia excentricidad biográfica. Nacido en Argentina pero afincado en Inglaterra, ornitólogo, Hudson es, por encima de todo, un observador excéntrico y como a tal no le faltan las apreciaciones curiosas: "he comprobado que, cada cinco años, uno se topa con un rostro que no deja de impresionarle, cuya vívida impresión no menguará en mucho tiempo". Quien esto suscribe ha de admitir que, al menos en su propia vida, la profecía de Hudson de los cinco años funciona.
La segunda parte del libro es la más inquietante y misteriosa de todas y tal vez la que da en cierto modo la medida de lo que ha llegado a enfermar nuestra sociedad desde los tiempos de Hudson. Se abre con el capítulo "Niñas que he conocido", en el que, al igual que Lewis Carroll en algunos prólogos de sus obras de Alicia, describe con la atención y la precisión del más atento de los amantes, por qué adora a las niñas de entre cinco y siete años. Los textos de Hudson sobre sus amigas infantiles no son ni ingenuos ni malévolos, y aunque no cabe duda de que el lector contemporáneo los leerá con un poco de las dos cosas, basta dejarse arrastrar por su propia magia durante quince o veinte páginas para comprender lo mucho que ha perdido esta sociedad, en cuanto a la naturalidad de profesar físicamente amor a un niño se refiere.
William H. Hudson describe a sus amigas con nombres, apellidos y detalladas características físicas, consciente de que su amor es tan físico como espiritual y tan inocente como perverso. Desiste (es curioso, al igual que hizo Carroll) de tratar de explicar ciertas cosas a quienes no entiendan la soberanía del niño y escribe un texto tan maravillosamente libre que, si hubiese escrito hoy, probablemente le hubiera valido una denuncia ante el defensor del pueblo.