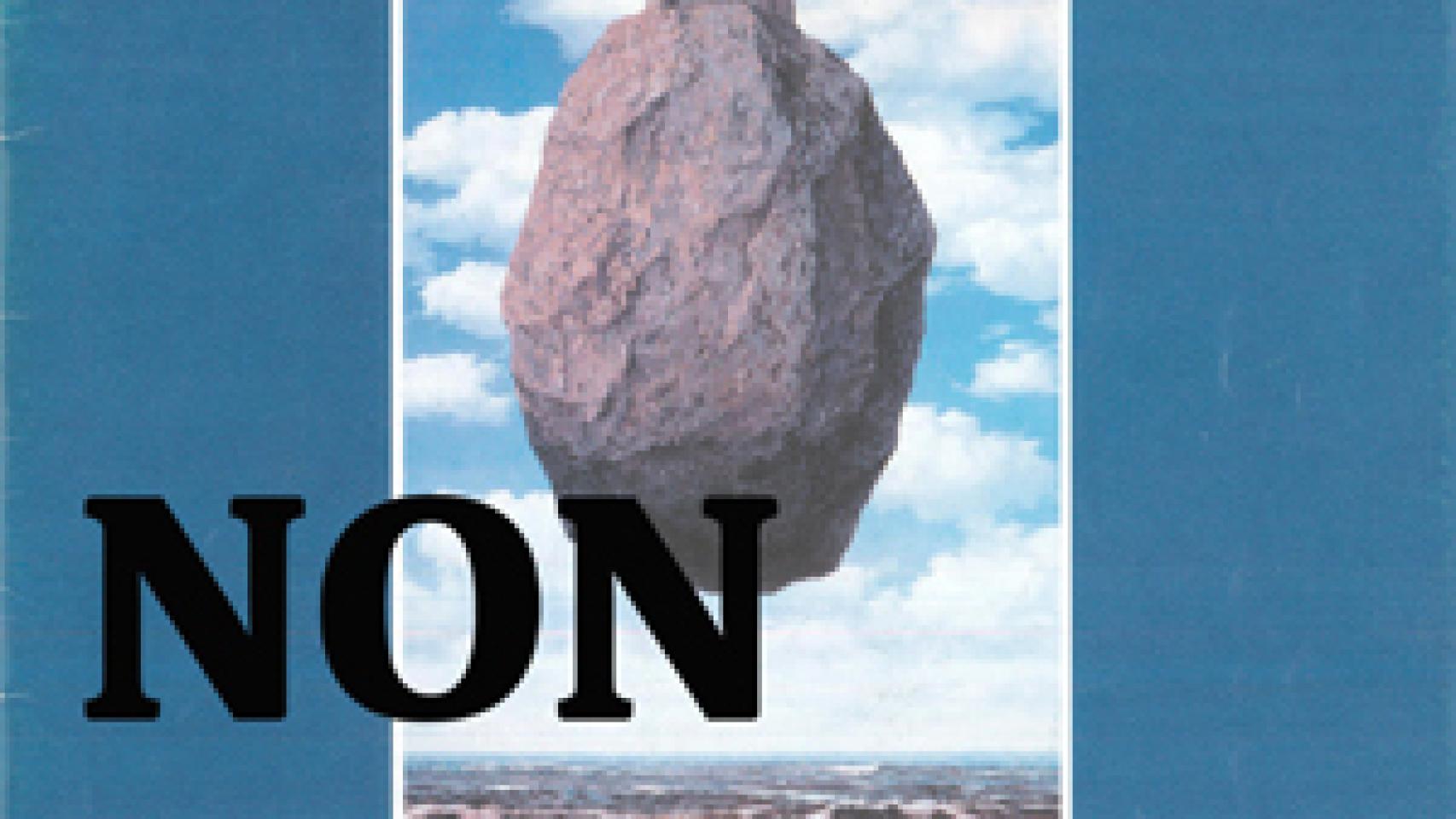No lo recuerdo con exactitud, pero debía de ser abril de 2010 cuando me invitaron a la Universidad de Cornell a participar en un ciclo de conferencias sobre nuevas narrativas. Como es sabido, en esa universidad, entre los años 1948 y 1959, dio clase de literatura Nabokov -de literatura y de muchas más cosas, pues la docencia del buen maestro no se termina en el aula-. Por supuesto que yo hubiera hecho de todos modos el viaje a ese campus, situado muy al norte del Estado de Nueva York, en la ciudad de Ithaca, pero que Nabokov hubiera escrito allí algunas de sus grandes páginas era un incentivo. Una vez llegado e instalado, el ciclo de conferencias estaba desarrollándose según los vientos previstos hasta que el tercer día, alguien de la organización, nos dijo si queríamos ir a ver el despacho de Nabokov: “Lo conservamos tal como él lo dejó, sus libros, su máquina de escribir, su cenicero, sus mariposas disecadas, todo en su antigua posición”.
Tras forcejear un buen rato con la cerradura, la organizadora abrió la puerta con una llave de color cobre; era la original, de 1948, dijo, y avanzó y ocho mitómanos avanzamos tras ella. Comenzó a señalar toda clase de áreas del despacho: la mesa de roble, en sus bordes pintarrajeada, las torres de libros, óleos de escenas de campo sin figuras humanas que dieran una escala a lo representado, un bote lleno de estilográficas, todas de color negro, el respaldo de la silla, de cuero y decolorado por la espalda del maestro, y un etcétera que no recuerdo, hasta me abstraje y, adicto como soy a las periferias de las cosas, pensé: “¿Y qué veía Nabokov desde la ventana?”. Avancé entonces hasta el cristal, separé unos centímetros la cortina, lo justo para que la luz natural no atrajera la atención del grupo. Observé los jardines y senderos del campus, calculadamente descuidados, y los diferentes edificios que lo conforman, pero en especial una ventana de la fachada ubicada justo enfrente.
"Me pregunté si Nabokov habría divisado alguna vez la cabeza de Bethe, asomado a la ventana también en una pausa"
Días atrás, paseando con una profesora de literatura por uno de los caminos del campus, ella se había detenido para decir: “Como sé que eres físico, esto te gustará. ¿Ves esa ventana del cuatro piso? -señaló con el dedo-. Es la del despacho de Hans Bethe, fue profesor aquí desde 1935 hasta su muerte en 2005”. Dirigí la vista hacia la ventana, una mezcla de emoción e inexplicable nostalgia me atravesó. Hans Bethe, exiliado en Estados Unidos por causa del nazismo, fue uno de los más brillan00tes físicos del siglo XX; sus contribuciones al área nuclear y de partículas, así como al estudio de los mecanismos de combustión de las estrellas, le condujeron a obtener el Nobel en 1967.
Fue esa ventana del despacho de Bethe la que, días más tarde, y separadas por apenas cincuenta metros de césped, senderos y pequeños árboles, divisé desde la ventana del despacho de Nabokov; a mi espalda, la organizadora continuaba desgranando detalles del escritor; creo que estaba ya en la fase de las coloridas mariposas. Pensé entonces cuántas veces Nabokov, en un descanso de trabajo, se habría levantado de su escritorio, habría separado la cortina y habría visto aquella ventana de enfrente sin saber que allí dentro otro cerebro también estaba en ascuas, y me pregunté si habría divisado alguna vez la cabeza de Bethe, asomado a la ventana también en una pausa, y si entonces los dos desconocidos habrían cruzado sus miradas, o si incluso habrían coincidido en el comedor de profesores, uno frente al otro, en silencio, masticando ante sendos platos de huevos con salchichas, devorando el mismísimo presente sin saber que el otro también está en ese momento cambiando -necesariamente, sin remedio- el mundo.