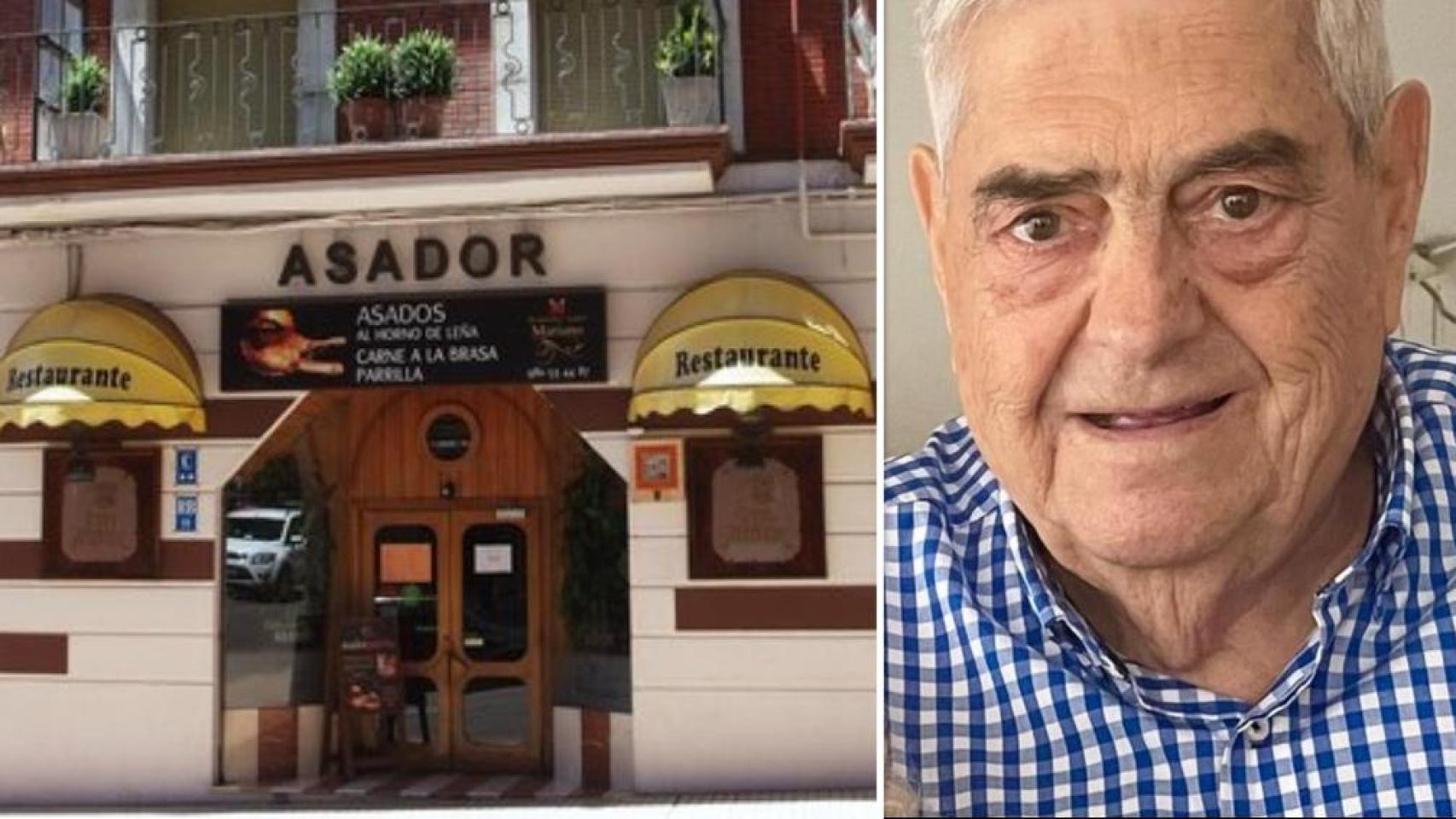Catedral de Zamora
La leyenda de la cabeza de la Catedral de Zamora: un ladronzuelo enamorado
Una vez a oscuras y en silencio, salió de su escondite y fue hacia el lugar de las arcas dispuesto a reventar las cerraduras, a sacar el tesoro de allí y a casarse con Inés
“No has podido salir de la marea
de esta ventana milagrosa y cierta
que te ahoga y te ahorca.
La erosión de la piedra
eres tú,
solo y ocre en el ábside.”
Claudio Rodríguez
El día que don Alfonso Enríquez, que después sería rey de Portugal, fue armado caballero en Zamora, su primo, el rey Alfonso VII de León estaba presente. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia del Salvador, un templo pequeño y con poco aforo que provocó que muchos de los vecinos tuvieran que vivirlo desde afuera. Esta situación hizo pensar al monarca, quién resolvió que Zamora era bien merecedora de un templo mayor, de una catedral. Así pues, en 1135, y ya como emperador, hizo derribar la vieja iglesia y comenzar a levantar la gran seo zamorana. Su hijo Fernando II sería quién continuara las obras al fallecer su padre, que ya duraban cerca de cuarenta años en el momento en que nos situamos.
Era el año 1173, cuando ya se veían los gallones de la cúpula, pero aún había andamiaje en los tejados. Mientras tanto, con las fachadas terminadas, se estaba trabajando en los claustros y los cimientos de la torre principal. Digamos que fue en esos días cuando, como de costumbre Inés Mansilla daba un paseo con su aya por los verdes alrededores zamoranos. En un momento dado de la caminata, tres mozos a caballo aparecieron ante ellas. El más gallardo, a los ojos de Inés, descabalgó y se presentó educadamente como Diego de Alvarado, pidiendo permiso a la joven para una nueva cita. Y ésta se la concedió, dejando tontamente enamorado a Diego en ese instante.
El joven jinete llevaba una descontrolada vida de travesuras y pillerías, ya que su madre murió joven, por culpa de su padre, un hombre mujeriego, jugador y endeudado que terminó por vender los bienes familiares. Diego, por tanto, solo tenía un techo solariego y un caballo, y sobrevivía de donaciones y convites de amigos, ya que no era él de usar mucho las manos para trabajar… Siempre tuvo el anhelo de que, descollando en alguna próxima campeada contra el moro, llegara su momento de alcanzar el favor real. Mientras tanto todo lo que conseguía lo gastaba en vino y diversión.
Diego e Inés consiguieron verse varias veces más, hasta que don Pedro Mansilla, padre de la enamorada, envió a un lacayo a investigar a la muchacha y a su niñera para saber el porqué de tanta salida… Al volver el corresponsal con la información conseguida y contársela a don Pedro, éste mandó llamar a su hija, y le narró las desventajas del zagal, explicándole que, estando el zagal en la ruina, si se estaba fijando en ella era solo para ganarse la dote y con certeza perderla al día siguiente en algún juego. Y antes de que Inés arrancara un largo y desconsolado llanto de varios días, don Pedro le prohibió volver a verlo.
Diego, que no sabía nada de ella en varios días, se extrañó mucho y decidió esperarla el domingo a la salida de misa y acercarse a ella en un descuido. Y así fue, la joven se alegró de verlo, pero lo informó de la prohibición de su padre. Diego, herido en su orgullo, juró que ganaría tanto oro para ella que don Pedro cambiaría de opinión. Inés volvió a casa loca de alegría al oír esas palabras de su galán.
Pero ¿cómo lo haría? Fácil. A los pocos días, él y sus amigos fueron llamados para custodiar uno de los cargamentos reales que enviaban el rey Fernando II y su hermana doña Sancha a la catedral y que iba repleto de oro y joyas para costear el final de las obras. Rápidamente contactó a dos maleantes con los que coincidía de juerga a menudo y les explicó el plan. Ellos tendrían que aguardar fuera de la catedral con el carromato bien arrimado a la ventana inacabada de la puerta sur, la del Obispo. Al día siguiente, hacia al final de la tarde, Diego entró en la Catedral junto al cargamento y ya no salió. Una vez a oscuras y en silencio, salió de su escondite y fue hacia el lugar de las arcas dispuesto a reventar las cerraduras, a sacar el tesoro de allí y a casarse con Inés.
Cargando toda esta riqueza como podía, se la fue pasando a sus cómplices por la ventana en varios viajes, pero en el último, cuando él intentó salir, el vano de piedra se estrechó inexplicablemente entorno a su pescuezo… Gritó y gritó, pero eso no sirvió más que para alarmar a algunos guardias del vecino castillo que detuvieron a los coautores del robo y recuperaron el oro. Por Diego ya no pudieron hacer nada, murió asfixiado. Y a los pocos días los secuaces fueron ahorcados.
Al amanecer, la noticia ya era conocida en toda Zamora, y la joven Inés, recelosa, se apresuró hasta la catedral para ver por última vez a su amado, cuyo medio cuerpo, ya no tan apuesto, asomaba desencajado por la ventana. Unos dicen que el Obispo fue quien ordenó que la cabeza permaneciera allí como enseñanza y aviso, y que, con el paso del tiempo, se fue endureciendo y se petrificó, convirtiéndose en parte de la fachada. A Inés, culpabilizándose en su fuero interno de dicha muerte, no le quedó otra que ingresar en un convento cercano para siempre.
Y podemos tener fe en esta versión de los enamorados, o, por el contrario, creer en aquella que asigna la cabeza de piedra a un caballero árabe. Según ésta, en el verano de 901, el príncipe Ahmed-Ya-Ben-Moaviah (Alkamán) asedió Zamora aprovechando que el rey Alfonso III había salido. Pero al enterarse el rey, regresó para defender la ciudad durante cuatro largos días. Con la victoria cristiana, se decidió colgar las cabezas de los musulmanes en las murallas, quedando la del príncipe Alkamán en tan representativo lugar. Y de ahí que llamemos a ese día, el “Día de Zamora” o la “Jornada del Foso”.