Es muy común, casi un tópico en España, particularmente entre los políticos, la idea de que la soberanía nacional, desbordada por la globalización, está agotada. Expresiones como "cesión de soberanía", como mecanismo de acción diplomática, han servido para analizar la incorporación de los Estados a diferentes tratados que en el caso de España la atarían como nación soberana de pies y manos sin margen de maniobra para operar libremente. Para operar soberanamente.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el discurso sobre el estado de la Unión.
La integración en la OTAN limita nuestra capacidad operativa militar, relativa al poder federativo, dejando en manos de Washington prácticamente cualquier decisión que se pudiera tomar en este sentido.
La integración en el tratado de la UE limita la capacidad soberana desde el punto de vista comercial, monetario y financiero, dejando que las decisiones sean tomadas en Bruselas o Fráncfort, de nuevo quedando la soberanía convertida en una quimera. En una cáscara vacía de atributos políticos.
Funciones que antes de la era global eran características del poder político, como la acuñación de moneda o la firma de tratados de paz o de declaraciones de guerra, han pasado a depender de organismos internacionales que la tecnocracia global (o globalista) termina por resolver al margen de la acción de los Estados.
España, como otros Estados, es un país intervenido, por utilizar la terminología de Joan Garcés, y ya no soberano.
Este diagnóstico viene además acompañado muchas veces de una valoración positiva, incluso óptima, a propósito de esta nueva situación global, viendo esa cesión como una necesidad geopolítica, en aras de la paz mundial, impuesta tras los excesos producidos por la acción de los Estados que condujo a la Segunda Guerra Mundial.
El multilateralismo de los tratados ata las pretensiones unilateralistas de los Estados de tal manera que tanto los mercados, como las minorías étnicas o "nacionales", como los propios individuos y su régimen de derechos y libertades, no se ven tan asfixiados por esa función soberana de tendencia totalitaria (el "camino de la servidumbre") de los Estados.
Según esta visión, la soberanía, por lo menos en cuanto nacional (con todo lo que tiene de cerrojazo ideológico nacionalista), se ha convertido en un mito, tras la escombrera a la que ese mito condujo en el siglo XX con las dos guerras mundiales.
Pues bien.
Por mi parte, creo que lo que es una ilusión quimérica no es la soberanía de los Estados, que opera con más vigor que nunca, sino que lo quimérico está más bien en ese pretendido desbordamiento global de la soberanía.
Al contrario. Lo que esconde en realidad esa pretensión es la acción hegemónica de unas soberanías sobre otras. Lo que esconde el globalismo, bajo el supuesto de que la soberanía está agotada, es que determinada soberanía (la dominante, el hegemón) marque (y así lo hace) las reglas de las relaciones internacionales.
El globalismo es una ideología, no una realidad, que busca naturalizar (dicho en términos marxistas) la imposición hegemónica de unos Estados sobre otros, de tal manera que ese orden hegemónico parezca el orden natural. Lo que no significa, ni mucho menos, el fin de la soberanía como núcleo del ordenamiento geopolítico internacional, de la misma manera que la ampliación del radio de una circunferencia no significa la extinción de su centro.
La globalización en ningún caso suspende la soberanía como atributo fundamental del poder político, sino que tinta ideológicamente la acción soberana de determinado Estado, como si realmente se tratara de una acción global, para imponer su hegemonía sobre otros Estados. Las nuevas tecnologías (internet, móviles, etcétera) ofrecen mecanismos que consolidan esa apariencia de una acción global. Pero es una apariencia falaz.
El globalismo no termina con el poder soberano, sino que lo consagra en su formato hegemónico, imperialista.
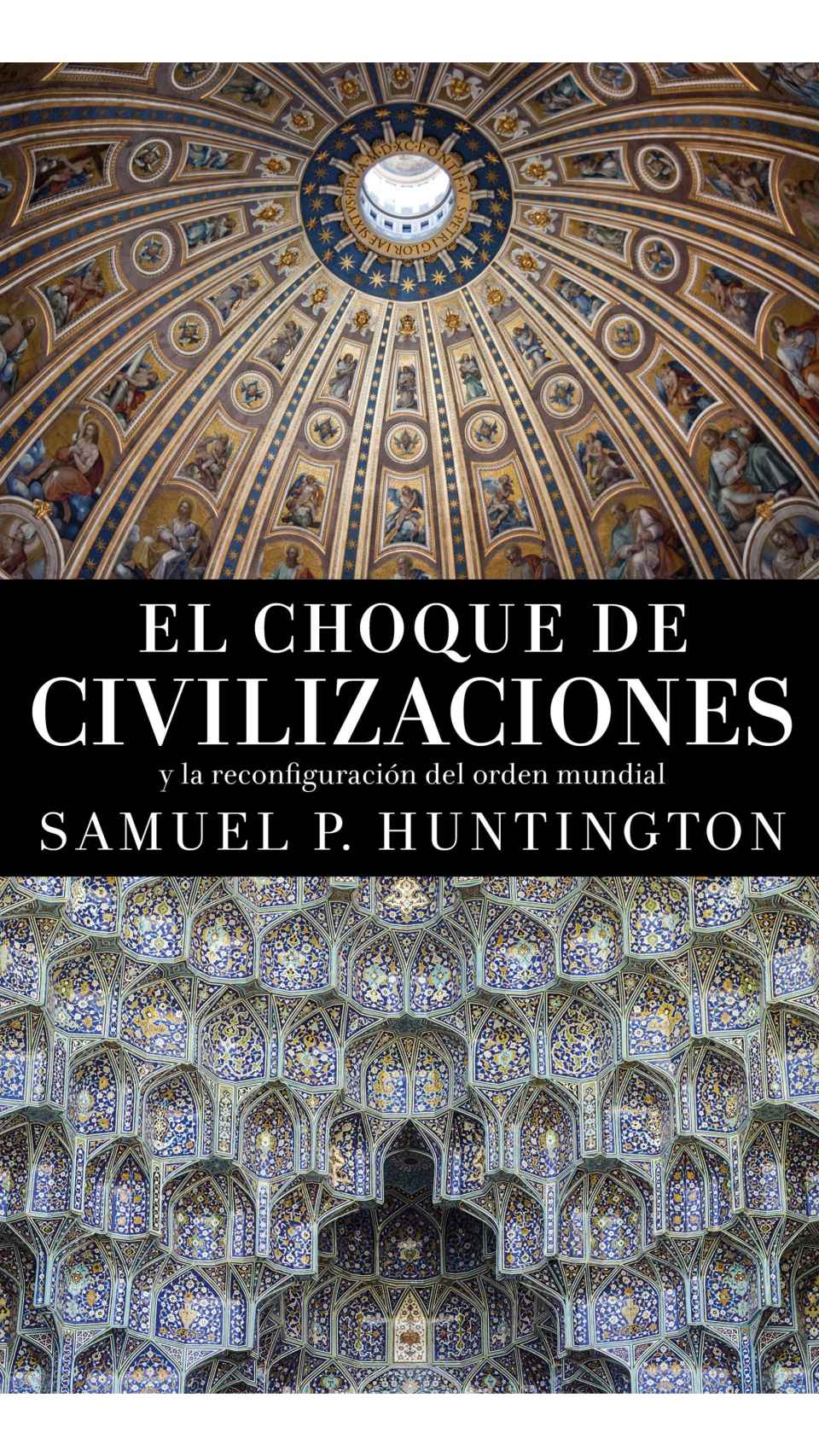
El choque de civilizaciones, de Samuel P. Huntington.
Cuando Huntington, en El choque de civilizaciones, hablaba de la necesidad de un mapa conceptual para reordenar el panorama geopolítico tras la caída del bloque soviético no dejaba de reconocer que el paradigma estatista (como él lo llama, siguiendo a Kuhn), que contempla a los Estados (realpolitik) como los principales actores de las relaciones internacionales es el que plantea "una imagen y una guía más realista de la política global". Introduciendo, eso sí, la variable "civilización" para entender el agrupamiento o la constelación de Estados en su acción conjunta internacional. Pero siempre sobre la base de la acción de esos Estados.
Subraya Huntington: "Estas son y seguirán siendo las entidades dominantes en los asuntos mundiales, mantienen ejércitos, dirigen la diplomacia, negocian tratados, hacen guerras, controlan las organizaciones internacionales, influyen y, en una medida considerable, configuran la producción y el comercio".
La soberanía no es ningún mito. Sí lo es, sin embargo, la globalización. En concreto es un mito estatista cuando este, el Estado, trata de desbordar sus límites para configurarse como imperio. La globalización, a pesar de los entusiastas del fin de la historia, no representa ningún fenómeno nuevo. Podríamos hablar de lo mismo, sólo que en términos más clásicos, en referencia al viejo imperialismo.
Un imperialismo, el estadounidense, que ha operado en España en solidaridad con el separatismo de tal manera que ambos, globalismo y separatismo, como fuerzas ideológicas aparentemente contrarias, pugnan, sin embargo, por liquidar a un rival común. Globalismo y separatismo buscan menguar, aminorar y debilitar hasta su extinción la soberanía nacional española.
Y todo sin que haya una estrategia general adecuada para su defensa.


