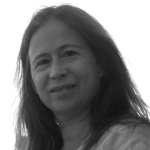¿Quién iba a decir que en menos de 30 segundos podrían coincidir en una terraza de Valencia lo mejor de Carnegie, Cialdini, Aristóteles y el espíritu pícaro del Lazarillo de Tormes? Pues pasó.
Estaba almorzando con mi pareja, Raquel, en una terraza céntrica de Valencia cuando se nos acercó una mujer gitana de unos cincuenta años, sonriendo y con una rama de romero en la mano. La del romero me la conozco, pero lo que pasó después no lo vi venir.
Nos miró y, con una sonrisa, le dijo a Raquel: «Ay, nena, mira qué moño llevas, pareces una gitana». Estrategia de manual: empatizar y halagar antes de pedir un favor. Lo de “hermanarse” es un clásico para negociar o persuadir. En lugar de colocar a la otra persona como rival, la metes en tu equipo. Y si a eso le sumas un halago razonable, bingo. No tiene ni que ser verdad, que el ego ya se encarga de hacerlo encajar. Nos mola sentirnos especiales.
Hasta aquí, mis dieses en oratoria. Pero había un pequeño fallo: ni Raquel es (ni parece) gitana ni llevaba un moño, sólo el pelo recogido. Estrategia 1, kairós 0.
Acto seguido, la petición: «Una ayudita», con la palma extendida. Educado, claro y directo.
«Lo siento, gracias», respondí. Y aquí podía haber acabado la historia, pero no.
Cambio de táctica. Como el halago no coló, pasó a Cialdini: «Anda, que te leo la suerte». Principio de reciprocidad en acción. Si alguien hace algo por ti, te sientes en deuda. Como cuando un amigo te invita a un café y te ves moralmente obligado a pagar el siguiente. Funciona tan bien que lo ves en cosas como muestras gratuitas, webinars y libros con «el primer capítulo gratis».
A pesar de la curiosidad que me despertó, la respuesta se mantuvo: «Lo siento, gracias». Y tampoco se rindió. Aún le quedaban cartas por jugar.
En ese momento, yo ya estaba archivando mentalmente todo esto para mis clases de persuasión. Pero no me dio tiempo ni a estructurar la idea cuando, de repente, tercer intento: «Vivo en la calle, una ayudita».
Antes vimos el kairós, pues aquí estaba el pathos en pleno esplendor. Como si de un ejercicio práctico de las Refutaciones sofísticas, o de la Retórica de Aristóteles se tratase, ahí estaba la señora, ejecutando de manera impecable la falacia ad misericordiam. Fantasía retórica en estado puro. Aristóteles estaría aplaudiendo desde su tumba. Si alguna vez has oído un «Hazlo por mí, porque (inserte aquí frase lacrimógena)», ya sabes de qué hablo. Y lo peor es que suele funcionar.
Raquel negaba con la cabeza y, por tercera vez, solté el consabido: «Lo siento, gracias».
Y aquí podía haber acabado la historia, pero no. Última jugada.
Cambio de expresión, mirada sombría y sentencia final: «Ojalá te dé un infarto y te mueras, las maldiciones gitanas no son para tomárselas a broma».
Pum.
Ahí me quedé, con cara de «no puede ser», mirando a Raquel.
Ella me miró. Yo la miré.
Dos segundos de silencio.
Y estallamos en risas.
Me sentía agradecido por la clase magistral de retórica aplicada que acababa de presenciar, pero a la vez tenía muchas preguntas. ¿Por qué acababa con la maldición y no la usaba antes? Algo del tipo: «O me das pasta o te da un infarto». ¿Había aprendido estas técnicas por ensayo y error? ¿Cuál le funcionaba mejor? ¿Ese orden era premeditado? ¿Cómo comprobaba la eficacia de la maldición?
Y en medio de tantas dudas me di cuenta de un detalle: la maldición decía qué me pasaría, pero no cuándo.
Ahora vivo con miedo. Y con intriga.
¿Funcionó? Y si me da un infarto, ¿cómo podré saber que fue por la maldición?
Por ahora sigo aquí, así que confiemos en que todo esto no haya sido más que un ejemplo fascinante de retórica en acción.