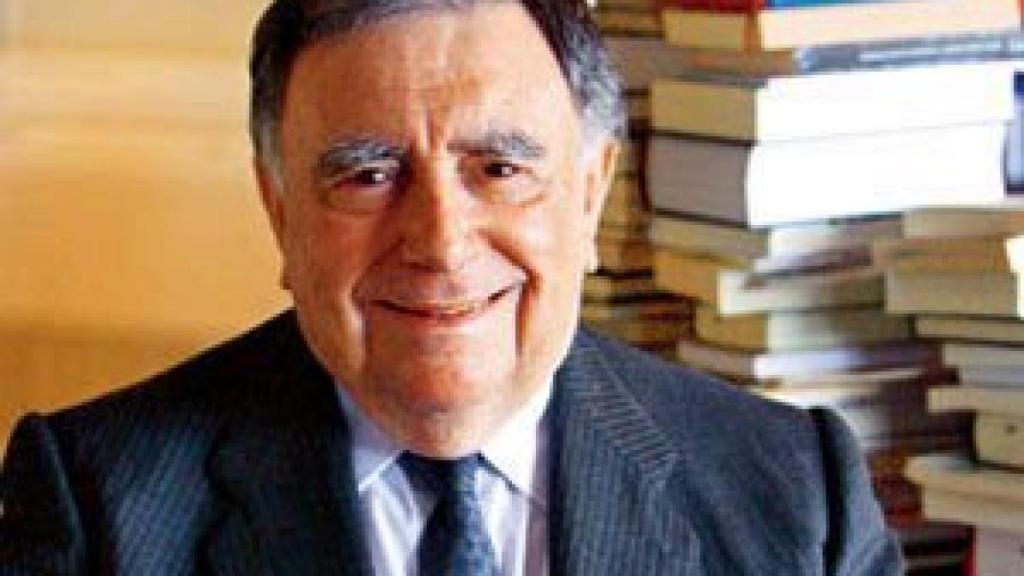
Image: Sangra el hijo de Dios vivo
Y la cantinela de siempre. La Semana Santa se ha paganizado. La gente se va de vacaciones y no piensa más que en divertirse. España está descristianizada… Pues no. Es verdad que los españoles disponen hoy de dinero para disfrutar del descanso, de las vacaciones y de los viajes en Semana Santa. Pero los templos están abarrotados, los oficios religiosos repletos, las procesiones discurren por todos los pueblos y ciudades de España. El sentimiento religioso se desborda y los pasos de Semana Santa se ven acompañados por multitudes. Negar esto es negar la evidencia. Incluso los no creyentes serios, reconocen la realidad incuestionable de las manifestaciones de Semana Santa que reflejan el fondo de un pueblo ajeno a propagandas, hostilidades, mentiras y difamaciones.
Estos días me traen siempre al recuerdo el Huerto de Getsemaní, donde quedan ocho olivos. Uno está muerto y es de tiempos de Cristo; los otros siete son retoños milenarios de los que contemplaron la agonía redentora. Sus hermosas cortezas surcadas de arrugas tienen algo de frentes hechas para la meditación y el pensamiento. Tierra Santa se abre a todos los paisajes: el Tiberiades para los poetas; el Calvario para los místicos; Getsemaní para los intelectuales; el desierto para los ascetas; el Jordán, con sus aguas pardas y humildes, para todos. Entre los olivos de Getsemaní apenas hay un poco de tierra quieta para que las flores nazcan; de tierra seca para herir la sandalia del peregrino. Allí habló el Hijo del Hombre, y fueron sus palabras las más bellas del Evangelio: “Triste está mi alma hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.”
En el Calvario sufrió Cristo la agonía física del cuerpo. En Getsemaní, la agonía de la inteligencia. La piedra que recibió el frío sudor de sangre del Verbo es blanca y bella como si supiera que sangra todavía el Hijo de Dios vivo. Decía Kazantzakis que Cristo ha sido otra vez crucificado. Semíramis ya no reina en el mundo. Convertida en dulce paloma, voló para siempre a los cielos. Y sobre el orden de Melquisedec pesa la amenaza de la destrucción total.
De toda la pasión de Cristo, el pasaje más moderno, el que tiene más fuerza actual es, a mi manera de ver, el del huerto de Getsemaní. Una buena parte de la más interesante literatura del siglo XX, de la más profunda filosofía de hoy, está planteada sobre los problemas y las dudas de la angustia intelectual de Cristo hombre, ante la muerte. La pregunta atormentada que se hacía siempre Unamuno era ésta: “¿Por qué vivimos?” Y Simone Weil, “la mujer devorada por su propia inteligencia”, llegó a escribir que “el gran crimen de Dios contra nosotros consiste en habernos creado, en que existamos”. Esa expiación redentora de Cristo para devolver al hombre ingrato a su Creador apenas ha sido comprendida por nuestra época. La muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, y registrada por Sartre con frialdad de acta notarial, nos ha metido en un callejón sin salida. Por ahí no se puede resolver la angustia de vivir y todo quedará en la triste conclusión del autor de La Náusea, de que el ser es un ser para la nada, es un ser para la muerte. De que el ser está de más en el mundo. Matar a Dios para resaltar la importancia del hombre es un absurdo porque el único humanismo que eleva nuestra dignidad es el fundado sobre el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió para redimir al género humano.
La vuelta a Dios como solución del más allá, porque el nihilismo no convence a la larga a nadie, abrirá nuevos canales que den salida a las energías reprimidas de tantos intelectuales. Aunque algunos empiecen por rasgarse las vestiduras. Porque está escrito: “Yo heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas”. Hay que salir del Huerto de los Olivos y recibir la caricia del traidor camino del Calvario. Eso se comprende muy bien en Getsemaní, durante la meditación, en una tarde machadiana, casi con placidez del alma. Al anochecer, el sol resbala sobre Jerusalén y las piedras de la ciudad parecen bronces viejos. La luz se hace entonces tímida sobre el huerto de Getsemaní, como si no se atreviera a besar el verde olivo dorado.
