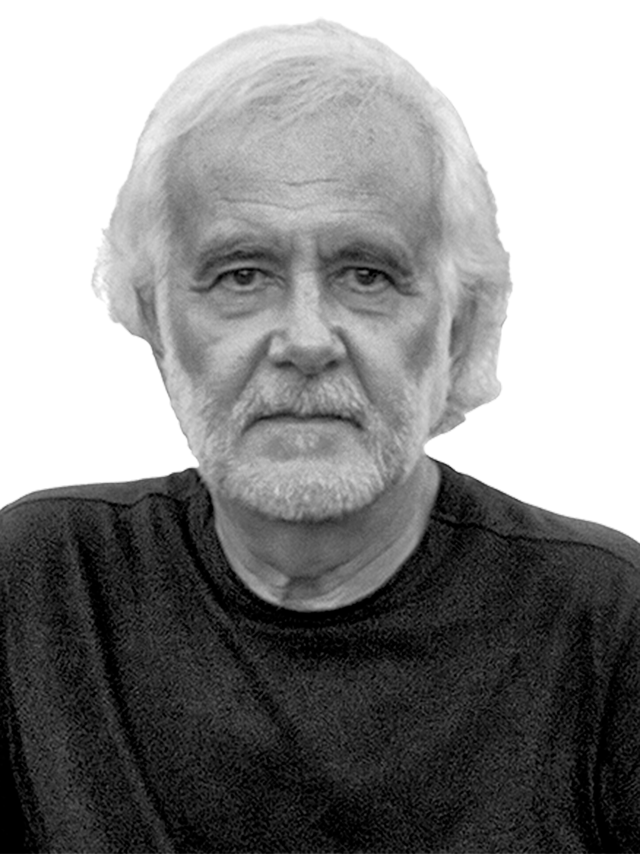Es un aprendizaje que requiere humildad, que pide dejar a un lado las convicciones, la afirmación continua. La física cuántica propone este esfuerzo, que se ve compensado con la liberación de los tantos dogmas y sentencias que pesan sobre nosotros, tan dados a la aseveración. Aferrados al determinismo, a nuestra mente le supone un denodado esfuerzo zafarse del mecanicismo de los últimos siglos, que ha influido en que el pensamiento devenga asimismo mecánico, como ha escrito Yuk Hui.
Esto, sin duda, incide en la repetición sostenida de un proceder, en los errores que no alcanzamos a erradicar precisamente por este automatismo que nuestra cultura ha diseñado. El propio Hui refiere que la Inteligencia Artificial no es más que una mecánica que reglamenta la acción humana.
Pensando en estas cosas, que son las que a uno le vienen a la cabeza cuando contempla el cúmulo de discordias que nos rodean, he recordado un libro de François Jullien que leí hace ya algunos años, titulado Las transformaciones silenciosas. Este sinólogo se pregunta por lo indeterminado, por aquello que no lo es del todo, por el espacio que se abre a lo incierto, que no busca producir ni encontrar ese peligroso concepto de lo “verdadero”, heredado de los griegos.
Cree que nuestra idea del Ser señala hacia algo rígido e inconmovible, fuera de todo matiz, que “procede siempre de un poder de aislar”, de ahí que observe la transición que se produce entre las cosas, entre los acontecimientos, ve en ella un escollo para nuestra manera de pensar, dispuesta siempre a lo asertivo. Porque el proceso de transición implica un deshacer, un dejar, un fluir, un estado intermedio.
A este pensador le ha llamado la atención que en el platónico Fedón se describa a los contrarios como excluyentes, y que, por tanto, la nieve –el ejemplo es de Platón– no pueda existir con el calor. Pero ¿qué es la nieve mientras se deshace? Esto me ha recordado aquella poética cuestión de Shakespeare, cuando se cuestiona adónde va lo blanco cuando la nieve se funde.
Las tradiciones de las que venimos apuntan a unos conceptos muy estancos, pese a tratar de cuestiones tan indefinibles como el Ser
¿Adónde va? A un lugar que está en nosotros, que es nosotros también: puro devenir, suceder sin más significado que el de transitar la existencia. El haber abandonado esta dimensión, el haber cedido este estado liberado de la idea de lo que únicamente es, de lo que consideramos útil –a saber qué es lo útil, después de todo–, sometidos a lo que tan solo cuenta con una finalidad, hace que procedamos como una máquina programada para la producción, como decíamos al principio.
Un admirable libro de Ana Agud, Los poemas del ser y el no ser, permite frecuentar unas ideas que muestran el apego a lo absoluto, porque las tradiciones de las que venimos apuntan, en general, a unos conceptos muy estancos, pese a tratar de cuestiones tan indefinibles –o indefinidas– como el Ser.
Nunca he dejado de pensar en una reflexión que me propuso el Tao Te Ching cuando yo no había llegado aún a la veintena: que sin el vacío que hay entre los radios de la rueda de un carro, ésta no sería posible.
Pensándolo bien, si en nosotros estuviera la voluntad de desterrar creencias y modos de hacer a los que estamos aferrados, y que son erróneos por defecto (histórico), acaso podríamos hacer de la civilización occidental algo más ecuánime y abierto, no tan amparado en la aserción, una palabra de raíz indoeuropea que remite a aquello que está encadenado, ensartado en un hilo.
Así se suceden las ideas, conminadas a seguir un trazo, sin la esperanza de deslindarse y abrir ventanas para que entre el aire fresco que tanto necesita Occidente y eso que ya no sabemos si seguir llamando Europa.