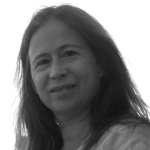¿Alguna vez te has detenido a considerar que, dentro de una década, tu médico podría no ser humano, sino un algoritmo? Sin bata, sin fonendo, sin cara. Datos, sólo datos.
Para algunos, esta idea resulta absurda o incluso ofensiva: “¿Un médico sin rostro ni empatía? ¡Inconcebible!”. Otros, quizá hartos de experiencias frías y burocráticas con ciertos profesionales sanitarios, podrían pensar que no sería tan mala idea. Sea cual sea tu reacción, acabas de asomarte, consciente o no, a lo que se conoce como la ventana de Overton.
La ventana de Overton y el cambio en lo posible
El politólogo Joseph P. Overton propuso que las ideas públicas se mueven dentro de un marco de aceptabilidad que evoluciona con el tiempo. Este rango, conocido como "ventana de Overton", abarca desde lo impensable hasta lo políticamente inevitable, pasando por lo radical, aceptable, sensato, popular y finalmente normalizado.
Las estrategias para desplazar esta ventana incluyen tácticas tan sutiles como eficaces: presentar las ideas de forma suavizada, vincularlas a otras ya aceptadas, introducir cambios graduales o destacar sus beneficios para casos extremos. En el ámbito sanitario, lo que antes era tabú o ilegal, hoy es política pública: el aborto, la eutanasia, la legalización terapéutica del cannabis, la edición genética o el auge de la enfermería especializada.
En paralelo, otras ideas aún en debate van siguiendo un camino similar: el copago extendido (más allá de farmacia), el cuestionamiento de la cobertura universal para determinados grupos sociales (principalmente inmigrantes ilegales), los seguros de salud obligatorios (como en el caso del de automóvil y su cobertura de accidentes) o los impuestos sanitarios ligados a hábitos nocivos, como el tabaco o el azúcar. La ciencia impulsa estos debates, pero es la opinión pública quien termina inclinando la balanza.
De médicos humanos a algoritmos predictivos
Regresemos al provocador escenario de un “médico algorítmico”. La escasez de profesionales sanitarios —acentuada en zonas rurales, especialidades menos atractivas o durante crisis como la pandemia— y las crecientes listas de espera están generando un terreno fértil para explorar la automatización asistencial.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra salud a una IA? Lejos de la ciencia ficción, este proceso ya ha comenzado. Muchos confiamos voluntariamente en aplicaciones de salud instaladas en nuestros teléfonos inteligentes. Se trata de una “medicina algorítmica” que empieza siendo soporte y que, sin darnos cuenta, puede terminar asumiendo funciones diagnósticas o incluso decisorias.
Un ejemplo paradigmático es el del NHS británico, que ha desarrollado un sistema de IA generativa denominado Foresight. Este modelo utiliza aprendizaje predictivo para anticipar eventos clínicos relevantes, como hospitalizaciones, infartos o diagnósticos probables. Entrenado con datos anónimos de más de 800.000 pacientes y reforzado con bases de datos de Estados Unidos, Foresight ha logrado tasas de acierto que oscilan entre el 68% y el 88%, dependiendo de la población evaluada (The Independent, 2024).
No obstante, su uso no está exento de desafíos. Al ser entrenado con prácticas médicas reales, Foresight hereda los mismos sesgos y errores que se dan en la atención clínica humana. Como señala el oncólogo Vinay Prasad, “el 40% de lo que hacemos los médicos es incorrecto” (Prasad, 2015). Si la IA aprende de prácticas deficientes, sus recomendaciones pueden perpetuar desigualdades o tratamientos de escaso valor.
Riesgos éticos y desafíos regulatorios
No se trata de rechazar el progreso. No soy un ludita, ni mi modelo de médico es el Dr. House. Pero sí creo que la velocidad con la que incorporamos inteligencia artificial en salud debe ir acompañada de una reflexión ética rigurosa y políticas públicas responsables.
Me preocupa la privacidad y el uso de datos. ¿Quién tiene derecho a procesar nuestra información clínica y con qué fines?
Me preocupa la equidad. ¿Tendrán todos los ciudadanos acceso a estas herramientas o ampliarán la brecha entre quienes pueden pagar una IA “premium” y quienes dependen de sistemas públicos limitados?
Me preocupa la esponsabilidad legal. ¿Quién responde ante un error diagnóstico de una IA? ¿El programador? ¿El centro médico? ¿El usuario?
Me preocupan los sesgos algorítmicos. La IA reproduce los sesgos de sus datos. ¿Cómo garantizamos que no discrimine por raza, sexo o nivel socioeconómico?
Me preocupa que desaprovechemos lo que debe ser una oportunidad para la humanización: ¿Qué rol dejamos al profesional humano en la toma de decisiones? ¿La empatía será un lujo o un pilar irrenunciable?
El Comité de Bioética de España ya ha advertido que, si bien la IA puede ser un aliado formidable, nunca debe sustituir la responsabilidad médica ni erosionar el principio de autonomía del paciente (Comité de Bioética, 2023).
Un futuro híbrido: profesional humano + inteligencia artificial
No se trata de elegir entre humanos o algoritmos, sino de construir modelos híbridos en los que las decisiones se tomen con la ayuda de la IA, pero con la mirada ética y clínica de profesionales capacitados. Sin olvidar la mayor capacidad de los pacientes en la toma de decisiones sobre la propia salud.
En este sentido, se abre una nueva frontera en la formación médica. No basta con que un médico sepa diagnosticar o recetar. Ahora también debe comprender los fundamentos de los modelos de IA que utiliza, saber interpretar sus resultados y decidir cuándo confiar y cuándo dudar de ellos. La alfabetización digital y la ética algorítmica se convierten en competencias troncales.
De la fascinación al juicio informado
La medicina algorítmica ya está aquí. Negarla sería ingenuo. Celebrarla sin reservas, imprudente. La única postura sensata es aquella que exige criterios, supervisión y responsabilidad. Que abrace el potencial de la tecnología sin abdicar de los valores humanos que sostienen la medicina como ciencia y como arte.
Bienvenida, entonces, la inteligencia artificial al servicio de la salud, siempre que esté entrenada con evidencia, evaluada con rigor y guiada por principios éticos. Y bienvenidos también los profesionales que sepan utilizarla como herramienta, no como sustituto.
Porque el verdadero progreso no consiste en reemplazar lo humano, sino en ampliar sus capacidades sin perder de vista lo esencial: el cuidado, la empatía, la dignidad.