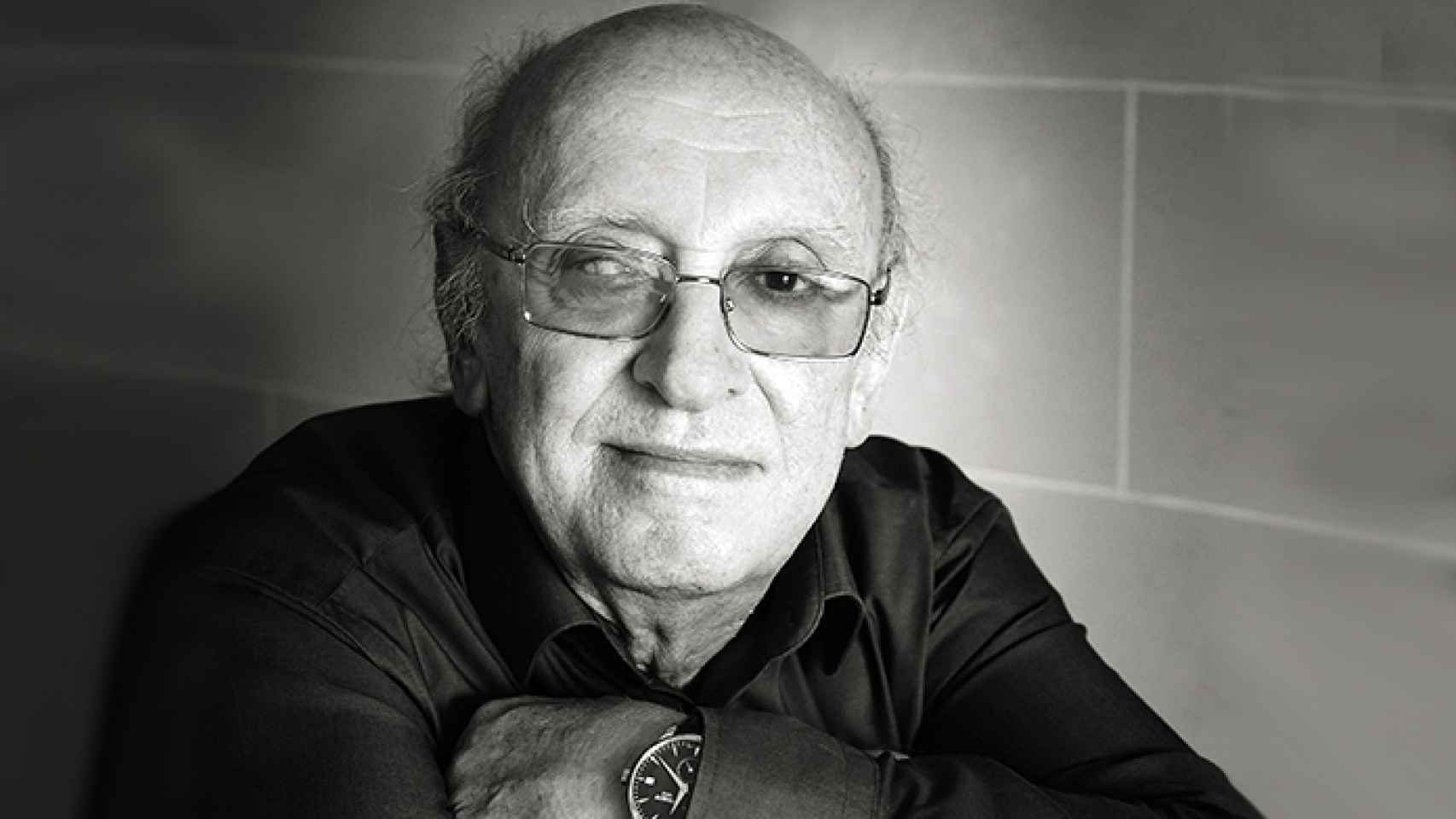No somos muchos. Calculo que, como máximo, cien personas escasas. En mis tiempos de juventud, el partido nos habría pedido explicaciones por el fracaso de la movilización. Pero hoy en día, cuando a una decena de personas reunidas en una calle o en una plaza cualquiera ya se la considera una concentración de protesta, nosotros, siendo un centenar, contamos como una muchedumbre.
La mayoría de los participantes vienen de nuestro refugio. Dando una vuelta por los demás albergues he conseguido movilizar a unos cuantos más. Completa el total una representación de los sin techo que todavía duermen en la calle.
Los transeúntes se detienen y nos observan con curiosidad. Se preguntan, y con razón, qué ha venido a hacer aquí, en la plaza Atikí, un hatajo de caras desconocidas rodeando un féretro. Lo mismo les pasa a los vecinos, que se han asomado a las ventanas y los balcones para entretenerse con el espectáculo.
Los dos hombres, cuyos nombres desconozco porque son de otro refugio, apoyan el féretro en el suelo.
—¿Hablarás, Lambros? —me pregunta Stellos.
—Sí, pero esperemos un poco más. No se sabe, a lo mejor viene más gente.
En lugar de esa gente que podría aparecer, llega un coche patrulla de la policía. No hace falta ser un genio para entender lo que ha pasado. Alguien ha visto el gentío y el féretro, se ha asustado y ha avisado a las fuerzas del orden.
—¿Qué está pasando aquí? —pregunta a todos y a nadie en concreto el agente que baja del coche.
—Es una concentración pacífica —le contesta pacíficamente Anna.
—¿Y ese féretro? —insiste él—. ¿Hay alguien dentro de la caja o está vacía?
No me da tiempo de responder porque llega la Brigada Antidisturbios y forma un círculo a nuestro alrededor. Mis compañeros de lucha me miran inquietos.
—Dentro del ataúd yace la izquierda —explico, ahora sí, al policía—. Se suicidó y nos hemos reunido para el funeral. Puesto que la izquierda nació y creció en las barriadas de los pobres, hemos decidido enterrarla aquí, cerca de la avenida Ionía, que ha sido siempre la avenida de la pobreza y de la inmigración.
—El féretro nos lo vamos a llevar nosotros, ¿de acuerdo? Y vosotros os vais a dispersar tranquilamente y sin oponer resistencia, porque los altercados no son buenos para nadie, ni para vosotros ni para nosotros —me dice el jefe de los antidisturbios, que, mientras tanto, se nos ha acercado y ha oído mis explicaciones.
Su actitud me irrita profundamente, y a mi edad los cabreos suelen remover el pasado.
—¿Me puedes explicar una cosa? —Me enfrento al gran jefe—. Cuando era joven y nos manifestábamos a favor de la izquierda, tus antecesores nos molían a palos, primero en las calles y en las plazas, y luego otra vez en comisaría. Y ahora que te decimos que la izquierda se ha suicidado, ¿también nos vais a moler a palos? Da igual si está viva o muerta, a la izquierda se la despacha siempre a hostias.
—Señor Lambros, ¿por qué no llamas por teléfono al comisario Jaritos? —interviene Stellos, y me ofrece su teléfono móvil para que haga la llamada.
El gran jefe queda pasmado.
—¿Conoces al comisario Jaritos? —me pregunta.
Antes de que pueda contestar, se nos acerca uno de los agentes del coche patrulla y le susurra algo al oído.
—¿Eres el mismo Lambros que dio su nombre al nieto del comisario? —me vuelve a interrogar el gran jefe cuando el agente concluye su informe susurrado.
—Sí, soy yo.
El hombre modera su actitud al instante.
—De acuerdo, adelante con vuestra manifestación. Nosotros nos mantendremos a un lado, por si la cosa se tuerce.
¿Cómo ha empezado todo esto? Si alguien me lo preguntara, le diría que «porque me ha dado la gana» o porque «los viejos pecados han asomado la cabeza». Sin embargo, no ha sido porque me diera la gana. La idea no ha surgido de la nada.
La chispa que provocó el incendio fueron las denegaciones de solicitud de asilo. No porque hubiéramos expulsado a alguno de los residentes del albergue, sino porque, al no quedar ya camas disponibles, teníamos que rechazar a los que llamaban a la puerta rogándonos que los acogiéramos y dejarlos en la calle.
Los observaba bajar en silencio y con la cabeza gacha de vuelta a la calle Drosopulu y me preguntaba cómo habríamos reaccionado si esto hubiera pasado en otros tiempos, en la década de los cincuenta o de los sesenta.
Habríamos salido en tromba a manifestarnos en defensa de los pobres y de las víctimas de las injusticias, a los que el sistema echa a la calle sin contemplaciones. Corearíamos consignas durante horas, nos habríamos enfrentado a la policía y —lo más probable— al final nos habríamos dispersado sin haber conseguido nada. Nueve de cada diez veces ya sabíamos de antemano que no conseguiríamos nada, que solo seríamos voces que claman en el desierto, pero, aun así, nos movilizaba la indignación, un: «¡No, joder, no os saldréis con la vuestra!».
Pero en aquellos tiempos contábamos con el respaldo de un partido y de un movimiento de izquierdas que sabían muy bien cómo movilizarnos con ese «no, joder». Hoy en día, el «no, joder» se ha convertido para todos nosotros en un: «Qué le vamos a hacer, joder». Los desamparados que se marchaban del albergue con la cabeza gacha me abrieron los ojos y me di cuenta de que yo también pertenezco ya al movimiento del «qué le vamos a hacer, joder».
Fue entonces, mientras observaba cómo se retiraban los sin techo, cuando supe que teníamos que olvidarnos de la izquierda, de los movimientos populares, de la resistencia y de todo lo que sufrimos con las persecuciones, los exilios y los trabajos forzados en las islas áridas. Ya nada cuenta de todo aquello y la izquierda se ha rendido sin remedio.
En los tiempos que corren, los pobres tendrán que sublevarse ellos solos si quieren ver días mejores. No pueden esperar nada de nadie, de ningún movimiento popular ni ciudadano, ellos mismos deberán constituirse en un movimiento de nuevo cuño. Todo lo demás son historias viejas, nostálgicas y lacrimógenas. Yo mismo, Lambros Zisis, debo abandonar la ideología del marxismo-leninismo para abrazar la ideología de la pobreza. El resto son movimientos que representan a los ya apoltronados.
De repente, un numeroso grupo de inmigrantes irrumpe corriendo en la plaza. La mayoría deben de ser de países balcánicos, sobre todo búlgaros y albaneses. También distingo a algunos con rasgos asiáticos entre ellos.
El cabecilla es un treintañero de fabricación nacional que se me acerca.
—Ya que nos habéis comunicado que ibais a celebrar el entierro de la izquierda, he pensado traer también a mis vecinos. Muchos provienen de los antiguos países comunistas y no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo el entierro de sus regímenes, porque el cambio los pilló por sorpresa. Que lo hagan ahora, pues.
—¿Y los otros? —le pregunto señalando con un gesto a los inmigrantes de Asia.
—Ellos no han venido para el entierro. Han venido para proclamar su pobreza —me contesta.
Me fijo en los manifestantes que me rodean. Están esperando tranquilos el desenlace de los acontecimientos. Igual que los antidisturbios. Se mantienen al margen y permanecen inmóviles. Es el momento apropiado para que pronuncie mi discurso.
—Nos hemos reunido hoy aquí para celebrar una ceremonia de duelo. Es una concentración en la que no tienen cabida ni los gritos ni los alborotos, solo la reflexión sosegada. El que os está hablando dedicó su vida entera a la lucha por la izquierda y por el cambio social. Pues bien, hoy os digo que todo aquello son uvas rancias y avinagradas. No esperéis que nadie os apoye ni que os cubra las espaldas.
—¿A quién se lo dices? —se alza una voz masculina de entre la muchedumbre—. Nosotros estamos aquí porque el socialismo murió en nuestros países.
—También bajo el socialismo trabajábamos por un trozo de pan, igual que aquí —le contesta una mujer.
—Nosotros, Paquistán, no trozo de pan. Aquí, no trozo de pan. ¿Dónde, trozo de pan? —exclama un moreno de la segunda fila, agitando los brazos con desesperación.
—Tenéis toda la razón —les grito a modo de respuesta—. Por eso mismo, no debéis esperar ayuda ni apoyo de ningún sistema, de ningún gobierno y de ningún movimiento. La izquierda y el comunismo en los que tanto creímos entraron en el juego del poder y acabaron inmolándose. Los pobres del mundo entero deben entender que ya solo ellos mismos pueden ser el movimiento.
—Se te da bien hablar, pero ¿qué quieres que hagamos, joder?
Suena de nuevo la voz de una mujer que, a todas luces, me ha leído el pensamiento.
—Debemos organizarnos y empezar a reunirnos en cada calle, en cada barrio, no para llorar juntos por nuestras desgracias, sino para hablar de los problemas que nos afligen. Para poner nombre a los que nos explotan, a los que nos roban, a los que se enriquecen con nuestras desdichas. Dentro de unos días, nosotros constituiremos un comité permanente. Venid a contarnos vuestros problemas y todos juntos decidiremos cómo actuar y qué concentraciones de protesta podemos organizar.
Espero un momento por si alguien quiere añadir algo. Todos, sin embargo, guardan silencio. Me han dejado la iniciativa y esperan ver cuál será mi próximo movimiento.
—Vamos ya a enterrar a la izquierda —les digo.
Avanzo hasta dejar atrás la estación de metro de la plaza y salgo a la avenida Ionía. Sigue mis pasos la solemne comitiva de manifestantes, precedida del féretro.
Había explorado con anterioridad esa zona y sabía exactamente dónde teníamos que dejar el féretro: dentro de una pequeña parcela que hay junto a una casa vieja, que permanece en pie desde la época en que llegaron huyendo los refugiados de Asia Menor. La parcela en sí está vacía, pero la casa está rodeada de un pequeño jardín arbolado. Puede que no sean los cipreses de rigor, pero la casa de los refugiados y los árboles son el lugar de descanso perfecto para la izquierda.
—Depositad el féretro aquí —digo a los dos hombres que lo llevan a hombros, señalándoles el centro de la parcela—. Y ahora quiero que guardemos un minuto de silencio—indico a los concentrados.
—¿Es que no celebraremos un funeral? —me pregunta una de las mujeres.
—Este minuto de silencio es el funeral más apropiado para la izquierda —le contesto.
—¿Tampoco la vamos a enterrar? —pregunta ahora uno de los hombres.
—No. Se quedará aquí, a la vista de todos, para que la vean los que pasan por la calle.
Uno de mis viejos compañeros había escrito con pintura blanca sobre el ataúd: «Aquí yace la izquierda», frase lapidaria que le viene como anillo al dedo.
Cuando termina el minuto de silencio, los congregados empiezan a dispersarse.
—No vamos a desaparecer —les grito—. Pronto tendréis noticias nuestras. Mientras tanto, empezad a organizaros en vuestros barrios, a hacer listas de los problemas que os atormentan y de las injusticias a las que tenéis que enfrentaros.
Unos se alejan solos y otros en grupitos. El grupo más nutrido es el de los inmigrantes. Nosotros volvemos caminando a la estación para tomar el metro hasta la plaza Victoria.
Los antidisturbios también se disponen a marcharse. El jefe me localiza y se me acerca.
—Bonito discurso, señor Lambros, aunque nos va a meter en líos —me dice.
—¿Por qué? —pregunto extrañado.
—Los políticos regalan promesas a los pobres para que piensen que pronto verán tiempos mejores y se queden tranquilos. Si vosotros los alborotáis, nos mandarán a nosotros a sacar las castañas del fuego.
Me deja y se dirige al coche patrulla mientras yo pienso que no le falta razón.
Durante el trayecto, los míos están entusiasmados. Yo sé, sin embargo, que al principio de cualquier movida siempre suenan aplausos. Los abucheos vienen más tarde.
Traducción de Ersi Marina Samará Spirotopulu