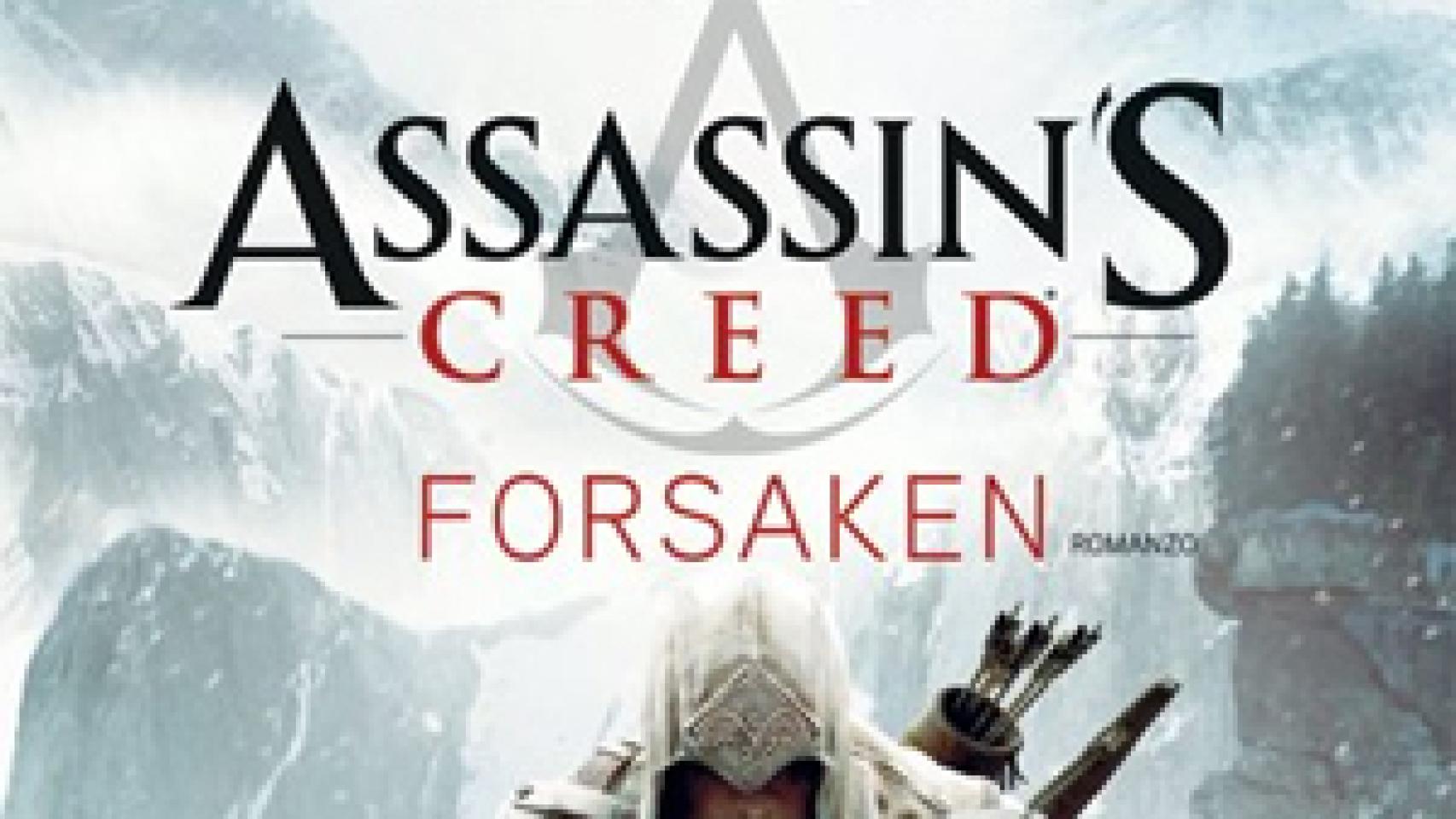Portada del libro Assassin´s Creed. Forsaken
"Soy un experto espadachín y tengo una gran habilidad en el manejo de la muerte. No es una habilidad que me aporte placer pero se me da bien, simplemente", dice Haytham Kengway, protagonista de la historia. Assassin´s Creed, Forsaken es la quinta novela de Oliver Bowden (1948) basada en el vídeojuego de Ubisoft de nombre homónimo que ha enganchado a crítica y público. La Esfera de los Libros es la editorial que sigue a cargo de la edición y publicación de las obras. La novela está centrada en la historia de Haytham Kengway, quien aprendió a manejar la espada desde niño siendo capaz de sostener el peso de la misma.Así, la obra narra cómo sufre un ataque en el que su padre muere y su hermana es secuestrada, viéndose en la situación de tener que defender a su familia de la única manera que sabe y puede: asesinando. La venganza será la que guíe a Kengway hasta encontrar a quienes partieron a su familia con la ayuda de un tutor que le convertirá en un asesino letal. No confiará en nadie y dudará de todo lo que aprendió siendo niño. La traición se convierte en punto vital para el protagonista que se sumerge en una batalla entre Asesinos y Templarios, una batalla que se remonta al principio de los tiempos. De modo que la novela irá dando pistas sobre los motivos que le hicieron ir a América en busca de algunos miembros de la Orden Templaria para acabar con ellos.
Aquí puede leer el primer capítulo de Assassin´s Creed. Forsaken
Prólogo
Nunca le conocí. No de verdad. Creía que sí, pero cuando leí su diario me di cuenta de que no le conocía en absoluto. Y ahora es demasiado tarde. Demasiado tarde para decirle que le había juzgado mal. Demasiado tarde para decirle que lo siento.Primera parte
6 de diciembre de 1735 Hace dos días cumplí diez años y debería haberlo celebrado en mi hogar de la plaza Queen Anne, pero mi cumpleaños ha pasado desapercibido; no hay fi estas, solo funerales, y nuestra casa calcinada parece un diente ennegrecido y podrido entre las altas mansiones de ladrillos blancos de la plaza Queen Anne.De momento, nos hemos alojado en una de las propiedades de mi padre en Bloomsbury. Es una casa bonita y, aunque la familia está deshecha y nuestras vidas, destrozadas, al menos debemos dar gracias por tenerla. Aquí nos quedaremos, consternados, a la espera-como fantasmas atribulados-, hasta que se decida nuestro futuro.
El fuego consumió mis diarios, por lo que empezar a escribir esto es como comenzar de nuevo. En ese caso, probablemente debería dar a conocer mi nombre, Haytham, un nombre árabe para un muchacho inglés cuyo hogar es Londres, y quien desde el nacimiento hasta hace dos días vivió una vida idílica, protegido de lo peor que existía en cualquier otra parte de la ciudad. Desde la plaza Queen Anne veíamos la niebla y el humo que flotaba sobre el río, y como al resto, nos molestaba el hedor, que tan solo puedo describir como «caballo mojado», pero no teníamos que cruzar los fétidos residuos de las curtidurías, las carnicerías y los traseros de animales y personas. Las rancias corrientes de vertidos que aceleraban el paso de enfermedades: disentería, cólera, polio…
-Abríguese, señorito Haytham, o se resfriará.
Cuando paseábamos por los campos hacia Hampstead, mis niñeras solían apartarme de los pobres desafortunados aquejados de tos y me tapaban los ojos para que no viera a niños con deformidades. Lo que más les asustaba era la enfermedad. Supongo que porque no se puede razonar con ella; no se puede sobornar ni alzarse en armas contra la enfermedad, y no respeta ni la riqueza ni el prestigio. Es un enemigo implacable.
Y por supuesto ataca sin previo aviso. Así que todas las noches comprobaban que no tuviera signos de sarampión o varicela y después informaban de mi buena salud a mi madre, que venía a darme un beso de buenas noches. Ya veis que era uno de los afortunados, con una madre que me daba un beso de buenas noches y un padre que lo hacía también, que me querían; y una hermanastra, Jenny, que me habló de los ricos y los pobres, que me hizo ser consciente de la suerte que tenía y me instó siempre a pensar en los demás; contrataron a tutores y niñeras para que me cuidaran y educaran, para que me convirtiera en un hombre de buenos principios, valioso para el mundo. Uno de los afortunados. No como los niños que debían trabajar en los campos, las fábricas y, arriba, en las chimeneas.
Aunque a veces me preguntaba si tendrían amigos aquellos otros niños. Entonces, a pesar de que sabía que mi vida era más cómoda que la suya, les envidiaba por eso: sus amigos. Yo no tenía ninguno, ni tampoco hermanos o hermanas de mi edad, y respecto a buscármelos, bueno, era tímido. Además, había otro problema: algo que había salido a la luz cuando solo tenía cinco años.
Sucedió una tarde. Las mansiones de la plaza Queen Anne se habían construido juntas, de modo que a menudo veíamos a nuestros vecinos, ya fuera en la misma plaza o en sus jardines traseros. A un lado de nuestra casa vivía una familia que tenía cuatro hijas, dos de ellas de mi edad. Pasaban lo que parecían horas brincando o jugando a la gallinita ciega en su jardín y yo las oía mientras daba clase bajo la atenta mirada de mi tutor, el viejo señor Fayling, que tenía unas cejas canosas y pobladas, y la costumbre de hurgarse la nariz y quedarse examinando después lo que fuera que hubiese extraído de sus orificios nasales, para luego comérselo a escondidas.
Aquella tarde en particular, el viejo señor Fayling abandonó la habitación y yo esperé hasta que sus pasos se alejaran para levantarme de mis cuentas, ir hacia la ventana y mirar al jardín de la mansión vecina. Dawson era el apellido de la familia. El señor Dawson era miembro del Parlamento, eso decía mi padre, apenas ocultando su ceño fruncido. Tenían un jardín de altos muros y, a pesar de los árboles, arbustos y follaje en plena floración, algunas partes eran visibles desde la estancia donde daba clase, así que veía jugar a las niñas Dawson. En aquella ocasión, para variar, se trataba de la rayuela, y habían colocado unos mazos en el suelo como pista improvisada, aunque no parecía que se lo tomaran muy en serio; seguramente las dos mayores intentaban enseñar a las dos más pequeñas las sutilezas del juego. Vislumbré un borrón de coletas, color rosa y vestidos arrugados; se llamaban y reían, y de vez en cuando oía una voz adulta, probablemente la de una niñera, fuera de mi vista tras el manto bajo unos árboles.
Dejé un momento mis cuentas desatendidas sobre la mesa mientras observaba cómo jugaban hasta que, de repente, casi como si pudiera percibir que la estuvieran contemplando, una de las más pequeñas, un año menor que yo tal vez, alzó la mirada, me vio en la ventana y ambos nos quedamos mirándonos fijamente.
Tragué saliva y después, no muy convencido, levanté una mano para saludar. Para mi sorpresa, la niña me contestó con una sonrisa. A continuación llamó a sus hermanas, que se reunieron a su alrededor, y las cuatro, entusiasmadas, estiraron el cuello y se taparon los ojos del sol para mirar hacia mi ventana, donde yo estaba expuesto como en un museo, salvo que aquel objeto de exposición se movía y se sonrojaba ligeramente por la vergüenza, pero aun así sentía el suave y cálido resplandor de algo que podría haber sido amistad.
Pero se evaporó en el instante en que apareció su niñera bajo el abrigo de los árboles, miró enfadada hacia mi ventana con una expresión que no dejaba ninguna duda de lo que pensaba sobre mí -que era un mirón o algo peor- y enseguida quitó de mi vista a las cuatro niñas.
Aquella mirada que me había lanzado la niñera ya la había visto antes y la volvería a ver en la plaza o en los campos a nuestras espaldas. ¿Recordáis cómo mis niñeras me apartaban de los andrajosos desafortunados? Otras mantenían a sus niños alejados de mí. La verdad es que nunca me pregunté por qué. No me lo pregunté porque… No sé, porque no había razón para preguntárselo, supongo; era tan solo algo que ocurría y no conocía otra cosa.
ii
A los seis años, Edith me entregó un fardo de ropa planchada y un par de zapatos con hebilla de plata. Salí de detrás del biombo con mis zapatos nuevos de hebillas relucientes, un chaleco y una chaqueta. Edith llamó a una de las sirvientas y esta dijo que era la viva imagen de mi padre, y desde luego esa era la idea.Más tarde, mis padres vinieron a verme, y habría jurado que a padre se le empañaron un poco los ojos, mientras que madre no disimuló en absoluto y simplemente rompió a llorar allí mismo para seguir en el cuarto de los niños, sacudiendo la mano hasta que Edith le pasó un pañuelo.
Allí de pie, me sentí un adulto sabio, a pesar de que volvía a sentir calor en las mejillas. De pronto me descubrí preguntándome si las niñas Dawson me habrían considerado elegante con mi nuevo traje, hecho un caballero. Pensaba en ellas a menudo. A veces las alcanzaba a ver por la ventana, corriendo por su jardín o guiadas hacia carruajes delante de las mansiones. Creí ver a una de ellas echando una mirada furtiva hacia mi ventana, pero si me vio, esta vez no hubo sonrisas ni saludos, tan solo una sombra de aquella misma expresión que me había dedicado su niñera, como si le hubiera transmitido su desaprobación hacia mí, como si se tratara de conocimiento arcano.
Los Dawson estaban a un lado, esas esquivas y saltarinas Dawson con coleta, mientras que al otro se hallaban los Barrett. Eran una familia de ocho hijos, chicos y chicas, aunque de nuevo casi nunca los veía; como con las Dawson, mi relación con ellos se limitaba a verles entrar en carruajes o distinguirles a lo lejos en los campos. Un día, poco después de mi octavo cumpleaños, me hallaba en el jardín, paseando por el perímetro al tiempo que arrastraba un palo por el alto muro de ladrillos rojos a medio desmoronar. De vez en cuando me detenía a darle la vuelta a las piedras con un palo para inspeccionar los insectos que correteaban por debajo -cochinillas, milpiés, gusanos que se retorcían como si estiraran sus largos cuerpos-, y me topé con la entrada que llevaba a un pasillo entre nuestra casa y la de los Barrett.
La pesada puerta estaba cerrada con un enorme candado de metal oxidado que parecía no haberse abierto en años y me quedé mirándolo un rato, sopesando el cerrojo en la palma de la mano, cuando oí un susurro, la voz apremiante de un chico.
-Oye, tú. ¿Es cierto lo que dicen de tu padre?
Provenía del otro lado de la puerta, aunque tardé un momento en ubicarla, unos instantes en los que me quedé horrorizado, petrificado de miedo. A continuación, el corazón estuvo a punto de salírseme del pecho cuando miré por un agujero en la puerta y vi un ojo que me observaba sin pestañear. De nuevo esa pregunta:
-Vamos, me llamarán dentro de poco. ¿Es verdad lo que dicen de tu padre?
Más calmado, me incliné para colocar el ojo a la altura del agujero de la puerta.
-¿Quién eres? -pregunté.
-Soy yo, Tom, el que vive aquí al lado.
Sabía que Tom era el hijo más pequeño, tenía mi edad. Había oído cómo le llamaban.
-¿Y tú quién eres? -quiso saber él-. Me refiero a cómo te llamas.
-Haytham -respondí, y me pregunté si Tom era mi nuevo amigo. Tenía un ojo amistoso, al menos.
-¡Qué nombre más raro!
-Es árabe. Significa «águila joven».
-Bueno, tiene sentido.
-¿Qué quieres decir con «tiene sentido»?
-Ah, no sé. Pero lo tiene de algún modo. Y solo estás tú, ¿no?
-Tengo una hermana -repliqué-. Y también vivo con madre y padre.
-Es una familia bastante pequeña.
Asentí.
-Oye, ¿es verdad o no? -insistió-. ¿Tu padre es lo que dicen que es? Y ni se te ocurra mentir. Te veo los ojos, ¿sabes? Seré capaz de distinguir si estás mintiendo descaradamente.
-No mentiré, pero no sé qué es lo que dicen que es, ni siquiera quién lo dice.
Todo aquello me resultaba extraño y no demasiado agradable. Por ahí existía una idea de lo que se consideraba «normal» y nosotros, la familia Kenway, no estábamos incluidos.
Puede que el dueño del ojo percibiera algo en mi tono de voz, porque se apresuró a añadir:
-Lo siento… Siento si he dicho algo fuera de lugar. Tan solo me interesaba, eso es todo. Verás, hay un rumor y sería muy emocionante si fuera cierto…
-¿Qué rumor?
-Te parecerá una tontería.
Le eché valentía y me acerqué al agujero para mirarle, ojo aojo, mientras le decía:
-¿A qué te refieres? ¿Qué dice la gente sobre mi padre?
Pestañeó.
-Dicen que era un…
De repente hubo un ruido detrás de él y oí una voz masculina que le llamaba:
-¡Thomas!
El susto le hizo retirarse hacia atrás.
-¡Oh, qué fastidio! -susurró enseguida-. Tengo que irme, me llaman. Espero verte por aquí.
Al decir aquello, se fue y yo me quedé allí, preguntándome a qué se refería. ¿Cuál sería ese rumor? ¿Qué decía la gente sobre nuestra pequeña familia?
En aquel instante recordé que debía darme prisa. Era casi mediodía, la hora del entrenamiento con armas.