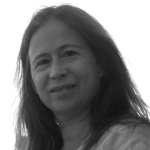La escena transcurre en una mesa familiar de domingo. El abuelo, con su bastón en mano, cuenta por enésima vez cómo votó por el mismo partido desde que regresó la democracia. Su nieto adolescente, con un libro de ciencias políticas sobre la mesa y los ojos encendidos por la pasión de comprender el mundo, le pregunta: “Abuelo, ¿pero por qué los votas si ya no defienden lo que tú piensas?” El silencio se hizo largo. Finalmente, el abuelo contestó: “Porque siempre lo hice así”. Aquella respuesta, más que una opinión, era un síntoma.
La democracia ha convertido el sufragio universal en una de sus conquistas más emblemáticas. Sin embargo, esa universalidad plantea un dilema que rara vez se debate con seriedad: ¿Es suficiente haber alcanzado la mayoría de edad para ejercer un derecho que puede determinar el rumbo de una nación entera?
¿Debe valer lo mismo el voto de quien reflexiona profundamente sobre el bien común que el de quien vota por inercia, por moda, por impulso emocional, por despecho o por fanatismo porque a su abuelo lo mataron “los del otro bando”?
El voto como derecho... ¿o como responsabilidad?
La edad, por sí sola, no garantiza madurez, cultura ni pensamiento crítico. Existen jóvenes de 16 años con una admirable capacidad de análisis político y, al mismo tiempo, adultos de 50 años que eligen su voto en función de lo que dice un tertuliano o una red social.
El problema no está en la diversidad de opiniones, que es esencial en una democracia, sino en la ausencia de criterios racionales y formativos que acompañen el acto de votar.
El pensamiento democrático más avanzado debería aspirar a que el derecho al voto vaya acompañado de una formación cívica mínima y contrastable. No para excluir, sino para responsabilizar.
De la misma forma que se exige una formación para conducir un vehículo o manipular maquinaria peligrosa, ¿por qué no exigir un conocimiento básico del sistema político, de los derechos fundamentales o de la estructura institucional del país para participar en elecciones que afectan a millones de personas?
Romper el dogma: la edad no lo es todo
La mayoría de edad como único criterio de capacidad electoral es un legado de otra época. El siglo XXI nos exige abrir el debate. ¿Sería descabellado implementar un sistema de formación voluntaria para el ejercicio del voto? ¿Podría el sufragio ponderarse de alguna forma que reconociera el compromiso cívico, el conocimiento político o la participación activa en la vida pública?
La tecnología podría facilitar exámenes de cultura constitucional, pruebas de comprensión política o acreditaciones de participación social que refuercen el valor del voto sin eliminar su universalidad. La idea no es excluir a nadie, sino animar a todos a participar con más conocimiento, con más conciencia y con más criterio.
En España, no todas las personas tienen derecho al voto. La legislación establece una serie de excepciones claramente definidas. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), no tienen derecho a votar los menores de 18 años de edad; ni las personas condenadas por sentencia judicial firme, durante el tiempo que dure la condena; ni las personas a las que una resolución judicial les haya incapacitado judicialmente por razones de trastorno psíquico, discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
El peso de la herencia y la rutina ideológica
Un gran número de personas vota sin cuestionar, guiadas por hábitos familiares, presiones sociales o propaganda emocional. Muchos heredan sus simpatías políticas como se hereda un apellido, sin detenerse a pensar si aquello que apoyan realmente representa sus principios actuales.
Este fenómeno, que podría llamarse "voto heredado", empobrece el debate público y perpetúa estructuras de poder más por inercia que por convicción.
Una democracia avanzada necesita ciudadanos que voten como acto de responsabilidad, no como acto reflejo. Es por ello que el fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas, así como el fomento del pensamiento crítico desde la infancia, debería ser una prioridad nacional.
Conclusión: una democracia que se piensa a sí misma
Quizá ha llegado el momento de abrir este melón incómodo pero necesario. Reflexionar sobre el derecho al voto no significa limitarlo, sino fortalecerlo. Significa imaginar una democracia más exigente consigo misma, donde el voto no sea solo una herramienta de participación, sino una expresión madura de libertad y compromiso.
En una época donde la desinformación y la manipulación están a la orden del día, donde el voto puede definir el curso de una generación, convendría preguntarse:
¿Estamos preparados para votar o simplemente autorizados por la edad para hacerlo?
¿Estamos construyendo una democracia que educa al votante o una que simplemente cuenta sus votos?
Dentro de algún tiempo, es probable que las democracias más avanzadas ya no se pregunten simplemente quién tiene derecho a votar, sino quién está preparado para hacerlo con conciencia, ética y responsabilidad. La evolución del sufragio reflejará una sociedad más madura, más informada y más universal.
Y tú, lector, ¿estarías dispuesto a superar un examen de responsabilidad cívica antes de emitir tu voto?