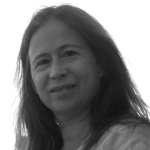¿Qué hacen los directivos? ¿En qué consiste la función directiva? Esta era la principal pregunta de investigación del trabajo de tesis doctoral que desarrolló Henry Mintzberg en el MIT Sloan School of Management.
Para abordar esta cuestión eligió un método poco frecuente en el ámbito de la administración como disciplina científica. En lugar de preguntar “qué debería hacer un directivo”, decidió observar directamente “qué hace un directivo”.
El entonces doctorando se sentó literalmente a observar y tomar notas del trabajo diario de cinco altos directivos de grandes organizaciones. La recogida de datos registraba cualquier interrupción, llamada telefónica, reunión o decisión que se producía. Mintzberg llevaba un cronómetro que le permitía medir el tiempo que empleaba el directivo en cada actividad.
La Tesis Doctoral originó una de las obras clásicas de la literatura sobre Management: “The Nature of Managerial Work” (1973). El resultado más conocido de la investigación es la descripción del trabajo directivo en base a 10 roles agrupados en tres categorías: interpersonales, informativos y decisorios.
En primer lugar, el directivo desempeña el rol de representante de la organización, ejerce el liderazgo para guiar y dirigir equipos, y es el enlace de la organización con su entorno. Por otra parte, es un nodo central en la circulación de información en la organización.
El directivo debe monitorizar y recibir la información relevante para la toma de decisiones, ha de facilitar la difusión de la información en la organización, y ser el portavoz legitimado de la entidad. Por último, el directivo adopta el rol del emprendedor liderando los cambios, gestiona los conflictos internos, decide sobre la asignación de recursos y asume las negociaciones en nombre de la organización.
Los resultados de la investigación de Mintzberg no avalan que el directivo emplee o deba emplear parte de su tiempo en “dificultar que ocurran las cosas”. Sin embargo, es reconocible, sobre todo en la función pública, un comportamiento orientado a frenar, obstaculizar o dilatar iniciativas afectando negativamente el cambio organizacional.
Este tipo de conductas, que seguramente hemos observado alguna vez en nuestro entorno más próximo, ha sido también observado y analizado desde la Teoría Organizacional. La Teoría de la Burocracia de Max Weber señala que una estructura muy reglada puede volverse ineficiente, con controles tan estrictos que paralizan la innovación o la adaptabilidad.
En este sentido, Michel Crozier, en su obra “El fenómeno burocrático” (1963), explica cómo las reglas y la jerarquía crean zonas de incertidumbre que algunos directivos aprovechan para ganar poder precisamente por su capacidad para decir “no” o dilatar decisiones.
¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay individuos que dificultan la acción y la iniciativa desde puestos de dirección? Uno de los principales motivos es el miedo y la aversión al riesgo. Hay directivos que, en condiciones de incertidumbre sobre el resultado, prefieren no decidir antes que cometer un error.
Esta es una competencia pasiva que en contextos públicos puede tener incluso más “valor” que actuar. La “ética de la no decisión” surge para condicionar la dirección de organizaciones muy formalizadas y jerárquicas que comparten culturas donde predomina la autoprotección. En estos contextos organizativos es más fácil bloquear que facilitar la acción.
La aversión al riesgo es ya una carencia competencial importante en un directivo. Pero no es solo eso. El “poder de veto” tiene también su erótica. El poder de veto no es el poder de hacer, sino el poder de impedir que otros hagan. No requiere iniciativa, liderazgo, ni creatividad. Solo requiere estar en una posición formal desde la cual se pueda frenar una decisión o un proyecto, simplemente no validándolo, no firmando, solicitando más documentación, pidiendo revisiones, no atendiéndolo, o “elevándolo” a una instancia superior. El poder de veto encuentra su aliado más valeroso en el sistema procedimental. La telaraña burocrática legitima para retrasar y crear dudas sobre la viabilidad de algunas acciones.
El directivo “dificultador” se observa de manera más frecuente en organizaciones que han naturalizado la lentitud. Este contexto facilita invisibilidad o la posibilidad de que tu gestión no sea una anomalía. Las mejores organizaciones para dificultar la acción comparten una cultura que desincentiva la iniciativa y que penaliza el error.
El no hacer tiene menos coste político y menos consecuencias que el hacer, por lo que el incentivo se desplaza a la parálisis. También es favorable una estructura que no permita una clara asignación de responsabilidades. Es decir, un contexto donde sea posible que nadie diga “no” sin que alguien esté obligado a decir “sí”. En estas situaciones, las decisiones se rebotan y se enfrían.
El ego suele ser un invitado que potencia el interés por dificultar iniciativas dentro de una organización. El ego es la necesidad de reconocimiento y tiene una influencia clara, a veces invisible, en la predisposición de un directivo a dificultar la acción.
Algunos directivos, desde el ego, necesitan tener el control absoluto del proceso. Así, pueden bloquear acciones que no son propias o no han pasado por sus filtros. Cuando un equipo o un técnico brilla con una iniciativa innovadora o eficaz, un directivo con un ego frágil puede sentir que pierde visibilidad o liderazgo, y frenar o apropiarse de la iniciativa, para que el mérito no recaiga en otro.
La capacidad de dificultar y la incompetencia para delegar comparten una raíz común: la necesidad de control y la desconfianza en el otro. La causa puede estar relacionada con la inseguridad o falta de madurez en la función directiva. La resistencia para delegar se suele justificar como un ejercicio de máxima responsabilidad. Sin embargo, en la realidad, entorpece el flujo natural del trabajo y bloquea la iniciativa. No delegar es, muchas veces, una forma de conservar poder y la capacidad de dificultar es instrumento del estilo de liderazgo.
Para identificar un directivo que dificulta la iniciativa es importante ser sensible a ciertas expresiones: “esto siempre se ha hecho así”; “no reinventemos la rueda”; “eso está funcionando bien”; “hay que verlo con más tiempo”; “esto es más complejo de lo que parece”; “prefiero revisarlo yo antes”; “es la primera noticia que tengo, no estaba enterado de lo que planeabais”; “vamos a esperar el mejor momento”; “Me parece bien pero no ahora”; “ahora mismo no hay dinero…”.
Existe el riesgo de que alguien encuentre en su facilidad para dificultar una competencia en la que es especialmente bueno. Dificultar puede activar el circuito de recompensa del cerebro como lo haría la dopamina.