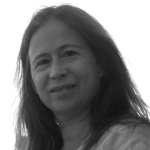Tanto la plaza como las calles aledañas estaban abarrotadas de personas. Bajo el cielo gris, los ciudadanos esperaban expectantes el discurso de su líder. La multitud, ajena al frío, escuchaba con atención cada palabra: “¡Crearemos empleo! ¡Habrá viviendas dignas para todos y todas! ¡Defenderemos la educación y la sanidad! ¡Habrá menos violencia, más igualdad, libertad y prosperidad! ¡No os fallaremos!” La ovación fue atronadora. Las promesas resonaban en el aire como música esperanzadora.
Meses después, la plaza estaba vacía. No quedaba rastro de los vítores, solo el eco de promesas incumplidas. El desempleo creció, cada vez era más difícil acceder a una vivienda digna, la sanidad y la educación siguieron deteriorándose mientras la violencia aumentaba al mismo ritmo que se recortaban las libertades. Quienes aplaudieron con fervor ahora bajaban la mirada, resignados, mientras otros defendían lo indefendible con el argumento de siempre: “es que los otros lo harían peor”. Y así, con cada ciclo electoral, la historia se repetía…
Sí, podría tratarse del inicio de una novela basada en hechos ficticios, pero me temo que el contenido nos suena a muchos como algo, lamentablemente, muy real.
La promesa es el vínculo más antiguo entre el líder y su pueblo. Desde los tiempos en que los monarcas juraban ante sus súbditos hasta la era moderna de la democracia representativa, el acto de comprometerse públicamente con un programa de gobierno ha sido un pilar de la confianza ciudadana. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esa promesa es traicionada sin consecuencia alguna?
Las campañas electorales están repletas de compromisos solemnes: menos violencia, mejoras en la sanidad, reformas educativas, fortalecimiento de derechos, etc. Sin embargo, una vez alcanzado el poder, muchos de estos compromisos se diluyen en excusas, olvidos deliberados, o, en el peor de los casos, en cambios de criterios. Y aunque la ciudadanía puede castigar electoralmente estos incumplimientos en el siguiente ciclo de votaciones, ¿es suficiente? ¿Debe quedar impune el engaño político, cuando en cualquier otro ámbito de la vida un incumplimiento de contrato sería motivo de sanción?
El incumplimiento como estafa democrática
El filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio afirmaba que “la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino también el respeto a las reglas del juego”. Sin embargo, cuando los partidos políticos pueden prometer lo que deseen sin la obligación de cumplirlo, esas reglas quedan desvirtuadas. ¿Acaso se permitiría a una empresa publicitar un producto con unas características que luego no cumple sin incurrir en un fraude al consumidor?
El incumplimiento de los programas electorales no es solo un acto de deslealtad hacia los votantes, sino una erosión sistemática de la confianza en las instituciones. Algunos sondeos aseguran que la confianza de los ciudadanos europeos en sus gobiernos ha ido disminuyendo progresivamente en las últimas décadas. Sin ir más lejos, en España, según la encuesta de 40dB para la Cadena SER y El País, publicada en enero de 2025, un 69% de los encuestados consideraban que el gabinete que lidera Pedro Sánchez tiende a no cumplir con lo prometido.
Dicha desconfianza, en gran parte también es debida a la percepción de que la política ha perdido su conexión con la realidad y se ha convertido en un mero juego de poder.
Si las democracias modernas aspiran a recuperar la confianza ciudadana, es imprescindible establecer mecanismos que garanticen que los programas electorales no sean simples panfletos publicitarios, sino compromisos vinculantes. Algunas democracias han empezado a explorar soluciones en esta línea. Por ejemplo, en Francia, el Consejo Constitucional ha debatido sobre la viabilidad de exigir que ciertas promesas electorales sean de obligado cumplimiento.
En Reino Unido, la exigencia de “manifesto commitments” (compromiso del programa electoral) ha generado debates sobre la necesidad de reforzar la rendición de cuentas.
Una posible vía sería exigir que los programas electorales se registren en un organismo independiente que supervise su cumplimiento. Otra opción sería establecer cláusulas de responsabilidad política: si un gobierno incumple sin justificación ciertas promesas clave, podría enfrentarse a mecanismos de control más estrictos o incluso a procesos penales y de revocación.
El papel de los medios de comunicación: lealtad solo a la verdad
Pero más allá de los políticos, existe otro actor fundamental en la salud de la democracia: los medios de comunicación. En una sociedad en la que el tribalismo político, el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva condicionan el pensamiento colectivo, los medios tienen la responsabilidad de ser guardianes de la verdad, no de intereses partidistas.
Sin embargo, cada vez es más común encontrar medios alineados con determinadas ideologías, defendiendo a “su bando” con la misma lealtad acrítica con la que un aficionado defiende a su equipo de fútbol “manque pierdan”. Cuando la prensa se convierte en un instrumento de propaganda, el ciudadano deja de recibir información contrastada y pasa a consumir un relato sesgado que refuerza sus propias creencias en lugar de desafiar su pensamiento.
Algunos periodistas afirman que el verdadero periodismo es intencional: tiene un propósito y busca provocar algún tipo de cambio, pero ese cambio debe ser el de una sociedad más informada, no más manipulada. Para ello, los medios deberían garantizar independencia editorial frente a presiones políticas o económicas; compromiso con la verificación de hechos, evitando la difusión de información no contrastada; equilibrio en el tratamiento de los temas, sin favorecer a unos partidos sobre otros y fomento del pensamiento crítico, presentando diferentes perspectivas sobre un mismo tema.
Cuando los medios se convierten en voceros de un lado u otro, la democracia sufre, porque el ciudadano deja de ser un actor crítico y pasa a ser un espectador condicionado por la narrativa que recibe.
Recuperar la dignidad de la política
Hay quien sostiene que “la democracia no está en peligro por la falta de elecciones, sino por la falta de responsabilidad en las elecciones”. Si queremos que la política recupere su dignidad, es fundamental que quienes aspiran a liderar un país entiendan que su palabra no es un mero artificio retórico, sino un contrato vinculante con la ciudadanía.
No se trata de exigir que cada punto de un programa electoral se cumpla con exactitud matemática, pues la realidad puede imponer imprevistos. Pero sí de establecer un marco que impida que los compromisos electorales sean simples estrategias para captar votos sin ninguna consecuencia legal o institucional.
La confianza en las democracias no se recuperará con discursos grandilocuentes, sino con acciones concretas que garanticen que el poder se ejerce con responsabilidad. Porque una democracia donde las promesas no tienen valor es, en el fondo, una democracia debilitada. Pero no solo la clase política debe rendir cuentas: la ciudadanía también tiene una responsabilidad ineludible. No basta con indignarse cada cuatro años, ni con criticar en privado mientras en público se premia el engaño con votos o indiferencia. La democracia no es un sistema que funcione solo, sino un organismo vivo que requiere vigilancia, exigencia y acción.
Cada promesa incumplida, cada mentira disfrazada de discurso, cada noticia manipulada, se convierten en piedras que erosionan el puente entre los ciudadanos y sus instituciones. Pero los puentes pueden reforzarse si la sociedad asume su papel como guardiana de la verdad, como contrapeso del poder y como garante de la ética pública. Porque al final, la verdadera fortaleza de una democracia no está en sus líderes, sino en la capacidad de sus ciudadanos para exigirles responsabilidad.