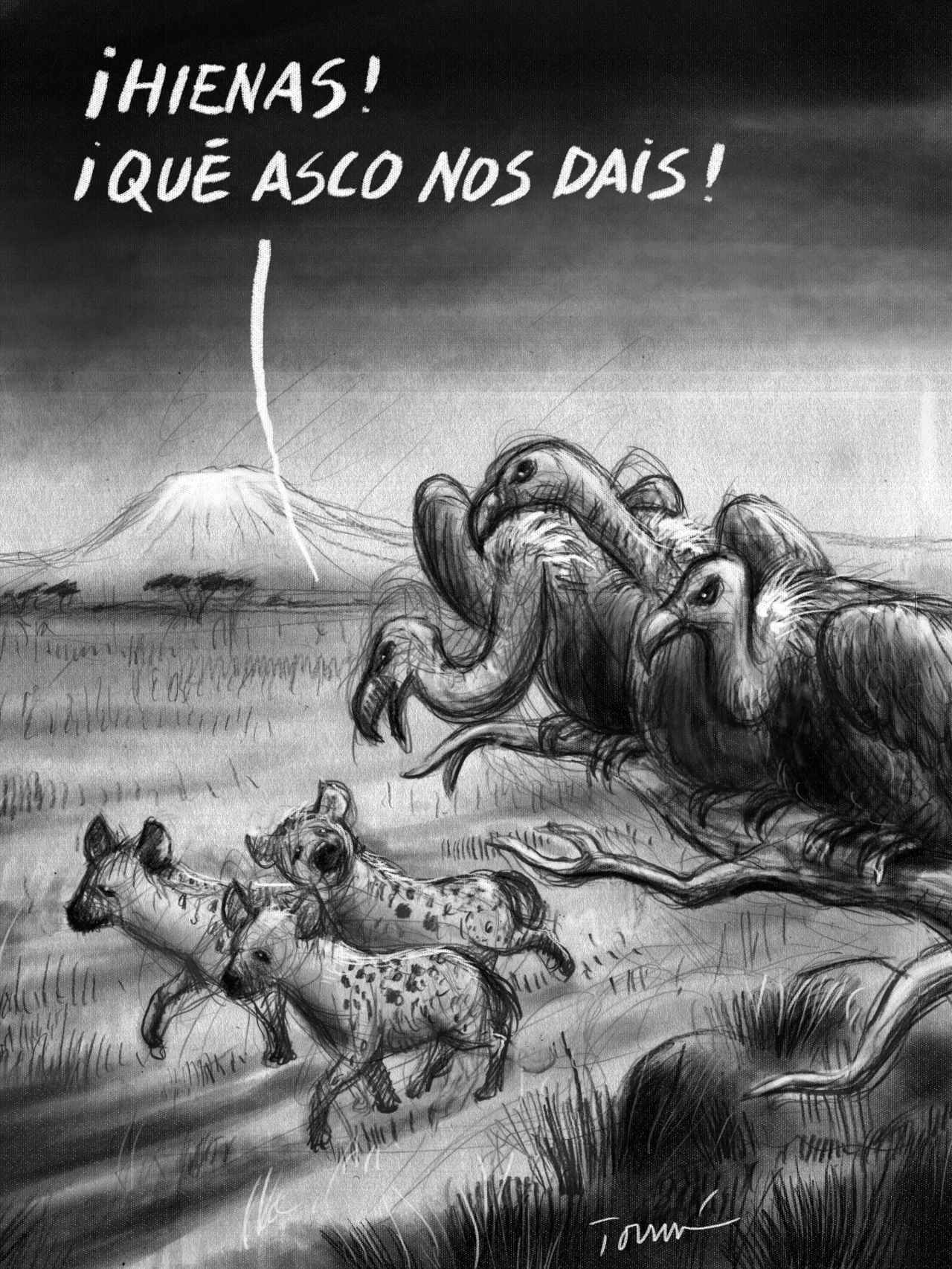"All things must pass", dijo George Harrison. Por muy obvia que se considere su aseveración, a menudo lo olvidamos: todos acabaremos largándonos de aquí; o, mejor dicho, seremos expulsados. Sea este el edén o no, alguien me dijo hace unos días, al cumplir medio siglo, que se quedaría aquí para siempre, si pudiera. No se puede; no se pudo nunca y, por mucho que la ciencia evolucione y retrase lo ineludible, la inmortalidad seguirá siendo una reivindicación vana. Sin embargo, algunas personas pasan por la vida como suspendidos en ella y, por su relevancia o sus logros, merecerían la eternidad.
Hace ahora 25 años que Freddie Mercury abandonó el mundo. Recuerdo cómo la noticia vapuleó a la Redacción de El Mundo, igual que recuerdo qué hacía cuando unos aviones comerciales se incrustaron en las Torres Gemelas, y las derribaron; del mismo modo que recuerdo cuando unos locos mataron a Miguel Ángel Blanco, el hijo de todos según el extraordinario libro que acaba de publicar Miguel Ángel Mellado; ETA intentó entonces, con aquel asesinato que duró primero 48 horas, y luego para siempre, derribar nuestros cimientos. En cambio, lo que provocó fue lo contrario: demoler los propios.
Hace cinco lustros que el SIDA desmanteló la vida de Mercury; aunque, en realidad, no está muy claro quién ha ganado esa batalla, pues por un lado la enfermedad se ha cronificado y, por otro, parece que el músico en realidad nunca se fue, a juzgar por su presencia masiva en el mundo de 2016, veinticinco años después de su muerte.
Freddie sobrevive a través de la música de Queen, liderada a hora por Brian May y por Roger Taylor; a través de las ondas de la radio de todo el mundo; por las innumerables y recurrentes recopilaciones remasterizadas o recuperadas de algún almacén perdido; gracias al musical... Mercury, podría defenderse, nunca se fue.
Aunque ahora fuera a cumplir, si viviera, 70 años. Resulta difícil imaginarlo como un anciano. Si bien, probablemente, él nunca lo hubiera sido. Se parecería, quizá, a Paul Simon, aún loco después de todos estos años y aún en forma, como demostró la semana pasada en Madrid. O puede que a Steven Tyler, compañero de generación y de profesión, y líder de Aerosmith, que tampoco envejece.
O, tal vez, sería más bien como Mick Jagger, ya más cerca de los 75 que de los 70, con sus Stones asombrosamente vivos y a punto de publicar, el próximo día 2 de diciembre, un nuevo disco. La vitalidad de los músicos, tan delirante como majestuosa, les impide envejecer. Quizá, y esa podría ser la enseñanza, se mantienen jóvenes porque se alejan muy poco de sus ideales y viven, siempre, como si de verdad pudieran atraparlos.
No, los músicos rara vez envejecen, pero sí se mueren. Y más últimamente. Prince, David Bowie o Glenn Frey han abandonado recientemente este lado de la efímera eternidad por la que arrastramos nuestra dudosa existencia sin ser, nunca viejos. Leonard Cohen, en su elegancia máxima, les ha acompañado. Imaginen el grupo que podrían formar, seguro que con Mercury de líder.
La Riviera madrileña se llena hoy en un nuevo homenaje al líder de Queen. Quién sabe si dentro de otros 25 años Freddie podrá celebrar sus primeros 50 años de muerto con otra gran fiesta.
Fue hace dos décadas y media, pero aún estremece recordar que, al terminar una de sus últimas tardes, ya muy enfermo y tras jugar al scrabble, Mercury dijo a su amiga Diana Moseley, la diseñadora que creaba su estrafalaria indumentaria para los conciertos: "Gracias por pasar la tarde con un viejo". Tenía 45 años.
Mucho antes de aquello, cuando aún no había comenzado su estratosférico viaje hacia la permanente conciencia que de él tendrían sus contemporáneos, Freddie Mercury, avanzado como estaba a su propio tiempo, ya sabía qué iba a ocurrir. Por eso afirmó: "No voy a ser una estrella de rock: voy a ser una leyenda". No se equivocaba.